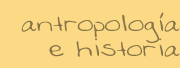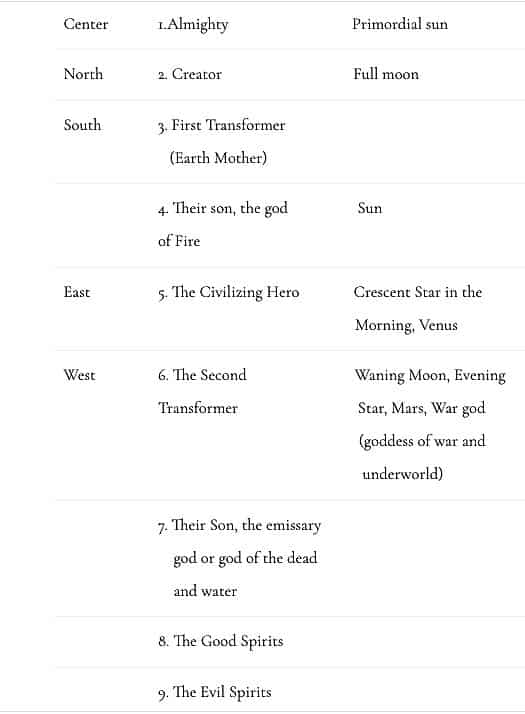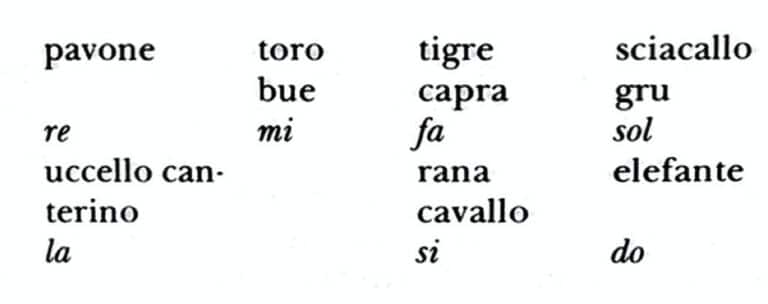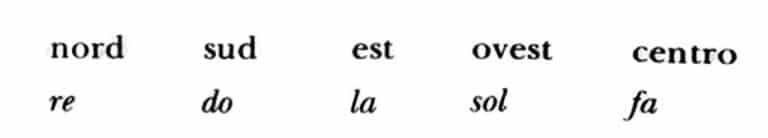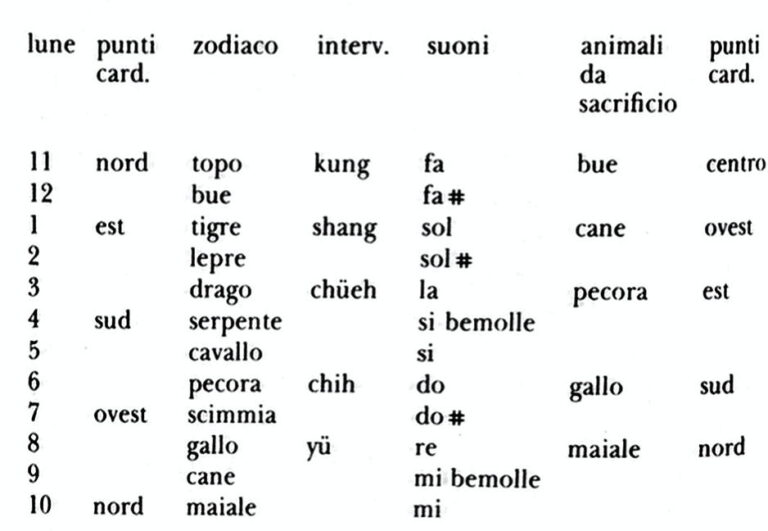|
|||||||||||||||||||||||||
|
La música primitiva
por Marius Schneider Un texto fundamental para comprender el concepto de sonido, palabra, canto y música en las religiones arcaicas; un tema mantenido en la penumbra o mal entendido en las civilizaciones y religiones modernas, pero que ayuda a revelar muchos misterios filosóficos, teúrgicos y alquímicos. Marius Schneider (1903-1982) enseñó en las Universidades de Barcelona, ??Colonia y Ámsterdam. Entre sus numerosas obras destacan Historia de la polifonía, 1934-1968; Animales simbólicos y su origen musical en la mitología y la escultura antiguas, 1946, Il Significato della Musica , en italiano, 1970. 1. Las Deidades eran cantos Introducción Reconstruir hoy las complejas ideas que las grandes civilizaciones antiguas y los pueblos primitivos actuales se han formado sobre la naturaleza de la música no es fácil. Lo que nos impresionó durante nuestra investigación y al mismo tiempo facilitó el trabajo de reconstrucción es la gran uniformidad de estas ideas, una uniformidad que, a pesar de las numerosas variaciones geográficas e históricas, nos lleva a suponer un origen común. Sin embargo, no sabemos si tales concepciones homogéneas han surgido de un dato elemental de la psicología humana o son, por el contrario, el resultado de uno o más ciclos culturales específicos. Incluso las fases del desarrollo de esta filosofía siguen siendo relativamente oscuras ya que, en el estado actual de nuestros conocimientos, es casi imposible separar las ideas que dieron vida a las civilizaciones verdaderamente primitivas de aquellas a las que las grandes culturas contribuyeron gradualmente a la filosofía básica de este sistema. En efecto, solo sabemos que la idea misma de la sustancia sonora (como sustrato del universo) ya estaba presente entre los pueblos más primitivos. Al mismo tiempo, los símbolos y las aplicaciones prácticas fueron introducidos en su mayoría por las civilizaciones megalíticas, que tuvieron una difusión extraordinaria en todo el mundo. También en la vieja Europa se encuentran rastros importantes de estas cosmogonías, pero en lo que respecta a la música han desaparecido en gran medida. Los documentos arqueológicos, literarios y etnológicos capaces de darnos información al respecto sólo nos han llegado en forma fragmentaria: no se ha conservado ninguna Summa Musicae. Sólo disponemos de elementos aislados dispersos en los contextos más dispares. Sus afinidades mutuas permiten suponer que en su día formaron parte de un sistema coherente de ideas. En este estudio nos limitaremos a reconstruir la concatenación de los elementos aislados para identificar el nexo lógico que en un principio unió estas ideas y determinó el uso de la música en los ritos. Podríamos comparar este trabajo con la reconstrucción de un cuadro del que todavía quedaban varias reproducciones mal conservadas, incompletas y reducidas a mil jirones. Nuestro esfuerzo consistiría entonces en examinar el diseño y los contornos de cada pieza, intentando identificar cada vez la parte que encaja perfectamente con ella. De la yuxtaposición empírica de los elementos se derivan las ideas que expondremos sistemáticamente en este capítulo. El creador del sonido del mundo Los mitos de la creación nos aportan una gran cantidad de información sobre la naturaleza de la música y su lugar en el mundo. Siempre que se describe con suficiente precisión la génesis del mundo, en el momento decisivo de la acción interviene un elemento acústico. Cuando un dios manifiesta la voluntad de darse vida a sí mismo o a otro dios, de hacer aparecer el cielo y la tierra o el hombre, emite un sonido. Exhala, suspira, habla, canta, grita, chilla, tose, expectora, hipo, vomita, truena o toca un instrumento musical. En otros casos utiliza un objeto material para simbolizar la voz creadora. La fuente de la que emana el mundo es siempre acústica. El abismo primordial, la boca abierta, la cueva del canto, el suelo cantor o sobrenatural de los esquimales, la fisura en la roca de los Upanishads o el Tao de los antiguos chinos, de la que emana el mundo «como un árbol», son imágenes del vacío espacial o del no ser, de donde sopla el aliento apenas perceptible del creador. Este sonido, nacido del Vacío, resulta de un pensamiento que hace vibrar la Nada y, difundiéndose, crea el espacio. Es un monólogo cuyo cuerpo sonoro constituye la primera manifestación perceptible de lo Invisible. El abismo primordial es, por tanto, un “fondo de resonancia”, y el sonido que de él fluye debe considerarse la primera fuerza creadora, que en la mayoría de las mitologías se personifica en los dioses-cantantes. En los mitos, la materialización de estos dioses, como músico, cueva de roca o cabeza (humana o animal) que grita, es sólo una concesión al lenguaje más concreto e imaginativo del mito. Originalmente el término Brahman significaba “fuerza mágica, palabra sagrada, el himno”; se trata de cánticos salidos de la “boca” de Brahmã. Los Upanisads no se cansan de repetirnos que los sonidos OM o AUM son la sílaba creadora “inmortal e intrépida” del mundo. Según el Nãdabindu Upani?ad , el soplo sonoro del Atman (es decir, el Atman mismo) está simbolizado por un pájaro cuya cola corresponde al sonido de la consonante M. Al mismo tiempo, la vocal A representa el ala derecha y la U, el ala izquierda. Praj?pati , el dios creador védico, nacido también de un soplo sonoro, es un cántico de alabanza. Sus miembros y su tronco están compuestos de himnos; su actividad es, por tanto, puramente musical. “Todo lo que hacen los dioses, lo hacen mediante la recitación cantada” ( Šatapatha Br?hmana ). Los Lakuts, así como los antiguos egipcios y algunas tribus africanas primitivas, imaginan a Dios como un gran aullador. En la mitología china, muchos dioses actúan principalmente mediante gritos o instrumentos musicales. Los veintidós caracteres enumerados por el Sefer Yezirah son emanaciones sonoras y creadoras de Dios. Muy a menudo, el canto del creador se identifica con el trueno. Esta asimilación es sin duda muy antigua: de hecho, ya la encontramos en la mitología de pueblos primitivos como los californianos, los arandas de Australia, los samoyedos y los coriakis del norte de Asia. También existe en África austral (zulúes, bashilange), en el Congo, en Níger y entre los masai. En América, su difusión es notable y persiste en las grandes civilizaciones del Próximo y Lejano Oriente. En África y el norte de Asia, la voz de Dios se reconoce en el sonido de la lluvia o del viento que se arremolina. El creador aparece a menudo como un cuadrúpedo rugiente (el toro védico o persa), un insecto zumbador, un pájaro del trueno o un dios cantor antropomorfo completamente blanco y brillante. El dios Šiva es un bailarín que mantiene el mundo en movimiento tocando el tambor, la flauta, la caracola o la cítara. En África, el dios creador del Kamba se llama “Mulungu”, que significa “felicidad, bambú hueco, flauta”. En California ( Kato, Pomo, Yuki ), un gran estruendo produce la voz atronadora del creador. El cocodrilo (egipcio y chino), que, para poner orden en el caos, se golpea el vientre con la cola, es un tambor. Es probable que el dios de los Uitoto (América), que extrae las aguas primordiales de su cuerpo, sea también un tambor. En Asia Menor, el dios Ea o Enki es «bulug», el tambor («la Palabra del creador»), como lo son los dioses que, guiando la creación, se encuentran encarnados en árboles parlantes ( Lango, Hotentotes, Pangwe ), que corresponden a grandes árboles-tambor, generalmente tallados en forma de hombres o animales. El dios Taaroa (Islas de la Sociedad) se engendró en una caracola, probablemente una caracola Narina. Según el Taittir?ya Br?hmana , para dar lugar a los primeros ritmos del mundo ( r?i ), Praj?pati se sacudió. ¿ Praj?pati era quizás un sonajero? En ciertos mitos, el sonido creador no está simbolizado directamente por un instrumento musical, sino por algunos objetos a los que se les atribuye la capacidad de resonar. La caña a la que se hace referencia en los mitos japoneses era probablemente una flauta de bambú. El humo de la pipa, en la que el gran Manitou recoge las almas humanas, simboliza el puente sonoro del sacrificio. Numerosos cuentos californianos nos cuentan que el mundo surgió del canto de una pluma de ave. Al principio, la pluma flotaba inmóvil sobre las aguas del norte, pero pronto empezó a cantar y a girar hacia el este, donde sus sonidos hacían aparecer la tierra. Los ritos nos llevan a suponer que el giro de la pluma marcaba una forma espiral. La idea del mundo generado por un canto debe tener un origen muy remoto. Su difusión bastaría para probarlo, pero parece muy antigua también porque no implica la preexistencia de una herramienta de trabajo más o menos perfeccionada. Las civilizaciones técnicamente más avanzadas nos muestran a menudo al creador como un alfarero, un carpintero o un escultor que, después de haber modelado los cuerpos, les da vida mediante un grito, una exhalación sonora o la saliva. Veremos más adelante cómo estas representaciones del creador derivan de una fusión del dios con sus espíritus auxiliares. Sin embargo, en general, estas civilizaciones insisten menos en la importancia primordial del sonido. La idea del sonido creador reaparece con toda su fuerza sólo en la filosofía de las grandes culturas. Si el creador es un canto, es evidente que el mundo al que da vida es puramente acústico. El Chândogya Upani?ad nos dice que el ritmo gäyatri es «todo lo que existe». Sin embargo, los ritmos o metros enumerados por los ritos védicos son muchos más. Estas ceremonias nos muestran que el sonido y el ritmo peculiares de cada ser o el nombre que se les asignaba eran las esencias de los dioses invocados y de los seres creados por ellos. La raíz, el poder y la forma de todas las cosas existentes están constituidas por su voz o por el nombre que llevan, pues todos los seres existen sólo por haber sido llamados por su nombre. La naturaleza de los primeros seres es puramente acústica. Sus nombres no son definiciones sino nombres propios o sonidos: son, por tanto, soportes vocales de la fuerza vital de los seres y de los seres mismos. Es una regla sin excepciones. Incluso el dios supremo, que se crea a sí mismo, alcanza la existencia pronunciando su nombre, a menos que él mismo sea generado por el sonido de una campana (Java), una orquesta de tambores (India), una palabra transmitida con el tam-tam ( Uitoto ) o una flauta de bambú ( Zulu ). Estos sonidos constituyen entonces el grado sonoro más alto y más antiguo concebible en el orden de la creación. La luz-sonido En muchos mitos se dice que los primeros cánticos de la creación trajeron la llamarada o el amanecer. Los pueblos primitivos suelen atribuir ese grito de luz al sol, al canto de un gallo divino o al rugido de una bestia hambrienta. En las grandes civilizaciones, esta prodigiosa hazaña suele ser obra de una mascota especialmente venerada. En la antigua Persia, la luz era convocada por el toro celestial de Ahura Mazdah . La literatura védica nos habla del “mug de una vaca luminosa”, que simboliza la nube preñada de lluvia. El K??haka Upani?ad describe al Atman (el ser supremo), que se exterioriza en la sílaba OM, como una luz intensa. Los tahitianos creen que la luz creadora proviene de la boca del dios Tane. Según los maoríes, Dios creó el universo a través de una palabra que evocaba la luz. En los mitos polinesios, Atua comenzaba a cantar sobre él en mitad de la noche, y la luz se liberaba sólo hacia la mañana. Esos cánticos son, por tanto, ora voces luminosas, ora sonidos que producen claridad. Generalmente, los textos no son muy explícitos al respecto: en varias leyendas, la creación nace de un simple sonido o de un rayo de luz, pero estos textos están incompletos. Es muy probable que la versión original considerara al fuego o al sol-cantor como un elemento primordial, inaudible y oculto en las aguas oscuras. Al salir del mar, ese canto (ahora el creador, ahora criatura de Dios) se une al canto de las aguas, y aparece el amanecer. Si nos atenemos al simbolismo de la tormenta, el pensamiento creador de Dios es el grito relámpago que produce el trueno, y sólo después de la tormenta comienza a irradiar el canto de la luz del sol. El Maiträyana Upani?ad considera al Atman como el «primer» sol del que emanan numerosos ritmos que, tras «una lluvia centelleante y torrencial y unos himnos cantados», vuelven a la «cueva» del ser supremo. A veces, esta cueva sonora o este sol primordial está simbolizado por un huevo brillante o una cáscara brillante de la que emergió el astro solar. Después de que el dios egipcio Amón, en forma de ganso, hubiera incubado el huevo solar, con su voz anunció la luz. Según el Chândogya Upani?ad, todo lo que existe se desarrolló en un huevo con una rendija de la que salió el sol cantor. Ahora bien, simbólicamente, el huevo con la rendija corresponde, antropológicamente, a una cabeza cuya boca emite el primer canto de la creación. El Aitareya Br?hmana nos cuenta que el huevo eclosionado por el Atman “se abrió como una boca” para pronunciar la primera palabra o para dar a luz la cabeza de Puru?a (el gigante cósmico). El Rg Veda nos habla de los siete R?i, poetas míticos o metros poéticos cuyo canto generó el primer amanecer y formó la cabeza de Praj?pati, encargado de pronunciar las sílabas creadoras del mundo. Según otra versión, Praj?pati nació de un concierto de diecisiete tambores. La imagen de la cabeza como símbolo del huevo o de la cueva puede facilitar la comprensión de fórmulas específicas frecuentemente utilizadas en la descripción de esta primera etapa, puramente acústica, de la creación. Decir que los dioses “producen” y “fecundan” empleando la boca, mientras que “nutren” y “conciben” a través del oído, es sólo una forma simbólica de expresarse para querer decir que, durante la primera etapa de la creación, todos los actos eran de naturaleza acústica. En su obra Die Religion des Vedas, H. Oldenberg interpretó acertadamente el canto como una emisión de semen, pero no parece haberse dado cuenta de que esa “semilla” es un elemento puramente acústico que sale de la boca de un dios para fecundar su oído. Cantándose primero a sí mismos, los dioses realizan la partenogénesis, característica de los inicios de la creación. Thot, el dios creador de la música, la danza y la escritura, y el dios sol se fecundan riendo o lanzando un grito ligero. La escuela de Heliópolis expuso el relato de la creación en dos versiones diferentes. Según la primera, el dios sol engendró a los demás dioses mediante un grito ligero. En la segunda versión, este grito es sustituido por un acto de masturbación o una expectoración del sol. Puesto que la palabra, el sol o el huevo, se sumergen primero en la noche de las aguas eternas, es evidente que cuando evocan el amanecer, están impregnados de humedad. En la cosmogonía de los dogones (África), esta “palabra húmeda y luminosa” interviene en todas las etapas de la primera fase de la creación. El papel de iluminación atribuido a los dioses-músicos parece implicar que las civilizaciones antiguas reconocían la música dentro de la cultura humana desde el comienzo de la creación. Situada entre la oscuridad y la luz del primer día, en el nivel humano, la música se sitúa entre la oscuridad de la vida inconsciente y la claridad de las representaciones intelectuales; por tanto, pertenece principalmente al mundo de los sueños. En la primera etapa de la creación, durante la cual los sonidos se visten gradualmente de luz, la música precede al lenguaje inteligible como el alba precede al día. Contiene a la vez oscuridad y luz, agua y fuego. La música es el sol húmedo que canta el alba. Pero, a medida que los sonidos se vuelven más precisos, este “lenguaje” primario se divide: una parte se convierte en la música propiamente dicha; otra se encarna en un lenguaje compuesto de frases claras y distintas, sujetas al pensamiento lógico; la tercera parte se convierte gradualmente en materia. Esta música parece compuesta ora de gritos o sílabas mágicas, ora de gemidos o ruidos inarticulados. En este aspecto los documentos son contradictorios, pero es probable que se trate de un grito de alegría mezclado con dolor ya que todos estos dioses tienen una naturaleza dual. En lenguaje simbólico, el carácter hermafrodita de esa música se expresa claramente por su identificación con el amanecer, ya que la fusión de la noche y el día, del agua y el fuego o la lluvia y los rayos de sol “en el ruido de las bodas resplandecientes del 'amanecer'” (Rg Veda) es una metáfora del matrimonio, es decir, de un ritmo producido por la unión del sonido y el compás. La música es el prototipo del principio concertante de las fuerzas de la naturaleza. Todos los demás fenómenos de la naturaleza concreta que presentan dos aspectos antitéticos no son más que expresiones materiales de una ley esencialmente musical. Los filósofos antiguos, por tanto, no se cansaron de utilizar metáforas extraídas de la música, que es la prefiguración y la esencia del cielo y de la tierra.
2. Algunos sonidos crearon el mundo y la humanidad Muchas culturas antiguas admiten la brisa, los sonidos arremolinados, los susurros, las voces y los gritos como creadores de materiales. Es poco probable que el pensamiento moderno no investigue la física que hay detrás de ellos. En un mundo cuya esencia es acústica, el sacrificio que “despliega” el mundo es necesariamente un fenómeno acústico. Al estudiar los documentos que hacen referencia a la creación del mundo, nos encontramos a menudo con la dificultad de delimitar con exactitud el papel de cada uno de los dioses que entran en juego. La comparación de los diferentes mitos nos lleva a distinguir un Dios Todopoderoso de otro dios encargado de crear el mundo. El Todopoderoso nunca se implica directamente en la acción: sólo tiene la idea de la creación. Se limita a “enunciar”, con una voz casi imperceptible, un dios inferior al que confía la realización de su idea. Así es como, por ejemplo, actúa Praj?pati , el dios védico, cuando crea el cielo, las aguas, la atmósfera y la tierra. De la misma manera, en América, el dios del trueno, o “gran aullador”, realiza la obra de creación por orden del gran Manitou. Pero este dios inferior y más propiamente creador está todavía demasiado arriba como para poder ocuparse de la creación de un mundo material. Sólo puede producir un mundo acústico. Para completar su obra, necesita, a su vez, designar a un demiurgo (el coyote o transformador de los etnólogos ingleses y americanos) y confiarle la materialización parcial del mundo acústico. Este ayudante, a veces loco, no siempre es un servidor fiel. Gran mentiroso y ladrón, a veces se presenta como un adversario más o menos declarado o, al menos, como un mal imitador de su amo. Contrariamente a su amo, siempre guiado por la idea del bien, el Coyote da a luz al mal y prepara la decadencia del mundo. Por ello, la actividad de estas tres primeras figuras es muy particular. El Todopoderoso es un ser puramente celestial. Y “el gran Muerto” que no tiene relación directa con la tierra. A cambio, su ayudante mantiene un cierto contacto con la tierra mientras crea el mundo. El transformador parece ser sólo un demiurgo: es el señor de la materia. Estas dos últimas figuras, a veces reunidas en un solo individuo de naturaleza dual, representan el principio de la acción concertada. La primera es esencialmente celestial; la segunda es, en cambio, terrestre. Como el cielo es donde residen los muertos, mientras que la tierra alberga a los vivos, estos dioses no están ni muertos ni vivos, sino cadáveres vivientes. También se dice que los otros dos dioses sueñan mientras que el Todopoderoso duerme profundamente. La muerte o el sueño son las reservas de su fuerza. En la mitología de los pueblos primitivos, el Todopoderoso, cuya actividad consiste generalmente en dar vida al dios creador, aparece raramente. En la mayoría de las leyendas, es casi inexistente o se funde con su sirviente. El Gran Ventri (América) dice que «Dios» creó el mundo cantando tres veces. Los Miwok, los Uitoto y los Masai atribuyen el origen del mundo al sonido de una «palabra divina», pero el contexto no permite discernir si este creador es el Todopoderoso o su primer sirviente. Por otra parte, las grandes filosofías distinguen claramente dos etapas o dos figuras diferentes. El Satapatha Br?hmana dice que inicialmente, solo las aguas estaban animadas por la voluntad de crear. Ese deseo produjo un huevo de oro que dio a luz a Praj?pati , cuya palabra dio origen al cielo y a la tierra. Según las Leyes de Manu , el huevo se divide en dos partes: cielo y tierra. A veces, el Todopoderoso parece ser la mente de Praj?pati . En el Tandya Mah? Br?hmana leemos el pasaje: “ Praj?pati deseaba multiplicarse y procrear. Silenciosamente contempló con su mente. Lo que tenía en mente se convirtió en s?man (canto). Pensó: “Aquí estoy llevando un embrión; quiero procrear con v?c (la voz)”. Emitió v?c … y lo dividió en tres partes: A era la tierra, KA la atmósfera y HO el cielo”. El Upani?ad Byhad?ranyaka nos describe al dios creador como un muerto que canta o como la personificación del hambre, es decir, de la voluntad indomable de crear, de la inquietud de salir de la nada para “desenrollar” o “desplegar” el universo. Su aria, un canto de alabanza y alegría, creó los cuatro elementos. Al contrario de este cantor muerto que crea la vida, su ayudante (el Coyote) es un dios viviente cuya voz ronca y rota “canta la muerte”. Es el poseedor de la materia perecedera que a veces puede crear, pero que no es capaz de animar. En vano se le dan plumas para volar (cantar): cuando intenta volar, pierde sus alas y cae al suelo. La mitología de Maidu (América) nos cuenta también que los dos dioses compañeros vivían originalmente en el norte, donde, mientras hacían truenos, cantaban como árboles parlantes. Un día, cruzando las aguas en una barca (probablemente un árbol tambor), el Coyote exclamó: “¿Dónde estás, oh mundo?”. Pero no pasó nada. Entonces el creador se levantó y cantó “el canto del mundo creado”, e inmediatamente, las aguas comenzaron a hacer eco. Sin embargo, el creador no pudo prescindir de la ayuda de su sirviente porque la inmaterialidad le impedía dar un cuerpo material a su creación acústica. Coyote tuvo entonces que descender al fondo de las aguas para buscar arcilla que, bajo el hechizo de la voz del creador, se convirtió en tierra seca. Diferentes identificaciones de artículos; Creador del material Según los mattole (California) y los sakai (Malaca), una pareja de gemelos divinos creó el mundo mediante un viento giratorio. También se encuentran creencias similares entre los mongoles nómadas. Pero la voz creadora más popular es la del trueno: los cheyennes americanos representan en sus pantomimas al gran manitou, que da a luz al mundo utilizando la voz del trueno. La naturaleza dual del dios del trueno (creador + transformador) se manifiesta sobre todo en la distinción entre los diferentes ruidos que se le atribuyen. En Timor, el trueno seco, claro y celestial se distingue de otro trueno cuya voz es baja, retumbante y terrenal. Los zulúes no temen al trueno celestial, pero sí al trueno terrenal. Para los masai, el trueno es bueno y negro cuando se oye de lejos; es rojo y maligno cuando está cerca. Los ewè (África) llaman masculino al trueno violento y repentino y femenino al estruendo prolongado. Tuia-Futuna, el dios del trueno de los polinesios, grita dividido en dos partes (Tonga). Para los Mbowamb (Nueva Guinea), el trueno es un par de gemelos llamados Ngakukl y Ngkalka. En la antigua China, el trueno que marcaba el comienzo de la vida cósmica y cada renovación primaveral se consideraba la risa de las nubes. En Egipto, el dios Thoth creó el mundo aplaudiendo y riendo siete veces. De esa risa nacieron siete dioses: "Rió seis veces más, y cada estallido de risa dio a luz nuevos seres y fenómenos. La tierra, al oír el sonido, dio un grito a su vez, se inclinó y las aguas se dividieron en tres masas. Nacieron el destino, la justicia y el alma. Al ver la luz del día, esta última rió, luego lloró, momento en el que el dios silbó, se inclinó hacia la tierra y creó a la serpiente Pitón, la presciencia universal. Al ver al dragón, se asombró. Chasqueó los labios y un ser armado apareció ante su chasquido. Al ver esto, una vez más quedó sobrecogido por el asombro, pues estaba frente a un ser más poderoso que él y, bajando la mirada hacia el suelo, pronunció las tres notas musicales ¡IAO! Del eco de aquellos sonidos nació entonces el dios que es el señor de todo”. Según los Yukis de California, Dios dio una palmada diciendo: “Que esto exista”, y apareció la tierra. Los Yukun (África) afirman que el mundo fue creado con un chasquido de dedos. En los mitos que dan origen al mundo dentro de un instrumento musical, a menudo es difícil verificar si el instrumento es un atributo del dios o el dios mismo. Pero en ese mundo acústico, cada objeto concreto es solo un símbolo, y como los dioses son lo que hacen, el sujeto y el atributo se fusionan. El creador que los Lango (África) colocan en un árbol parlante, como el dios de los Uitoto, que extrae la palabra creadora de su cuerpo, es el árbol-tambor característico de estas tribus. La tradición dravidiana también remonta el mundo a un sonido de tambor, y de hecho la vaca (nube) del Rg Veda es el mismo instrumento. En Australia, la voz del trueno no proviene de un tambor, sino de un estruendo. Cada objeto, nacido del estruendo de ese instrumento, lleva el nombre del dios tótem que lo hizo resonar. Pero el rodaballo se menciona más en los rituales que en los mitos de la creación. Entre los Kato de California, sin embargo, produce la voz. Del dios del trueno “que lo hizo surgir todo”, los Warramunga (Australia) cuentan que un dios de cuerpo redondo y sin piernas (un estruendo) vomitó hombres de su boca. Entonces unos perros se abalanzaron sobre él y lo despedazaron, y pedazos de carne volaron como diamantes. Allí donde esos pedazos caían al suelo, brotaban árboles. En lugar de trozos de carne, otras versiones hablan de plumas que se pegaban a los diamantes. A menudo, la creación también se lleva a cabo soplando con violencia o expectorando con fuerza. Los chippewa (América) dicen que Dios sopló en la tierra hasta que esta se hinchó. En el Cáucaso, se cree que el creador y el transformador lograron separar la tierra del mar soplando en las aguas a través de dos tubos. En el Nihon-Shoki (Japón), se habla de una caña divina de la que surgió un dios creador. Los wintuns de California mencionan una lamprea “con nueve agujeros” (los nueve orificios destinados a la respiración) que, al principio de la creación, fijó su boca a una roca y tocó su cuerpo como una flauta. Una leyenda americana (Arapaho) habla de una flauta sagrada que el dios llevaba en un brazo mientras caminaba deprisa por la superficie del mar. Esa vara era su única compañera. Durante seis días, el creador “gimió con voz débil”. Al séptimo día, tosió para aclararse la garganta y exclamó: “¡Eh! ¡Venid a buscar tierra!”. Entonces empezaron a aparecer numerosas plantas de algodón y la tortuga se sumergió hasta el fondo de las aguas en busca de la indispensable arcilla. Mientras tanto, el dios agarró con fuerza su vara contra el pecho. Lo hizo cinco veces; la sexta vez, su cuerpo se transformó en una flauta como un pato de cabeza roja. Se sumergió y, cuando volvió a emerger del agua, recuperó su forma humana. Luego colocó bolas de arcilla en su instrumento y tocó cuatro canciones para cada una. Y la tierra fue. El haz de juncos que flotaba sobre las aguas y que el dios Marduk cubrió con tierra para formar el continente podría ser una flauta de pan. Por otra parte, la flauta parece tener a menudo afinidad con la flauta, atributo clásico del tambor en las asociaciones médicas americanas. También es probable que las brasas y el humo que arrojan los volcanes correspondan al canto luminoso. Según una leyenda arapaho, el creador era una flauta que flotaba sobre el agua (quizá una isla volcánica); hambriento por un largo ayuno, gimió y finalmente gritó pidiendo ayuda hasta que un pato (el transformador) le trajo un poco de barro que colocó sobre las brasas de su flauta. Entonces el barro se secó y se convirtió en tierra seca. Los pomos (América) dicen que Dios creó el sol usando brasas de flauta. En lugar de una flauta o una flauta, los pueblos californianos mencionan plumas. Los yukis cuentan que el creador Taikomol flotaba sobre las aguas en el origen del mundo como una pluma, emanando un gran canto. Según otra leyenda de la misma región, el creador, que residía en el norte en forma de pluma, comenzó a cantar cuando se fue al este. Mientras surcaba la espuma de las olas, fue adoptando formas humanas y, al colocarse una corona de plumas en la cabeza, las aguas empezaron a hacer eco. En ese momento solemne, el creador enseñó a Coyote a participar en su canto y lo “pegó” a la persona de su amo. Sin duda, la pluma que canta mientras gira e induce a las criaturas a responder con un canto de gloria al Señor está directamente relacionada con los molinos de viento que producen las alas del pájaro: el trueno. Muchas tribus asiáticas y americanas consideran a este pájaro el creador del mundo. El gran Manitou tiene su idea de la creación llevada a cabo por cuatro pájaros del trueno, y los r?i (ritmos primordiales) védicos también son considerados pájaros. El sonido del sacrificio Un canto polinesio (maorí) dice: “El poder de la procreación, el primer éxtasis de vivir y la alegría ante el crecimiento transformaron el silencio de la contemplación en sonido”. Ese sonido creó el cielo y la tierra, que “crecieron como árboles”. El dios tahitiano Taaroa , nacido de un huevo, era un pájaro cuyas plumas se transformaban en árboles a medida que avanzaba la creación. Aquí se acumulan los símbolos sonoros (huevo, pájaro, pluma, árbol); podrían representar las metamorfosis necesarias para provocar la creación, pues tal trabajo no se realiza sin esfuerzo. La filosofía y los rituales describen este esfuerzo como un frotamiento, un camino en espiral, un viaje circular, un movimiento giratorio o un sacrificio con el que se realiza la transferencia de fuerzas. En un mundo cuya esencia es acústica, el sacrificio que “despliega” el mundo es necesariamente un fenómeno acústico. Numerosos textos informan de que los dioses-cantantes primero gemían y se agotaban sufriendo y mortificándose con el ayuno. Entonces, produciendo su grito de hambre y de luz, se calentaron, y su hambre de crear nuevos cantos y de recibir sus ecos creció sin cesar. El dios Arapaho es ahora una flauta, ahora una flauta hambrienta. Praj?pati se siente “vacío y exhausto” después de pronunciar su canto creador, es decir, después de haber “sacrificado su cuerpo compuesto de himnos”, ya que “todo lo que hacen los dioses, lo hacen con recitación cantada. Ahora, la recitación cantada es el sacrificio” ( Satapatha Br?hmana ). Los brahmanes no se cansan de repetir que Praj?pati , el canto creador, es el sacrificio. La mayoría de las veces, este dios emite las diferentes categorías de criaturas directamente de su cuerpo, miembro por miembro, órgano por órgano. Su cabeza era el cielo, su pecho la atmósfera, su cintura el océano, sus pies la tierra. Una vez realizada su obra, Praj?pati pierde el aliento y se desmorona. Para recomponerlo, es imprescindible la ayuda de sus criaturas. «Siendo sólo un corazón, se acostó. Lanzó un grito: “¡Ah, mi vida!”. Las aguas lo oyeron y, con [cantos] Agni -horas, acudieron en su ayuda y le devolvieron su trompa» ( Taittiriya Br?hmana ). Los dioses son gloria y belleza, pero no deben este privilegio a la naturaleza. Los muertos son sonoros, luminosos e inmortales sólo gracias al sacrificio de la recitación cantada. Cuando Praj?pati hubo expulsado a todos los seres, pensó que se había vaciado a sí mismo y tuvo miedo de la muerte. Al igual que el dios Thoth , estaba asustado por sus obras. “Sacó a Agni de su boca… y Agni se volvió hacia él con la boca bien abierta. Praj?pati estaba tan asustado que su grandeza salió de él. Entonces buscó dentro de sí mismo una ofrenda [un canto] que complaciera a Agni … y Agni se alejó” ( Satapatha Br?hmana ). Mientras los dioses están solos, el sacrificio tiene lugar dentro o entre ellos; después de la creación del mundo, comienza a extenderse y a tener lugar entre los dioses y su creación. Como los dioses viven del sonido de los valles del sonido, existen por la voz de los dioses, haciéndolas resonar. El sol del antiguo Egipto se alimenta del “rugido de la tierra”, que se alimenta de los rayos de la estrella diurna. Este sacrificio sonoro de los protohumanos debió ser muy similar al de los dioses, ya que (según la cosmogonía brahmánica) los primeros humanos eran seres incorpóreos, transparentes, sonoros y luminosos que flotaban sobre las aguas. Como el lenguaje que creó a los dioses era un canto de luz, todos los seres y objetos de ese mundo nacidos de esa música no eran objetos ni seres concretos y palpables sino himnos de luz que reflejaban las ideas de su creador. Constituían las imágenes acústicas que eran la esencia de su naturaleza, y sólo en la segunda etapa de la creación se revestirían de la materia.
3. Un canto y un contracanto dan origen a la humanidad Cómo la sustancia acústica es el sustrato para la creación y conservación de la materia. Y cómo se manifiesta según las mitologías arcaicas. Las cosmogonías védicas, hindúes y persas nos cuentan que, ya en tiempos míticos, dioses y demonios, conociendo el poder del sacrificio sonoro, lucharon ferozmente por poseer esa fuerza. En ciertas ocasiones, ni siquiera dudaron en hacer un mal uso de ella. Nublaron la mentira. El Tândya Mahã Br?hmana relata que, debido a esa situación insostenible, la Palabra un día escapó parcialmente de los dioses y fue a instalarse en las aguas y los árboles, en las arpas y los tambores. El Ch?ndogya Upani?ad expone los mismos hechos de forma más filosófica. Narra que el mundo fue generado por la sílaba OM, que constituye la esencia del s?man (canto) y del aliento. Luego enumera las diferentes etapas que marcan la materialización progresiva del mundo: el s?man es la esencia del metro poético, el metro es la esencia del lenguaje, el lenguaje es la esencia del hombre, el hombre es la esencia de las plantas, las plantas son la esencia del agua y el agua es la esencia de la tierra. Según el tratado El susurro de las alas de Gabriel de Shihâboddin Yahyâ Sohra wardi, Dios posee algunas palabras mayores que forman parte de las palabras luminosas que emanan del brillo de su rostro. De la radiación de esas palabras procede toda la creación. La última de estas palabras se manifiesta en el susurro de las alas de Gabriel: la de la derecha es luz pura y absoluta y está en relación sólo con Dios; del ala izquierda, sobre la que se extiende una huella oscura, proviene nuestro mundo de espejismo e ilusión. El mundo no es más que un eco o una sombra de esta ala. Según los dogones (África), el señor de la palabra tomó una parte de su palabra y la introdujo en la piedra, el material más antiguo del mundo. Esto significa que en el momento de la creación del mundo físico, una parte de la fuerza del sacrificio sonoro se revistió de la materia. En ese mismo momento comienza ya la decadencia parcial del mundo acústico, pues las «imágenes» (objetos) materiales elaboradas durante esta segunda fase de la creación no son más que reflejos de las antiguas imágenes acústicas. Aunque muchas de esas imágenes materializadas están ahora desprovistas de voz, todos los seres y objetos revestidos de materia aún contienen alguna cantidad de su sustancia acústica original. Esta sustancia se manifiesta en su voz, en el sonido que se puede extraer de ellos o simplemente en el nombre que llevan. De esta manera, entre el hombre y el objeto más inanimado y mudo, se establece toda una jerarquía de valores según el grado o intensidad con que cada ser, o cada objeto, puede realizar la sustancia acústica de su materia. Después de esta evolución operada por el demiurgo, los hombres perdieron sus cuerpos sonoros, luminosos y transparentes y dejaron de flotar en el aire. Se volvieron pesados ??y apagados, y cuando comenzaron a comer los productos de la tierra, su naturaleza acústica se atenuó tanto que sólo les quedó la voz. Incluso la tradición brahmánica informa que, a estas alturas, incluso su lengua no contenía más que una cuarta parte del lenguaje original, pues habían heredado de los animales lo que quedaba. Para llevar a cabo esta materialización del mundo acústico fue necesaria la colaboración de toda una jerarquía de dioses, demiurgos y espíritus, que transmitían sus fuerzas acústicas de boca en boca y grado a grado para tejer el velo de mãyã difuminando la sustancia sonora con la materia. Al principio de la creación, el gran Muerto anunció un dios al que encomendó la tarea de crear (a través de un grito, viento o trueno) un mundo de sonido y luz. Este dios, por tanto, actuaba sin entrar en contacto con los objetos materiales. Para dar origen a la materia, se asoció con el transformador, el señor de la materia. Según algunas tradiciones del norte de Asia, la voz ronca de este demiurgo formó las montañas, los abismos y los valles. Pero su ayuda no fue ciertamente desinteresada. El demiurgo es un dios codicioso y antropófago que busca poseer a los hombres. También se dice que fue él quien educó a los hombres sobre la vida sexual. Numerosos mitos cuentan que la “muerte cantante” quería crear hombres inmortales. Pero su rival, el dios viviente que “canta la muerte” (transformer), logró descarrilar el proyecto. Mientras el camaleón, muy lento y perezoso, daría a los hombres el anuncio divino de su inmortalidad, Coyote lo hizo precedido en secreto por una bestia más rápida que dijo lo contrario. Cuando esta noticia, aunque falsa, llegó a oídos de los hombres, su mortalidad se hizo irrevocable. Para endulzar ese triste destino, apareció en la tierra otro semidiós que trajo la música a los hombres por orden del creador. Como todos esos seres míticos, este “héroe civilizador” posee una naturaleza dual. O se asocia con otro Transformer para formar una pareja de gemelos. Este segundo transformador es el dios de la guerra que busca dañar a los hombres y arrebatarles sus hijos al dios codicioso, mientras que el héroe cultural defiende la paz, la vida y la cultura humana y transmite los cantos y las oraciones de los hombres al creador. El transformador se siente cómodo en el mundo crudo; crea los gritos de odio y el ruido amorfo; su rival modifica la tierra para hacerla más habitable e inventa la música propiamente dicha utilizando las mejores sonoridades musicales de la naturaleza. El primero trae la enfermedad; el segundo enseña el arte de la medicina. Estos gemelos generalmente descienden a la tierra mediante un hilo, una cadena o un árbol, a menudo con nombres similares. Los dos hermanos que “cantaron desde un árbol” en la isla Er (estrecho de Torres) se llamaban Kode Pop. Las cosmogonías de las grandes civilizaciones sustituyen a menudo la idea del matrimonio por el canto del creador. En este caso, los dos transformadores son concebidos como dos mujeres. La unión conyugal sustituye la acción concertada de consonancias o disonancias musicales entre gemelos. La esposa del creador es entonces la madre tierra, y la del héroe cultural es la diosa de la guerra. El hijo de la primera pareja es el dios del fuego, que reside en el “ombligo de la tierra”. La segunda pareja engendra un dios o diosa de la vegetación destinado al sacrificio de primavera. Las concordancias estelares de estos dioses son las siguientes:
Muy a menudo, en las mitologías primitivas, se encuentran fusionadas las figuras 1 y 2 o 3 y 6, pero las cosmogonías más completas no dejan lugar a dudas sobre la existencia de estos siete dioses. La primera pareja posee generalmente el trueno. La otra pareja, que a menudo representa a antepasados ??míticos, parece tener la facultad de imitar y provocar el trueno y hacerlo perceptible para los oídos humanos. A veces simbolizada por los dos aspectos del planeta Venus, es la encargada de administrar los cantos e instrumentos de la primera pareja. Según la mitología pawnee (América), el creador ordenó a la estrella vespertina que guiara al viento, las nubes, los truenos y los relámpagos, que cantaban, agitaban sus carracas y golpeaban las aguas con sus mazas hasta que la tierra se asentó, se secó y apareció la vegetación. Por otro lado, la estrella matutina precedió al canto del sol para liberar al mundo de la oscuridad de la muerte. En esta jerarquía de dioses, las parejas 2/3, 5/6, 7/8 y los espíritus 8/9, que colaboran en la creación y el mantenimiento del mundo, forman grupos similares. Cada grupo corresponde a un único dios de naturaleza dual (es decir, a una fuerza que emana de la oposición de dos virtudes) o a una pareja de gemelos que son a la vez amigos y enemigos. Así como la música del mundo acústico es a la vez húmeda y luminosa, estas parejas o dioses de naturaleza dual expresan en el mundo material la mezcla del agua y el fuego mediante la acción concertada, fruto del sacrificio mutuo, o la interpenetración de dos elementos opuestos. En las artes plásticas, se representan como dos personajes apoyados uno sobre el otro o como una única figura de dos materiales completamente diferentes. A veces aparecen con una cabeza y dos troncos o como un cuerpo con dos cabezas.
La aparición del hombre El territorio que el héroe cultural y dios de la guerra debe poblar y administrar se presenta habitualmente como una isla dominada por una gran montaña. En la cima de esta montaña (el ombligo del mundo) hay un árbol parlante –o dos árboles entrelazados (la vida y la muerte)– cuya punta toca la Estrella Polar. Las ramas sostienen el sol, la luna y la Vía Láctea. (A veces, en lugar de un árbol, encontramos mencionada una columna de humo arrojada por el canto luminoso de un volcán). El dragón gira alrededor de la copa del árbol, y giran los carros (la Osa Mayor y la Osa Menor) del dios creador del trueno y unos demiurgos que imitan o repiten el sonido del trueno. El tronco del árbol, que está hueco (muerto) como el de un árbol tambor, pasa por un lago en una cueva. Este centro de resonancia se encuentra en el corazón de la montaña. El lago se forma a partir de una mezcla de fuego y agua, haciendo que la cueva resuene como una nube durante una tormenta. Constituye la fuente de la vida y envía sus fuerzas milagrosas hacia una fuente al pie del árbol, cuyas raíces tocan el polo opuesto a la Estrella Polar. En el mar interior de esa cueva, el dios del trueno se reúne con el transformador o una diosa de la tierra para llamar a los primeros hombres a la vida. Los mitos que destacan la gran capacidad de resonancia de esta cueva son muy numerosos. Los Marind-Anim de Nueva Guinea cuentan que un día, en una cueva subterránea, se celebró una gran fiesta. Un perro oyó el ruido y cavó el agujero del que salieron los primeros hombres. Los Hopi de América también piensan que los primeros humanos vivían originalmente bajo tierra. Para salir de su cueva, plantaron dos árboles y juncos (¿tambores y flautas?), a los que encantaron con su música, luego los usaron como escalera para salir por una abertura hecha en el techo de la cueva. Un sinsonte (héroe cultural), sentado a la salida, cantaba canciones con las que determinaba, para cada recién llegado, la lengua y la tribu que le correspondía. Cuando su repertorio de canciones se agotaba, ningún hombre podía salir nunca de la caverna. En África (Luba), los hombres visitaban el cielo. Subían una larga escalera (símbolo del sonido), precedidos por dos flautistas, que pedían permiso para entrar. Concedida esta gracia, se permitía el paso a toda la procesión. Cuando los tamborileros habían cruzado el umbral, se cerraba de nuevo la puerta, pensando que constituían la retaguardia de la procesión. Todos los hombres que caminaban detrás de los tambores caían de nuevo a la tierra y morían. El hombre que no tiene una canción personal no tiene lugar legal en la sociedad. Un cuento americano cuenta que, en un principio, el pueblo navajo vivía en una caverna oscura. Sólo había dos flautistas para “animar” un poco esa oscuridad. Pero un día, uno de los músicos, tocando con su flauta el techo de la caverna, oyó un gran eco. Los hombres y los animales comenzaron entonces a cavar un túnel en la dirección que indicaba el sonido y, siguiéndolo, llegaron a la superficie de la montaña. Detenidos por un mar sin límites, tocaron sus canciones favoritas; el viento comenzó a soplar y a barrer las aguas. Los navajos se instalaron entonces en la tierra, construyeron su sol y su luna y los pusieron al cuidado de los dos flautistas. Aún son más numerosas las historias en las que un dios hace aparecer a los hombres, invitándolos en voz alta a salir de un árbol. Tal árbol es venerado por los uitoto en forma de árbol de tambor con una hendidura longitudinal y se considera que es la sede de todas las almas de los miembros de la tribu, muertos o listos para encarnar en un cuerpo humano. La mitología de los pueblos de Altai habla de un árbol de nueve ramas del que Dios hace salir a nueve pueblos. Según una leyenda australiana, Dios creó a las mujeres golpeando la superficie de las aguas de la misma manera que las mujeres golpean las pieles de los animales (es decir, los tambores de membrana más primitivos). Según otras tradiciones, los hombres nacen de una caña. El dios de los zulúes, que creaba todos los objetos pronunciando sus nombres, hizo que los hombres salieran de una flauta de bambú o de un “lecho de juncos (zampoña)” en un valle lleno de agua. Según Tonga (África), cuando la primera pareja humana salió de una caña, se produjo una enorme explosión. El dios de los Grandes Estómagos había encerrado a todos los seres en su flauta. Cada vez que llamaba a una de esas criaturas por su nombre, ésta empezaba a vivir. Pero la flauta que utilizó el transformador durante la creación del hombre tiene efectos nefastos. En los valles de Altai, se dice que el “diablo” entró clandestinamente en la choza donde Dios había depositado el cuerpo aún inanimado de una mujer. Tomó su flauta y sopló vida en su recto: por eso la mujer es un ser malvado. La hostilidad del transformador hacia la obra de Dios se manifiesta aún más claramente en un cuento tungusiano, según el cual este demiurgo pretendía destruir “el instrumento de doce cuerdas” utilizado por Dios para crear el mundo. En California, Columbia Británica y las Islas Salomón, Dios creó a los humanos a partir de bambú (¿flautas?), a los que revivió soplando, cantando, salivando o bailando. Según Kuba (África), vomitó a los hombres. Los zulúes narran que los primeros seres vivos fueron expectorados de una vaca, y según los pomos (California), el creador, que vino del norte, se detuvo en el este donde tomó cabello para hacer un hombre y plumas para hacer una mujer (símbolos del sonido). Resta mencionar el hilo por el que descendieron los primeros hombres a la tierra. No parece haber duda de que ese hilo simboliza una cuerda vibrante. A veces, este hilo representa la relación que existe entre Dios y los hombres. En la filosofía del Ved?nta y la mitología de los pueblos siberianos, el alma humana es un pájaro atado a Dios por un hilo. Un chamán californiano, que había visto a Dios en un espectro de luz y lo había oído cantar, dijo que “algo así como un hilo” iba desde su cabeza hacia el rostro de Dios para repetir el canto que había oído. Según la mitología de los pima, el creador era una pluma, es decir, un canto. Tomó el polvo “sobre su pecho” y cantó; así, se formó la tierra y una gran araña cuya tela conectaba el cielo y la tierra. Una tradición tibetana combina los diferentes símbolos del sonido en la siguiente fórmula: los hombres del Este fueron creados de un calor luminoso; los del Sur salieron del vientre materno, y los del Oeste de un huevo. Sólo los seres extraordinarios nacen de una voz fea y aterradora emitida desde un árbol del norte.
La esencia sonora del hombre Como el hombre nació del sonido, su esencia siempre será sonora. Hemos visto cómo el canto de un sinsonte posado a la salida de la cueva hopi añadía una melodía apropiada al sonido básico de cada individuo. Empleando esa melodía, al recién nacido se le había asignado una lengua y una tribu específicas. El canto que el pájaro atribuye a cada individuo es un canto de estado civil que legaliza el lugar que ocupa su dueño en la sociedad. No puede haber más hombres en la tierra que cantos o nombres disponibles. Cuando el repertorio del pájaro (que es el héroe civilizador) se agotó, ningún hombre pudo salir nunca de la cueva. De estos tres tipos de cantos propios de cada uno, el primero es innato e inmortal; el segundo es a menudo un vehículo de virtud terapéutica debido a un muerto que se apareció en un sueño. El «canto personal», generalmente conferido por el héroe cultural, corresponde a un individuo pero, por extensión, también puede expresar el estado civil de una familia o de una sociedad. Según Granet, el término chino que significa vida y destino (ming) es indistinguible del que (ming) se utiliza para designar símbolos vocales. Poco importa que los nombres o cantos de dos seres se parezcan entre sí hasta el punto de que exista la posibilidad de confundirlos. Cada uno de esos nombres expresa plenamente una esencia individual. La voz es el hombre; el canto es el alma o el vehículo del alma. Un hombre atraído al cielo mientras los dioses participaban en un banquete antropófago (comían la sustancia sonora de un hombre) se dio cuenta de que el muerto era su cuñado. Asustado, bajó a la tierra y contó lo que había visto; pero lo tomaron por loco porque, en ese mismo momento, su cuñado estaba entre amigos cantando una melodía sacrificial. La leyenda añade luego que, poco después de aquellos hechos, una tribu vecina irrumpió en el pueblo, se apoderó del cantor y lo sacrificó a los dioses (Islas Marquesas).
4. La naturaleza acústica de los vínculos entre los dioses y los hombres Los dioses no pueden ignorar los sacrificios sonoros que los hombres les ofrecen, porque estos ritos tocan la esencia misma de los inmortales y están obligados a participar en ellos. Hemos visto cómo, contra la voluntad del creador, el transformador pudo poner un límite a la vida humana. La condición mortal fue consecuencia directa de la materialización de los cuerpos sonoros y luminosos de los primeros hombres. Si los dioses escaparon a esa degradación de las imágenes acústicas es “porque tuvieron miedo y se refugiaron en el tiempo en el sacrificio acústico”. Así se convirtieron en cantos puros y vieron con sus propios ojos los himnos en que se embarcaron” ( Maitr?yana Upani?ad ). No sujetos a la materia, ni siquiera fueron víctimas de esa ilusión de los sentidos que impide a la mayoría de los mortales reconocer la esencia sonora y luminosa de la realidad metafísica. Pero los hombres aún pueden remontar parcialmente la corriente de la materialización si ellos también deciden poner en práctica el sacrificio. Sin embargo, ese puente entre el cielo y la tierra sigue siendo utilizable por ambas partes sólo si se construye con un grado extraordinario de confianza. En efecto, todos los ritos presuponen la confianza como fuerza activa (y no sólo como condición previa) para que el sacrificio tenga éxito, pero el músico, especialmente el músico ciego, parece haber sido considerado el individuo más adecuado para desarrollar tal fuerza porque la invisibilidad, la impalpabilidad y la aparición misma (la emisión) del fenómeno sonoro requieren una fuerza de confianza mayor que cualquier otra forma de sacrificio. Por esta razón, el Rg Veda designa al músico como un svabhänu, es decir, como un hombre que tiene luz en su interior. De todos los mortales, el músico con el canto brillante es el que más se parece a los dioses. Sin embargo, el hombre, con su fuerza, no pudo reconocer el extraordinario poder de aquel puente sonoro que le permitía acceder tan fácilmente al mundo de los dioses. Al contrario, le fastidiaba la proximidad del cielo (antiguamente tan próximo a la tierra) y lo apartaba de sí para tener más espacio. También cortó el árbol parlante y se dio cuenta demasiado tarde de lo mala que había sido para él aquella acción (realizada muy a menudo por una mujer). Para remediar este mal, el héroe civilizador tuvo que bajar del cielo y enseñar a los hombres los ritos y los cantos necesarios para vencer la ilusión de los sentidos y hacerles recuperar la inmortalidad. Dirigió su atención sobre todo a la forma más sustancial de las ofrendas posibles, es decir, al sacrificio sonoro que tiene lugar en los himnos de los devotos. Este benefactor, a menudo reverenciado como un antepasado mítico, les hizo comprender cómo, en aquel mundo materializado, la ofrenda del soplo vital con un canto era el medio más directo, seguro y eficaz de encaminarse hacia el puente, el alambre o «la escalera» que une la tierra con el cielo. Los dioses no pueden ignorar los sacrificios sonoros que los hombres les ofrecen, porque estos ritos tocan la esencia misma de los inmortales y están obligados a participar en ellos. Del mismo modo, los hombres no pueden escapar al sacrificio que exigen los dioses, aunque puedan aceptarlo cantando o haciendo oídos sordos, soportándolo silenciosa y pasivamente. El sacrificio es mutuo; es la ley del mundo. Pero, cuando es sonoro, por ese camino, los dioses se materializan, y los hombres se espiritualizan. Se obtiene la interpenetración entre el cielo y la tierra, que conduce a la armonía entre dioses y hombres. Si un hombre está dispuesto a transformarse en un resonador y a volverse “de oído fino”, es recompensado con la capacidad de deshacer el velo de la ilusión y acercarse al mundo acústico de los muertos. El sacrificio sonoro es superior a todas las demás formas de sacrificio. Es la sustancia del canto ritual y resuena en la cuerda vibrante (el hilo o el “puente de pelo”), en la flauta (“la pasarela de bambú”), o en el tambor (el árbol parlante). Los samoyedos y el kato californiano narran que de cada hombre sale un hilo que lo une directamente a Dios. Cuanto más tenso es el hilo, más estrecha es la relación. Según la creencia lakher (India), el cielo y la tierra se comunican mediante una red de cuerdas tan próximas entre sí que sólo un espíritu puede atravesar el espacio que hay entre ellas. Cuando un cacique muere, su alma pasa por esas cuerdas y rompe una de ellas. Entonces se produce un terremoto. El camino desde la tierra hasta el mundo de los dioses y los muertos se desarrolla en forma de espiral. Este símbolo del crecimiento y la revolución del sol se representa a menudo con una escalera de caracol formada por una serie de ángulos empotrados en sucesión helicoidal en el tronco de un árbol. Musicalmente, esta “elipse de ocho espirales” (Dogon, Duala) corresponde a un canto que se repite en grupos de unidades de ocho tiempos, ya sea aumentando su intensidad, con un “accelerando”, o con una disminución progresiva de la sonoridad o de la duración de los sonidos utilizados.
Música, alimento de los dioses Estos himnos o espirales sonoras implementan el intercambio de fuerzas entre el cielo y la tierra a través del canto alternado. Como los dioses son siempre ávidos de cantos de alabanza que los “fortalezcan y los hagan crecer”, y, por otra parte, los hombres también necesitan los cantos de la gracia divina (aunque sea en forma de lluvia fecundante), el canto alternado alimenta tanto a los hombres como a los dioses. “Los dioses encuentran su sustento en lo que se les ofrece aquí abajo, así como los hombres lo encuentran en los dones que les llegan del mundo celestial” ( Taittiriya Br?hmana ). Los hombres, por tanto, no dejan de aprovechar esta situación y ofrecen su aliento vital para preparar el vehículo sonoro que sus almas necesitarán después de la muerte para entrar en la “casa de los cantos” o la “tierra de la música”. “Si los dioses comen, aunque sea una vez, el alimento que se les ofrece, uno se vuelve inmortal” ( Kau??taki Br?hmana ). El S?mavidh?na Brähmana asigna a cada dios ( Praj?pati, los Adityas, los S?dhyas, Agni, Soma, Mitra, Varu?a y V?yu ) un sonido específico de la escala tonal como alimento. Pero, por lo general, los dioses se nutren con himnos que llevan sus nombres. En el Rg Veda , el poeta ofrece su canto a él como bebida ritual. El Li Chi considera el canto y la libación los dos elementos principales del sacrificio, pero el chamán siberiano vierte al dios Aerlik un vino que extrae directamente de su tambor. Los sacerdotes mexicanos ataban copas a sus tambores rituales. Para el sacrificio de Soma, los sacerdotes védicos aplicaban cavidades de resonancia al recipiente sacrificial para aumentar la sonoridad del «murmullo de Soma» a medida que el jugo salía de la prensa. Las ofrendas quemadas y las libaciones son expresiones secundarias del sacrificio, sin embargo, conforme al mundo materializado. Los sutras del Yajurveda establecen claramente que los muertos no comen sacrificios materiales, sino que consumen principalmente su calor. Pero originalmente no se les hacía ningún sacrificio material, sino que nos limitábamos a pronunciar mantras.
Funciones múltiples del héroe civilizador Hemos visto cómo el héroe civilizador abrió el camino del sonido, capaz de establecer este fructífero contacto con los muertos. Este benefactor de la humanidad también reveló que los muertos a menudo habitan en piedras y árboles. Dado que la materialización parcial del mundo acústico se produce primero en la roca y la madera, estos materiales “más antiguos” son –después del canto– los mejores mediadores entre el mundo acústico y el mundo material; por eso, también constituyen un lugar de paso para las almas de los muertos que pasan de un mundo a otro. Por eso, el héroe civilizador se esfuerza por colonizar la tierra lo antes posible, explotando todos estos recursos naturales. Cava canales para hacer la tierra más habitable y hace que las piedras y los árboles sean más manejables transformándolos en litófonos, tambores, hachas, recipientes o canoas. Primero, construye instrumentos musicales y los transforma en herramientas cuyo poder residirá en su origen musical. El arco musical se convertirá en arco de caza, el cuerno musical en trompa común, la flauta dará origen al fuelle, el arpa se convertirá en barca y los tambores circulares formarán un carro o las ruedas de un carro. Para aumentar la fuerza del sacrificio sonoro de los instrumentos que le permiten trabajar, luchar, viajar y comer, también utilizará cadáveres para hacer cantar a los muertos. Sus pieles cubrirán sus tambores; los fémures le proporcionarán trompetas y dos cráneos, unidos en la parte superior, formarán un tambor en forma de reloj de arena. El héroe civilizador es ahora médico, pastor o herrero, pero siempre es cantor. Tiene el gran mérito de haber inventado el metal cuyo sonido repele a los demonios y cuya sacralidad es casi igual a la de la piedra. El lado oscuro de su naturaleza dual se expresa en su cooperación con el segundo transformador, un guerrero o cazador feroz y algo estúpido. El primero exige sacrificios, y el segundo los valora. En el plano astrológico, el transformador representa (según la civilización) la luna menguante, el lucero vespertino o Marte. El héroe civilizador corresponde al creciente, al lucero matutino o (en contraposición a Marte) a Venus. Esta pareja representa a menudo a los antepasados ??míticos de la humanidad. Según la mitología de los coras (América), el lucero vespertino es un libertino que vive en un hermoso jardín situado a orillas del río de la vida; en cambio, el lucero matutino es un poeta casto, un médico-músico, un entusiasta de las ciencias y de los miembros que ésta aporta a los hombres. Gracias a sus estrechos contactos con los dioses, el héroe civilizador puede dar a los hombres el fuego que obtiene al romper el disco solar y los animales y semillas que a menudo transporta en un tambor. En las historias que relatan hechos de este tipo, interviene a menudo un elemento cómico o dramático para caracterizar la naturaleza dual de la posición intermedia del héroe cultural, que no es ni un dios auténtico ni un hombre real. Según una leyenda de A.-M. Vergiat de Ubanghi-Sciari, Yilungu , el dios creador, dio a Tere tres paquetes, luego tejió una larga cuerda y una gran red. En un recipiente, había puesto agua, en una cesta un par de cada especie animal y en otra las semillas de todas las plantas, y las había cerrado. Tere , que desconocía el contenido de los tres paquetes, se instaló con ellos en la red para bajar a la tierra. Pero, antes de partir, Yilungu le entregó un tam-tam para advertirle de su llegada a la tierra, recomendándole cuidadosamente que lo usara solo cuando sus nalgas tocaran el suelo. Entonces dejó caer la cuerda. A mitad de camino, Tere, curioso por saber el contenido de los tres paquetes, comenzó a golpear el tam-tam. Ante ese llamado, Yilungu se inclinó y maldijo a Tere: «¿Qué? Ni siquiera estás a mitad de camino, y ya estás golpeando el tam-tam. La tierra aún está lejos» continuó bajando la cuerda. Unos momentos después, el tam-tam volvió a sonar. Yilungu simplemente se encogió de hombros y continuó bajando la cuerda. Pasaron unos minutos, y el tam-tam se escuchó nuevamente. Entonces Yilungu cortó la cuerda. Pero el pobre Tere aún no había llegado y cayó pesadamente al suelo con sus regalos. La relación entre el héroe civilizador y el tambor es constante. Sin embargo, no siempre posee este aspecto burlesco ya que la verdadera fuerza de los antepasados ??míticos reside precisamente en el uso del tambor. El dios del trueno les concedió el derecho de reproducir los ritmos del trueno en este instrumento para que los hombres pudieran escuchar al menos un eco de la voz celestial. La leyenda dogon relata que la pareja de gemelos o el herrero-músico poseen tambores en forma de fuelles de fragua o yunques. Al golpear esos tambores, imitan la fuerza creadora de los dioses, puntúan y refuerzan la oración y apaciguan la cólera. Siempre que el herrero sacrifica su fuerza golpeando el yunque, una parte de ellas se le escapa y pasa a la tierra. Su masa, que encierra las semillas que han bajado del cielo, es la “imagen del mundo” y el centro de la caverna. En esa fragua terrenal, el héroe civilizador realiza el sacrificio sonoro siguiendo el ejemplo de la fragua celestial, cuya orquesta de tambores da ritmo al movimiento del universo. Numerosas tradiciones cuentan que el herrero arrastra una pierna, imitando al dios del trueno, que tiene una sola pierna, y baila sobre la cola de una serpiente. Pero como el cuerpo del héroe civilizador y de su rival tiene una forma más parecida a la humana, con dos piernas, imitan a los dioses cojeando sobre un solo pie.
El héroe civilizador en la mitología china En la mitología china, numerosos herreros y tamborileros pueblan la mítica montaña. To-Fei, el hijo de la montaña en forma de campana, es un dios codicioso, un búho de gritos feroces, cuyos tambores y flautas son fuelles de forja. Los hijos de la hija del Río Rojo inventaron los tambores y las campanas. Ch'ui creó los instrumentos de viento. Diferentes tradiciones relatan que los primeros cantos y los primeros instrumentos musicales surgieron de los ocho vientos o de las voces de los ocho antepasados. Los ocho cantos narran la educación de los hombres, el cuidado de las aves de corral, el cultivo de las hierbas, el arado de los campos, el respeto a las reglas del cielo, las obras benéficas de los emperadores míticos, la explotación de los recursos de la tierra y la domesticación de algunos animales. Los ocho instrumentos tienen como finalidad hacer resonar los ocho elementos. La piedra vibra en el litófono (en particular la fonolita de los volcanes), la terracota en las ocarinas, el metal en las campanas y las cañas de los órganos de boca, la madera en los raspadores y las castañuelas, el bambú en las flautas, la calabaza larga, las pieles en los tambores, la seda en los instrumentos de cuerda. Establecer la paz y el orden en la tierra requiere grandes sacrificios. El músico Kun tuvo que sacrificarse, luchando contra el caos y los dioses codiciosos. K'uei -que hizo bailar a los animales utilizando un litófono- recibió el encargo del mítico emperador Shun de crear música: "La música es la esencia del cielo y la tierra. Sólo un santo puede introducir la armonía en los cimientos de la música. K'uei puede crear esta armonía". Entonces Huang-Ti lo tomó prisionero, lo sacrificó y utilizó su piel para construir un tambor, golpeado con el hueso de la bestia del trueno para infundir respeto en el imperio. Para estas nuevas melodías, un músico ciego aumentó el número de cuerdas de su cítara de cinco a quince y las utilizó para hacer sacrificios a los dioses. Pero también hubo un intento de utilizar esa nueva música con fines mágicos. El rey Wu hizo componer algunas canciones y construir numerosos instrumentos musicales, cuyo sonido obligaba al faisán a adaptar su vuelo a los ritmos de la orquesta imperial. Yü el Grande incluso puso la música al servicio de la propaganda. Cuando encauzó los grandes ríos, encargó al músico An-yao que compusiera las nueve partes del Hsia Yüeh, que celebra al emperador y las acciones benéficas.
5. A través de la música, la humanidad imita a los dioses Para despertar y crear divinidades es necesario ofrecerles su sonido favorito, también llamado libación. Continúa el sorprendente viaje de Schneider a través de ritos y mitos ancestrales, donde el sonido es cada vez más protagonista. El creador, su rival, el héroe civilizador y su adversario se sirven de los espíritus para mantener relaciones con los hombres. Normalmente, estos seres son las almas de los muertos y entran en el oído o el cuerpo del mago, representando el último rango en la jerarquía de seres de naturaleza dual. En su manera de hablar, cantar o vestir, revela a menudo un carácter marcadamente hermafrodita. Su secreto consiste en el arte de saber imitar a los dioses. Casi todos los ritos tratan de lograr, a través de sus cantos, actos de analogía con la música de la creación. Tanto la fuerza evocadora, capaz de hacer volver la primavera, la lluvia y la salud, como la construcción de la escala sonora entre el cielo y la tierra emanan del sacrificio sonoro. La capacidad de este mago para “oír el sacrificio” reside en su voz o en un instrumento mágico que, en última instancia, es siempre un instrumento musical o un símbolo del sonido. Con sus palabras húmedas y luminosas, el cantor sacude a los dioses, despierta su acción y prolonga su sonido. Pero como esa “flecha sonora” se dirige hacia el país de los muertos, es indispensable una relación directa con los espíritus. Para lograrlo, el mago australiano se deja matar y arrojar a un pozo durante cuatro días. Al quinto día, es liberado; se le da el hueso de un muerto que se utiliza para hechizos y se le enseñan los cantos necesarios. El joven chamán siberiano visita el país de los muertos para “fortalecer su voz y garganta”. Luego es conducido a un inmenso árbol poblado de almas humanas que le entregan tres ramas y tambores. A menudo, el futuro médico-cantor se ve obligado a someterse a una operación muy difícil. Entonces los espíritus le abren el vientre, le quitan las entrañas e introducen cuerdas y cristales que llegan silbando en su cuerpo. Durante las largas semanas que pasa en soledad, se dedica al conocimiento de la música interna de los objetos. Semejante penetración en la esencia vital cósmica no puede realizarse solo gracias a un sentimiento de solidaridad con los objetos y una identificación completa del hombre con la naturaleza mediante el sonido. Es necesario que se produzca una interpenetración entre el mago y su objeto, que anule las fronteras entre el sujeto y el objeto y confiera al mago la facultad de reproducir con “la voz afinada” los sonidos que normalmente sólo pertenecen a las cosas que imita. El convertirse o no en mago cantor no es una cuestión de elección. Una voz imperiosa en el alma del candidato le dicta su destino. Un mago Iakuto relata que, a los veinte años, cayó enfermo y de repente oyó las voces de todos los objetos, voces que otros hombres no podían percibir. Sufrió terriblemente hasta que cogió un tambor y empezó a cantar y tocar. Entonces los espíritus pudieron entrar en su cuerpo. Según los Wintuns (América), los espíritus (los sonidos-sustancia) perforan los oídos del chamán. Pero para que entren por un oído, atraviesen la cabeza y salgan por el oído opuesto, debe cantar continuamente. Incluso las grandes civilizaciones conocen esta vía acústica, lo que les permite adquirir conocimientos esotéricos. Según el Atharvaveda, el yogui hace su ascenso a Brahmã en diez etapas. La primera suena como “ cini ”, y se amolda al cuerpo; la segunda hace oír “ cinini ” y retuerce el cuerpo. El tercer sonido, nacido de una campana, cansa. La cuarta etapa, similar al sonido de una concha, hace que la cabeza tiemble. Luego vibra una cuerda, que excita el paladar, lo que induce al yogui a aplaudir y beber “la verdad inmortal velada”. La séptima etapa es un sonido de flauta que revela un nuevo conocimiento. En la octava y novena etapa, un toque de tambor expresa la Palabra Sagrada y hace invisible al yogui, quien, al décimo sonido, con un estallido de trueno, se convierte en Brahm?.
La canción del mago Un mago cantor es, por tanto, algo más que un hombre corriente. Al ser un resonador cósmico, cuanto más aumenta su capacidad de oír y resonar, más irradia su poder. Puede reproducir, al menos en parte, el lenguaje original de los dioses. A menudo le gustaría ser como los dioses, lo que, por otra parte, no es de extrañar, ya que puede identificarse con todos los seres que se siente capaz de imitar. La metamorfosis más frecuente es la transformación en animal. En la antigüedad, los rituales de Egipto y la India trataban de imitar la voz de los dioses zoomorfos con el máximo realismo. Los himnos a Indra se cantaban con voz de buitre o de toro; para Soma, se imitaba el zumbido de las abejas. Durante las tres libaciones, los sacerdotes védicos por la mañana recitaban con voz de pecho parecida al rugido de un tigre; al mediodía, cantaban con voz gutural, similar al grito de un ganso; al atardecer, con la voz de cabeza, que recordaba el grito del pavo real. La Duala (África) compara la voz de cabeza con el águila, la voz de pecho con el tigre y la voz de vientre con el buey. Pero, en estas costumbres, ya se hace perceptible la diferencia entre magia y religión. El mago intenta identificarse con su dios o espíritu para poseerlo. La religión llama o despierta a su dios y le ofrece alimentos acústicos como canto de alabanza; sin embargo, no intenta obstaculizar su libertad. La imitación de los gritos y movimientos de los dioses para lograr la transubstanciación a través del sonido se encuentra ya entre las tribus totémicas. La imitación de las esencias sonoras constituye para ellas la única forma de sacrificio. Se sabe que, en esas civilizaciones, cada objeto y cada ser era creado por la voz de un dios tótem. Cuando esos dioses, agotados de trabajo, se retiraban, confiaban cada cosa creada a un hombre determinado, haciéndolo responsable de conservar y multiplicar esa especie. Para ello le enseñaron el sacrificio sonoro, la imitación exacta de los sonidos-sustancia mediante gritos y cantos. Todo individuo que pueda imitar el ruido de la lluvia o el silbido de la serpiente será lluvia o serpiente, capaz de reavivar la lluvia o la serpiente en el momento oportuno. El sacrificio del mago que ayuna y ofrece su aliento de vida cantando, entra en éxtasis y, debido a la inanición, finalmente cae al suelo realizando la transubstanciación por el sonido es un fenómeno muy extendido. Sin embargo, su existencia en las culturas totémicas puede parecer extraña ya que estas civilizaciones no conocen sacrificios materiales. Por otra parte, A. W. Howitt ha subrayado repetidamente que en los ritos australianos, los gritos forman la parte central de las ceremonias; es en el sacrificio exclusivamente acústico donde se manifiesta el carácter particularmente antiguo de estas civilizaciones. Utilizando la "voz cantada", el mago logra así despertar a los dioses y espíritus que animan los objetos e identificarse con ellos. Una vez que las sustancias de los espíritus evocados han penetrado en su cuerpo, el mago intenta, haciéndoles hablar por la boca, imponerles su voluntad insertando la sustancia gritar en un canto que, utilizando palabras, impresiona pero al mismo tiempo fuerza la dirección deseada. A menudo comienza con un murmullo, haciendo gestos con las manos para localizar el cuerpo sonoro del espíritu que ha visto. Una vez alcanzada la claridad mental, va elevando gradualmente la voz. Cuando se establece el contacto, un crujido o un silbido delatan la llegada del espíritu. La presencia de este ser casi siempre se manifiesta con sensaciones auditivas, que, posteriormente, a veces pueden ir acompañadas de impresiones visuales. Como cada espíritu es una melodía particular, el timbre de su voz y el motivo característico de su canto serán los elementos principales de la composición, en la que el mago aprisionará al espíritu. En otros casos, la ceremonia comienza con un grito que asusta a los espíritus. Luego, el mago canta sus nombres, colores, hábitats y cualidades. Cuando se trata de un espíritu desconocido, utiliza palabras de adulación o invectivas para obligarlo a presentarse y confesar su nombre o canción. En lugar de "montar" la voz del mago, el espíritu puede entrometerse a través de un instrumento mágico. El médico Cherokee sostiene un diente de serpiente en su mano derecha, y se supone que, mientras canta, el espíritu de la serpiente entra en el diente, que se ve vibrar. Cuando termina la canción, el médico se lleva el diente a la boca, sopla sobre él y tararea, utilizándolo para dibujar surcos en el pecho del paciente. Los Pangwe (África) “chupan” la sustancia sonora del espíritu de un objeto “como una araña chupa la sangre de su víctima”; luego la encierran en sus bocas y “la hacen bailar en la red de una canción” interpretada con los dientes apretados. Finalmente, cuando está agotada, la escupen. Trazar la línea divisoria entre semidioses y espíritus no es fácil. En principio, estos últimos son las almas de personas muertas que aún son recordadas más o menos. Según su importancia o el tiempo transcurrido desde su muerte, viven en nubes o materiales antiguos (piedras, madera, agua). Como pueden moverse, no constituyen la esencia sonora de los objetos que les sirven de soporte, pero pueden influir significativamente en los seres que les ofrecen hospitalidad. Los espíritus que constituyen la sustancia sonora de esos objetos forman el último grado de seres semidivinos dedicados a la creación y mantenimiento del mundo material. La Magia Práctica se dirige especialmente a ellos, ya que son más fácilmente accesibles que los dioses. Las letras de las canciones suelen hacer referencia a una simple repetición del nombre del espíritu. Las discusiones y los altercados entre el hechicero y su oponente son probablemente producto de la magia de baja calidad. Para que el rito sea eficaz, cada nombre, o cada frase, debe ser pronunciada de una sola vez. Si el texto contiene varias frases, se debe tocar continuamente un tambor, una carraca o una campana para cubrir el silencio del cantor. Es necesario que “el sacrificio sea continuo”; de lo contrario, un espíritu maligno no dejaría de hacer fracasar el rito insinuándose en los silencios. “Rompería la red” (Duala). También se necesita una amplia gama de recursos dinámicos. Algunos espíritus desean que se les acerque con suavidad, y otros prefieren que se les hable en un tono franco y fuerte. Un canto mágico es siempre una acumulación de fuerzas que aumentan cada vez más, a partir del grito inicial. Su potencial depende de la habilidad del mago, que debe saber detenerse “antes de que el canto estalle”. Los duala consideran ciertas interjecciones vocales como válvulas de escape. Pero incluso sin acercarse a ese punto de inflexión, el simple hecho de terminar una canción siempre conlleva algunas medidas de precaución. Un canto es “un carro que baja por una pendiente” o “un animal en las garras de la ira” (Duala). Los hombres emiten gritos feroces, mientras que las mujeres emiten chillidos agudos para advertir a la gente de que la canción está a punto de terminar. Luego, todos huyen con gritos que impiden que los espíritus liberados se abalancen sobre las personas de las que han sido “prisioneros en la canción”. En las Islas Marquesas, el candado se forma con un sonido muy largo, roto al final por un golpe seco del diafragma cuando se cierra la boca. “Se hace un nudo como si se cerrara un saco”. Los derviches danzarines terminan sus cantos con una fuerte exclamación de la sílaba H?, que significa Él (Dios). Un buen mago debe ser un buen cantor. Esto no significa que deba tener una hermosa voz: debe ser un resonador vaciado de sacrificio, capaz de reproducir todos los sonidos de la naturaleza. Cuando su piel, seca como el pergamino de un tambor, toca sus huesos, se ha convertido en una ofrenda pura a los dioses, quienes a su vez se ofrecen a él entrando en su cuerpo. Basta con que deje la boca bien abierta y se comporte como el dios evocado para que lo penetre, lo impresione con sus movimientos de danza y cante por la boca. Ahora bien, si el cuerpo del mago danzante está cargado de cascabeles o paquetes de medias cáscaras de frutos secos o trozos de metal, este “hombre-sonajas” (Schaeffner) no es más que un instrumento musical del dios que lo ha invadido. Siguiendo el ejemplo de los dioses, se convierte en un cadáver viviente. El sacrificio sonoro constituye el corazón del sacrificio y se sitúa en el centro místico del universo. Se asemeja al árbol parlante o árbol de culto, cuyas ramas albergan toda clase de ofrendas y algunos instrumentos musicales que supuestamente contienen almas humanas. A diferencia de los “instrumentos” del mundo puramente acústico, estos instrumentos ya no son meros símbolos de cantos divinos, sino imágenes concretas de los dioses, ya que los antepasados ??concibieron los instrumentos a imagen de los señores del mundo. Cada instrumento de este tipo es una cueva de resonancia que produce música luminosa para quienes saben escucharla. El “tambor de cuervo” de los Tsimshian (América) emite una luz deslumbrante. Los habitantes de la isla de Malekula hablan de una concha inmensa y radiante que flota sobre el mar. Según la tradición hindú, ciertas campanas de estupa emiten simultáneamente sonido y luz armoniosos. Esta idea también podría estar relacionada con el aspecto brillante del metal. Una inscripción sumeria del tercer milenio menciona un címbalo o copa de ofrendas que “brilla como el día”. Los instrumentos musicales son deidades nacidas del sacrificio Hemos visto cómo los antepasados ??utilizaban sobre todo «materiales antiguos» para construir instrumentos musicales. En la India, el Dharmak?ra hace que los poros del cuero cabelludo y las palmas de las manos emitan toda clase de instrumentos. Cuando el gran Manitou entregó su tambor al antepasado materno de los Chippewa, exigió el sacrificio de dos hombres a cambio de un nuevo instrumento. Del mismo modo, Huang-ti no dudó en matar a K'uei, el músico, y en utilizar la piel de su víctima para construir un tambor. Sin embargo, cuando su piel se secó bien, K'uei se volvió aún más poderoso; ahora su voz hablaba a través de su piel sacrificada. Todo cuerpo resonante procedente de una «materia antigua» o del sacrificio de un dios, un antepasado, un hombre o un animal es un depósito de fuerzas sobrenaturales cuyas formas, a veces antropomorfas o zoomorfas, reproducen la imagen de seres que se sacrifican. Por eso, los hombres, al fabricar sus herramientas, imitaron el trabajo de los dioses. Los incas arrancaban el cuero cabelludo a sus víctimas y hacían muñecos con ellos, que inflaban para golpearles la barriga. En el Tíbet, el lama sopla en un fémur humano y se transforma en una trompeta. Los chamanes asiáticos consideran al hombre o al animal que sacrificaron la piel para construir un tambor como “el Señor del instrumento”. La vara es un “cuchillo”, ahora un “látigo”, o tiene la forma de una pata asesina o de una Y, símbolo del sacrificio. En ocasiones particularmente solemnes, el jefe Bayeke (África) arroja una lanza a un tambor. Los Giagga (África) consideran el arco musical como el cuerpo de una niña asesinada y arrojada al agua. En un cuento kirguís, probablemente de origen persa ( Tuti-nameh ), un dios mono, saltando de árbol en árbol, cayó y fue mortalmente herido. Sus intestinos quedaron estirados entre dos árboles, y cuando se secaron, resonaron con el viento. Un cazador descubrió que este “instrumento” imitaba su principio y construyó el primer laúd. Los dioses del trueno se encarnan preferentemente en tambores. Los rombos australianos, que también reproducen la voz del trueno, son los cuerpos petrificados de los dioses totémicos que murieron después de sus sacrificios sonoros. Todos los instrumentos que Tore entregó a los pigmeos ewè (África) para los ritos de la circuncisión llevan el nombre de este dios. El rombo “Ôro” es el dios de la caza de los yorubas africanos. Supongamos que un instrumento se llama “estrella de la mañana” o está adornado con los símbolos de esta estrella. En ese caso, sin duda encarna al héroe cultural (ciertos tambores indonesios, la caracola de Quetzalcóatl, el shöfär [cuerno] de los israelitas). La naturaleza dual de estos antepasados ??se manifiesta a veces en la construcción de los propios instrumentos. Entre los bhils (Asia), los tambores con forma de reloj de arena, constituidos por dos pieles humanas extendidas sobre dos hemisferios craneales soldados vértice con vértice, simbolizan a los antepasados ??de la humanidad. Otros tambores tienen dos pieles, una de las cuales es a menudo de piel de cabra y se golpea con un palo, mientras que la otra es de piel de cabra y se golpea con la mano. A veces el músico se identifica con su instrumento; cuando baila con el tambor, parece ser el hermano gemelo del instrumento. El tambor que parece más afín a los hombres y a los antepasados ??es el que tiene forma de reloj de arena. Los monumbo de Nueva Guinea lo llaman la «danza humana». Fue precisamente este tambor el que determinó la anatomía artística del tronco del dios ?iva. No es fácil establecer con certeza si los cuerpos de los instrumentos representan o son los dioses, pero parece seguro que sus voces son las voces de los dioses. Pero estos cadáveres vivientes tienen hambre; Las trompetas tienen un pabellón en forma de boca abierta, las flautas y los sonajeros gritan su hambre, y las cítaras y los tambores de una sola piel en forma de reloj de arena muestran mandíbulas de cocodrilos o ballenas. Para saciar su hambre, primero se les alimenta con sustancias que simbolizan el sonido de los muertos; luego, se les golpea para que resuenen en el rito sacrificial. Muy a menudo, se colocan piedras sagradas en el fondo del tambor. En África, Indonesia y Assam, se colocan cráneos o mandíbulas de muertos dentro de este instrumento. Los Bena-Kanioka (África) cierran el fondo de resonancia de un tambor con el casquete de un hombre. Cuando un nuevo jefe asume el cargo, los Bahau construyen un tambor en el que colocan la cabeza del antiguo jefe; luego lo cierran con la piel de un buey sacrificial. Entre los Bayankolè, los tambores reales, colocados sobre una cama, se consideran vacas sagradas: se les hacen ofrendas diarias de leche, y de los restos se obtiene mantequilla para consagrar los tambores. En el momento de la coronación de un nuevo rey, se cubren con pieles nuevas, que se frotan con bolas hechas de sangre de un joven pastor mezclada con la de una vaca y cenizas de papiro. En la Nueva Guinea holandesa, la piel del tambor se pega con cal y sangre del miembro viril. En el norte de Asia, se vierten bebidas alcohólicas sobre pergaminos o cuerdas. Sin embargo, no basta con que el instrumento reciba ofrendas. La respuesta del dios también depende de la calidad del instrumentista. Un día, un brujo malinqué (África), pidió a un herrero que le construyera una guitarra. Esto no es sorprendente cuando se trata de conchas marinas. Los algonquinos (americanos) hacen que la danza sea más fácil golpeando los tambores con palos en espiral. Los dogones (África) enrollan un alambre helicoidal alrededor del tambor en forma de reloj de arena. Una historia de Papúa Nueva Guinea (América) cuenta que un antepasado del flautista se movía como una serpiente con una flauta de bambú. El chamán siberiano levanta su tambor en el aire, con la piel hacia la tierra. Cuando lo golpea, los espíritus o almas de los niños se instalan en el tambor en tal cantidad que el peso del instrumento supera las fuerzas físicas del músico. Este tambor se suele considerar como un carro o un colador. Otros tambores son morteros o tinas, que las mujeres usan para descascarar el arroz. Los raspadores se parecen a las escofinas, los platillos a las copas para beber y los timbales a los calderos. En China, las campanas también servían como recipientes para el vino. Por eso se puede “comer del pandero y beber del címbalo”, el alimento acústico de los dioses. El rey de los instrumentos musicales es el tambor, que debe construirse con madera “pura” o con un tronco de árbol alcanzado por un rayo. Para fabricar su tambor, Gilgamesh utilizó la madera destinada a la construcción del trono de la diosa. El nombre Ngoma, muy común en África Oriental para designar al tambor, no representa solo el instrumento sino toda la música. En una orquesta, el tambor es siempre el líder. Es “la cobertizo de los antepasados” y se considera un ser vivo que posee una gran fuerza. En Uganda, “comer el tambor” significa poseer el poder real. Protege a la tribu y, en caso de peligro, resuena por sí solo, sin que nadie lo toque. Por eso se le considera un gran amigo y a veces incluso se le construye una cabaña. El nuevo tambor, destinado a invocar fuerzas sobrenaturales durante la fiesta de invierno de los esquimales, chilla o gime cuando se levanta de los hombros de su portador y toca el suelo por primera vez. Como las flautas de pan, los tambores forman familias y sugieren una multitud o una reunión. En Lango (África), una orquesta de tambores está formada por siete instrumentos: dos padres, una madre y cuatro hijos. Se visita a esas familias y se les llevan regalos. Cuando un tambor tiene que salir del pueblo, el viejo Batetela derrama lágrimas como si se enterrara a un amigo muerto. Existe toda una “religión del tambor” en América. Suspendido de cuatro postes adornados con plumas, este instrumento representa el centro del mundo. En la India, se le adora como a una deidad. Se coloca sobre un sofá; se lo lava y perfuma a diario. Cuando se lleva de viaje, se carga sobre un elefante (Pura-Nannuru). Cada instrumento musical ocupa el centro (ombligo) del mundo. Es el altar en el que se sacrifica la sustancia sonora de los dioses. El que realiza el sacrificio, y que por tanto se vuelve culpable, expía esta acción sacrificando su fuerza y ??su individualidad, ya que, tocando el instrumento, “rinde un servicio a los dioses” con la acción de sus manos o su aliento, aunque este sacrificio no sea tan completo como el del cantante. Un cuento californiano cuenta cómo la lamprea salió victoriosa de un concurso musical porque había utilizado su cuerpo (transformado en flauta) para tocar mientras los otros animales tocaban instrumentos reales. El instrumento sacrifica al dios; el canto es el sacrificio del hombre. Todos los demás símbolos surgen de este valor metafísico del canto y de los instrumentos. Como producen una transferencia o un intercambio de fuerzas, son ante todo medios de transporte. Los diamantes australianos suelen llevar dibujos que simbolizan los “viajes” realizados por los dioses, tanto durante la creación como durante los rituales. El tambor del chamán se considera un trineo, un reno, un caballo o un ganso, que utiliza para “volar” hacia el cielo. Comparado con la Osa Mayor, el “carro” terrenal gira alrededor del árbol de la vida y de la muerte, es decir, alrededor del “poste de los sacrificios”, que es el eje del mundo. El arpa es ahora una barca, ahora un cisne que transporta almas. Los papúes llaman pájaros a sus flautas. Las carracas suelen estar adornadas con plumas o delatan claramente la forma de un pájaro. Al igual que los tambores, los himnos son carros o barcos donde los dioses se embarcan en sus viajes sacrificiales. La expresión “llevar una canción” o “tirar de una canción” está muy extendida entre los pueblos primitivos, pero no es menos común en las grandes civilizaciones. Las melodías del Brhat y del Rathamtara son los dos recipientes que transportan el sacrificio. Cuando uno se sube a una embarcación, se sube a los himnos (Aitareya Brahmana). El tambor circular del chamán es también un arco de tiro que, puesto que realiza el sacrificio sonoro, “es el mundo entero”, “es el mundo entero”. El sacrificio es el mundo. Entre los Scior de Altai, este instrumento tiene un cierto número de diseños: el propietario de un tambor Scior explicó a LP Potapov cómo la parte superior de la imagen del mundo pintada en el rollo del tambor representa el cielo, y la parte inferior corresponde al inframundo. Siete piezas de metal simbolizan la Osa Mayor. El borde de la parte celestial está provisto de seis cuernos que utiliza el chamán para defenderse de los malos espíritus. De los seis agujeros del mango del tambor sale el “tigre de seis ojos”, dispuesto a rescatar al chamán durante su vuelo por los cielos. Veamos, pues, cómo la música húmeda y luminosa, nacida de las aguas eternas tras un grito, una ráfaga de viento o un trueno, es obra de los dioses o de los muertos. Cada cantante y cada instrumento es un cadáver viviente y expresa el dualismo de las fuerzas cósmicas. Quizá no sea inútil citar un pasaje de Aegidius Zamorensis, que nos muestra que tales ideas también existieron en Europa. Disertando sobre el problema de la invención de la música, este teórico medieval afirma que algunos quisieran sacar la música “de la agitación de los vientos en las hondonadas de los bosques, donde se oye silbar, especialmente de noche: otros, del sonido de las aguas y del desgarre del aire contra las rocas o sitios rocosos: de ahí esa voz semejante a la voz de las aguas copiosas”; otros, del movimiento impetuoso de las regiones periféricas y su revolución, como sucede, en cierto modo, bajo el ardor del sol, a partir de las afueras de Toledo; otros, de las fibras, estiradas en la carne de los cadáveres, así como de los huesos descubiertos –especialmente en el agua corriente o en otra parte– tan pronto como se los toca”.
6. Cosmos y Cantos individuales Los cantos individuales pretendían imitar los sonidos de la naturaleza y de otros animales, y las canciones eran emblemas. El viaje del musicólogo Marius Schneider continúa en el mundo de la mitología y los rituales musicales. La creación y conservación del universo son función de un movimiento continuo cuyo origen es una vibración acústica. La idea de la unidad vibratoria del mundo ha llevado a los filósofos a crear una cosmogonía en la que esta homogeneidad del universo se expresa en un sistema de concordancias. En su origen sólo había sonidos, que poco a poco se fueron transformando en materia. Pero, gracias a las obras y viajes circulares de los dioses, esta materialización se produjo en épocas y niveles diferentes. El sonido emitido hacia el este era alegre para crear el espacio y la primavera. En el plano estelar, hacía salir el sol; en el plano del tiempo, la luna y el alba; en el plano terrestre, el suelo húmedo. Por tanto, el grito que crea la primavera es la esencia sonora del sol de la mañana, del alba y de la tierra joven. Y el primer sonido de un sistema cósmico está dominado por el ritmo de las estaciones. En la imaginación de los pueblos primitivos, esos sonidos son gritos o cantos. Para demostrar el origen y la unidad musical del mundo, los filósofos apasionados por la idea de crear un verdadero sistema de concordancias entre los diferentes fenómenos de la naturaleza no se sirvieron sólo de los gritos (creadores de estos diferentes planos cósmicos) sino también de los cinco o siete sonidos del sistema tonal creado por las grandes civilizaciones. Una concordancia entre ciertos gritos y sonidos de un sistema tonal se encuentra en la Närada?ik??, en el Sangia ratn?kara y en algunas tradiciones populares que identifican ciertas voces animales con los siguientes sonidos:
En la filosofía Ved?nta encontramos la siguiente serie de concordancias (ver tabla adjunta), cuya última línea representa las cinco partes del säman (canto ritual que comienza con la parte llamada hink?ra). La sucesión de sonidos en el sistema chino (re, la, do, fa, sol) parece extraña. Pero si se respeta la forma en que los chinos enumeran los puntos cardinales, el problema está resuelto. Del norte se pasa al sur y del este al oeste. Siguiendo este orden, obtenemos la fórmula:
Esta progresión corresponde exactamente a la historia de la creación. En los mitos, el creador vive en el norte, donde reina la muerte, y “viaja” hacia el este. Su “adversario”, el transformador, reside al sur y viaja hacia el oeste. El héroe civilizador viaja de este a sur, mientras que el camino del dios de la guerra va de oeste a norte. Los cuatro personajes se mueven siguiendo una esvástica. Este movimiento también determina la posición mística de los instrumentos musicales. Los materiales más antiguos (piedra, piel de sacrificio y madera para litófonos, tambores y flautas) se encuentran al norte y al este. Los materiales especialmente preparados (terracota para ocarinas y metal para campanas) solo aparecen en el oeste. En esta clasificación, que los filósofos chinos han incluido en su sistema de concordancias, cada instrumento corresponde a un tema determinado. Sin embargo, A. Schaeffner ha llamado la atención sobre el hecho de que los instrumentos también abarcan los tres reinos de la naturaleza. En el órgano de boca, las lengüetas son de metal, y los tubos y las calabazas largas se obtienen del mundo vegetal; su forma imita las alas del faisán, representando al reino animal. La cítara china simboliza el universo. Fu-Hsi, el primer gobernante mítico e inventor de ese instrumento, tomó un poco de madera de Eleococo y construyó la tabla sonora convexa como el cielo, la parte inferior plana como la tierra. La longitud total correspondía a las trescientas sesenta y una avenidas celestes; el grosor era de dos pulgadas, por lo que era el emblema del sol y la luna. La parte delantera se llamaba “frente de faisán” y el puente “montaña”. La roseta central era “el estanque del dragón”, que actuaba sobre los ocho vientos con sus veinte centímetros de ancho. La roseta trasera, llamada “estanque del faisán”, medía diez centímetros. Las cinco cuerdas representaban los cinco elementos; cuando los sucesores de Fu-hsi añadieron dos cuerdas más, éstas correspondían a los siete cuerpos celestes. Nuestra tabla de correlación también menciona los planetas, por lo que es probable que la música de las esferas fuera conocida. Pero parece que las estrellas cantoras más importantes eran la estrella polar (sede del Todopoderoso) y las dos Osas (las concordancias entre sonidos y planetas en los teóricos árabes son seguramente de origen griego). El “carruaje pequeño” debe estar ocupado por el creador y el primer transformador. Su timón toca la Estrella Polar. El gran vehículo es el asiento de los siete R?i o del héroe civilizador y su rival, quienes, utilizando el tambor, despiertan, repiten y comienzan a materializar la voz atronadora que viene de la Osa Menor. En algunas pinturas murales de las tumbas del período Han, el dios está representado sentado en el gran carro, golpeando el tambor con todas sus fuerzas. En ocasiones, le precede el dios del viento, de cuya boca sale una rama de árbol, que simboliza el sonido del viento. Esos tambores están ahora suspendidos de un dosel, apoyados sobre un solo pie. Según Wang Chung, el señor del trueno arrastra tambores atados (nubes) con su mano izquierda y empuña un martillo en la derecha. Cuando el sonido del trueno es un estruendo prolongado, es el sonido de un montón de tambores atados entre sí y que chocan entre sí. Cuando el trueno estalla de repente, como una laceración, suena como un golpe de martillo. El zodíaco chino parece corresponderse con la escala cromática. Sin embargo, los animales de sacrificio enumerados en nuestra tabla de correlaciones no coinciden ni con los sonidos ni con los signos del zodíaco. Siguen el orden de la escala pentatónica, indicada por los intervalos Kung, Shang, chüeh, Chih y Yü:
Estos términos no indican notas determinadas sino la secuencia de intervalos: segunda, segunda, tercera, segunda, que se pueden transponer a cualquier registro. Durante la undécima luna, fue: fa, sol, la, do, re; para la duodécima luna, se transpuso a fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do sostenido y re sostenido. Esta escala se transponía cada mes, por lo que la música siempre estaba en armonía con el sonido fundamental de la naturaleza, que variaba de mes a mes. La posición fundamental de este sonido de la naturaleza era el fa, que corresponde aproximadamente a nuestro fa sostenido actual, el sonido del norte, la tierra de los muertos, los manantiales del río Amarillo o la voz que habla sin pasión. Estos términos no indican notas determinadas sino la secuencia de intervalos: segunda, segunda, tercera, segunda, que se pueden transponer a cualquier registro. Durante la undécima luna, fue: fa, sol, la, do, re; para la duodécima luna, se transpuso a fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do sostenido y re sostenido. Esta escala se transponía cada mes, de modo que la música siempre estuviera en armonía con el sonido fundamental de la naturaleza, que variaba de mes a mes. La posición fundamental de este sonido de la naturaleza era el fa, que se corresponde aproximadamente con nuestro fa sostenido actual: el sonido del norte, la tierra de los muertos, los manantiales del río Amarillo o la voz que habla sin pasión. El Li Chi (Memorias sobre costumbres y ceremonias) dice que los sonidos claros y distintos representan el cielo, los sonidos fuertes y poderosos, y la tierra. La relación entre estos dos mundos equivale a un intervalo armónico. Esta idea era particularmente querida por los antiguos chinos, y Ssu-ma Ch'ien, en sus Memorias históricas, no se cansa de repetirla. La “gran música” produce la misma armonía del cielo y la tierra. Con la armonía, los diversos seres vienen al mundo sin perder su naturaleza. La música no es otra cosa que la sustancia de las relaciones armónicas que deben reinar entre el cielo y la tierra. Cuando hay unidad y armonía, todos los seres obedecen a la acción civilizadora del Hijo del Cielo. Por esta razón, los antiguos reyes hicieron de la música un instrumento de orden y buen gobierno. Las canciones de una época feliz son fuertes y tranquilas. Tienen el tamaño adecuado. Los cantos emocionantes y desenfrenados caracterizan los tiempos revolucionarios. La música de un estado en decadencia es sentimental, corrupta y morbosa. Los reyes también crearon una estricta jerarquía en el sistema tonal para simbolizar el orden en sus estados. Kung representa al príncipe, Shang a los ministros, Chüeh al pueblo, Chih a los negocios y Yü a los objetos. “Cuando kung está distorsionado, el sonido es desordenado, lo que significa que el príncipe es arrogante. Cuando Shang está alterado, el sonido es pesado, lo que significa que los ministros son corruptos. Cuando chüeh está alterado, el sonido es inquieto; significa que la gente está triste. Cuando Chihe está alterado, el sonido es doloroso; significa que los negocios van mal. Cuando yü está alterado, el sonido es embrujado; significa que los activos se desperdician. Cuando se alteran los cinco sonidos, las categorías se cruzan entre sí, lo que se denomina insolencia. Si este es el caso, la pérdida del reino llegará en menos de un día. Las ideas se encuentran en la organización del sistema tonal hindú. En la India, la escalera es una "aldea". La nota clave se compara con el gobernante del estado, cuyos ministros son intervalos consonánticos, mientras que los enemigos representan la disonancia.
El canto individual Para aumentar la influencia reguladora de la música en la sociedad humana, los reyes chinos multiplicaron las piezas musicales, adaptándolas también a las capacidades de las personas, de modo que las relaciones entre los nobles y los humildes, los mayores y los más jóvenes, el hombre y la mujer, adoptaran la forma de canciones alternadas. Estas oposiciones simétricas se manifestaron en las representaciones de las fiestas de primavera con la formación de dos coros antagónicos (hombres y mujeres) separados por un río. Al cruzarlo, los dos grupos comenzaron a mezclarse, preparándose para la hierogamia colectiva que concluyó las festividades. Siguiendo el ejemplo del héroe civilizador (el sinsonte), también fue necesario dar a cada hombre una canción apropiada a su oficio y carácter. De manera más general, este tipo de canción aparece como emblema de una familia, una organización profesional (canciones corporativas) o una unidad política. Pero en su forma más pura, el canto personal es siempre individual. Si esta melodía pudiera ser "vista", cumpliría de inmediato cualquier deseo expresado. El Tändya Mahã Br?hmana narra que Sindhuk?id fue destronado hace mucho tiempo, pero un día, vio la melodía que llevaba su nombre, tomó posesión de ella y recuperó firmemente el poder. Sin embargo, como los hombres ya no pueden ver los cantos, es necesario que vean, al menos en sueños, al antepasado muerto que les había inspirado esa melodía; para que este canto sea efectivo, es indispensable que sea absolutamente “verdadero y puro”. La melodía de una historia no es “verdadera” si el cantor no ha participado en los hechos relatados. Sin embargo, incluso la narración de una historia auténtica aprendida solo de un testigo de esos hechos, no es “verdadera” porque el cantor no la ha visto con sus propios ojos ni la ha oído con sus oídos. La esencia de un evento solo puede ser reproducida por aquellos que han participado directamente en su luz sonora. Muy a menudo, los emblemas musicales también se manifiestan en la elección de los instrumentos. El canto de un picapedrero debe contener pasajes que imiten los sonidos de la piedra. Un vendedor de perlas toca la caracola, un pastor utiliza un cuerno de animal, el tambor refleja el poder del cacique y el gong de un monasterio budista debe distinguirse claramente del de otro convento. En China, el tambor de bronce y la campana se convierten en los señores, los laúdes y las guitarras, en los sumos sacerdotes; los tambores de barro, en el pueblo. También es necesario utilizar a los hombres según su conformación anatómica: los jorobados llevarán, inclinados hacia delante, las piedras sonoras, mientras que los seres de espalda cóncava, inclinados hacia atrás, harán sonar las campanas de bronce. El rango social del músico Dada la importancia cósmica de la música, es bastante evidente que el músico que, según la tradición védica, lleva la música luminosa en su corazón también ocupa una posición destacada en la vida social. Representa a Agni, el cantor canónico de los dioses o la estrella de la mañana en la tierra. Las mitologías, por tanto, atribuyen nacimientos extraordinarios a los primeros músicos. Nueve músicos vomitaron del canto de los volcanes. Mitra y Varu?a, nacidos del sacrificio, arrojaron (cantaron) juntos su semilla en el jarrón. Del centro de ese jarrón surgió y se extendió Vasi??ha; Vasi??ha, el primer cantor, es el que "se mantiene erguido en un jarrón" (cueva del sonido). Los primeros músicos son a menudo oponentes cuya rivalidad se manifiesta en competiciones artísticas. Los dos cantantes, uno de los cuales generalmente es un artista. Al mismo tiempo, el otro representa la naturaleza (a menudo en forma de animal), y reproduce en su lucha la relación que ya hemos observado entre el creador o héroe civilizador y los dos transformadores. El artista es el creador o el héroe civilizador. El burro músico, cuyo instinto sexual es proverbial, simboliza al coyote o al dios de la guerra. Los concursos sólo sirven para poner de relieve la naturaleza del auténtico músico. Según Ssuma Ch'ien, el auténtico músico es un sabio: «Así, los que conocen los sonidos, pero no las notas, son animales; los que conocen las notas, pero no conocen la música, son hombres corrientes; sólo los sabios pueden conocer la música». Por esta razón, los músicos se dividen muy a menudo en dos castas diferentes. De las primeras proceden los músicos-sacerdotes y consejeros del rey; a las segundas pertenecen los músicos casi despreciados que se dedican a la diversión de los hombres. Su profesión es a menudo hereditaria; en cualquier caso, uno no se convierte en músico por libre elección. Los Lakutis dicen que la obsesión por los espíritus que sufre un músico es la misma que sufre el chamán. El músico está obligado a cantar. Sin embargo, mientras que el chamán paga su fuerza con la salud, el músico la paga con la pérdida de la felicidad. Es un hombre desdichado porque atrae constantemente la atención de los espíritus. Por eso nunca deja que sus amigos escuchen las canciones que más siente: sabe muy bien que esas melodías les traerían más dolor que alegría. Este contacto con el mundo sobrenatural hace que el músico sea siempre misterioso para quienes lo rodean. En tiempos normales, los hombres se esfuerzan por evitarlo; en cambio, lo buscan cuando necesitan su capacidad para intervenir con los espíritus. Todos piden consejo a los Dholas de los Bhils (Asia), pero nadie se atrevería a sentarse con ellos. Para las celebraciones, es preferible llamar a los músicos del pueblo cercano, que no tienen contacto con los parientes muertos de los organizadores del banquete. A medida que el músico pierde su posición sacerdotal, el respeto que se le muestra disminuye o cambia de carácter. Aun así, la idea de que está en contacto con los muertos y el miedo a su inestabilidad (dualismo) permanecen. Un padre de familia que organice una ceremonia en su propia casa no dudará en otorgar grandes honores y ricos regalos al músico que haya creado la unión de almas durante la celebración; sin embargo, sería difícil que decidiera entregarle a su hija en matrimonio. Solo con la desacralización completa se desvanece gradualmente este miedo al músico. A pesar de todo, las dos castas siguen existiendo sin que la ley las sancione. Los grandes virtuosos son celebrados sin medida, y los pobres, no bendecidos con fortuna, son casi despreciados. El simbolismo de los instrumentos musicales Tal como lo concibió Li Chi, el músico es un sabio que conoce las fuentes profundas de la vida. Su voz y sus pensamientos no son manifestaciones de un individuo más o menos original, sino ecos objetivos o espejos de toda la vida. Reproducen toda la gama de pensamientos y sentimientos humanos. Incluso los instrumentos musicales tienen este carácter totalizador. El cuerpo de los instrumentos representa simbólicamente el mundo, pero en su cueva resuena la esencia sonora del “mundo entero”. Algunos etnólogos han intentado en vano atribuirles un carácter sexual específico. Semejante interpretación no se corresponde en lo más mínimo con la realidad de los hechos. Supongamos que existe un plano humano predominante al que corresponden los instrumentos musicales. En ese caso, se trata precisamente de la parte entre el estómago y el vientre, es decir, la región del ombligo, el feto y probablemente el plexo solar. Pero el instrumento de culto destinado a crear el puente sonoro entre el cielo y la tierra tiene la misma función que el árbol parlante (la región desde el ombligo hasta la cabeza), que, según las mitologías antiguas, brota del ombligo del mundo y toca la estrella polar. Esta posición mística explica también la costumbre de colgar algunos instrumentos de los árboles del culto. Este acto ritual tiene lugar sobre todo después de la muerte del dueño del instrumento, ya que éste puede acoger el alma del difunto cuando atraviesa la montaña mítica para pasar al otro mundo. Al igual que las hojas, los instrumentos son los vehículos sonoros de las almas que pueblan el árbol de la vida y de la muerte. En el paisaje mítico, forman ora el tronco, ora la copa de ese árbol. El tronco corresponde al eje del mundo, y la copa a la Vía Láctea. En los ritos de iniciación, la posición horizontal (Vía Láctea) se enfatiza mediante la postura sentada que asumen los candidatos sobre el árbol del tambor. Pero cuando está en la posición que simboliza el eje del mundo, el tambor se coloca o cuelga verticalmente, con una ligera inclinación correspondiente a la de la tierra. Ahora bien, el árbol que sostiene el cielo y la Vía Láctea no tiene carácter fálico; es la columna vertebral del gigante cósmico de naturaleza dual, cuyo sacrificio es un lugar común de la mitología. Del desmembramiento de la naturaleza femenina surgieron las montañas (los huesos), la vegetación (el cabello) y las aguas (la sangre). Del lado masculino, tomó principalmente la columna vertebral y la convirtió en el pilar de la bóveda celeste. En ese mundo, el héroe civilizador y su rival comenzaron su trabajo cavando canales y túneles para favorecer el libre flujo de los vientos y las aguas estancadas. Según un mito chino, ese caos era una botella de vino informe, hinchada y sin orificios. Lo mataron atravesando sus paredes. Los Uitotos dicen que al principio de la creación, sólo había una luna que siempre estaba llena: caos inerte sin intercambio de fuerzas. Esa luna no tenía ano. Entonces se le hizo uno abriendo un canal a través de un árbol. La luna murió y se convirtió en un tambor o luna negra. Pero, gracias a ese sacrificio, fue la primera muerta y pudo renovarse constantemente con la repetición mensual del sacrificio. Los canales o túneles que cavan los héroes civilizadores reaparecen en los Upani?ad como canales respiratorios y alimentarios, de los que “surge el sacrificio en forma de la sílaba OM” (Maitr?yana Upani?ad). Representan el interior de la columna vertebral o toda la caverna de resonancia humana (o cósmica) que se extiende desde la cabeza hasta el coxis. El centro se sitúa en el plexo solar o región del ombligo. Con todas sus ramificaciones, esos canales forman los órganos que nutren la vida psíquica y física del hombre, tanto la vida espiritual como la vegetativa o sexual. El canal central está indicado por la hendidura longitudinal del mango del tambor, hueco y antropomorfo. Como la hendidura de ese tambor va desde el cuello hasta el bajo vientre y a menudo se ensancha en ambos extremos (y a veces también en otros lugares), es evidente que indica la totalidad del cuerpo resonante. La hendidura, ensanchada en varios lugares por aberturas circulares, sugiere también la columna vertebral a lo largo de la cual los yoguis colocan las diversas fuerzas de la Kundalin?. De cualquier manera, es imposible interpretar esa larga hendidura y el tambor de la varita como símbolos de la vagina y del miembro viril. Indican las funciones vitales: la voz, la vida vegetativa y la fuerza sexual. Este triple uso se manifiesta con igual claridad en los ritos. Los tambores, como los rombos, son las voces del dios del trueno que sirven tanto en ceremonias de iniciación o de lluvia, de vegetación o de medicina, como durante un funeral o ritos sexuales. Las flautas que las víctimas del sacrificio solar rompían en cada escalón de las escaleras que conducían a los altares mexicanos eran quizá fálicas: pero ningún documento lo confirma. También pueden simbolizar la totalidad de la existencia humana sacrificada al dios sol. Por otra parte, la flauta es muy a menudo portadora de conocimientos místicos. El primer consejero del rey de Baule (África) la lleva como emblema de su gran inteligencia. Yama, el dios de la muerte, toca la flauta; los derviches danzarines acompañan sus oraciones con el sonido de ese instrumento. Los rombos, que representan principalmente los cuerpos místicos de los antepasados, no son específicamente fálicos, pero ejercen una acción fecundadora en todos los niveles de la vida. Los cascabeles nunca son fálicos, sino que a veces representan los pechos; sin embargo, mucho más a menudo son manos divinas. En Egipto, el sistro se encuentra en la barca nocturna del sol. La concha resuena en las ceremonias funerarias o agrícolas o en las llamadas a la oración. Las conchas de Šiva y del gran Manitou se utilizan para tomar posesión del espacio. En vano se intentaría reducir la ideología implícita en los instrumentos musicales a criterios exclusivamente sexuales. En realidad, los tres niveles coexisten. Se pueden distinguir entre ellos en un orden jerárquico determinado por el desarrollo histórico de la creación. Según los mitos, el primer nivel era exclusivamente acústico; el segundo, aportaba tierra y alimento a los hombres que aún no conocían la procreación. El sacrificio sonoro es, por tanto, fundamentalmente espiritual. Los otros dos niveles se realizan sólo tras la materialización parcial del sonido original. Pero incluso este mundo materializado extrae su fuerza del sonido puro del que nació. Por tanto, la música y sus encarnaciones instrumentales son, ante todo, manifestaciones del espíritu. A los acérrimos defensores de la interpretación sexual sólo les queda recordar el concurso artístico en el que los dioses oponían su arpa, su canto de luz al chalumeau o al grito de los burros en celo. Y si los antepasados ??decidieron dar la corona de la Victoria a los dioses, ¿por qué queremos ponerla hoy en la cabeza del burro? ¿Será porque la mayor gloria de nuestra época sería la coronación del burro?
7. Sólo la música hace que las ceremonias sean efectivas Las almas necesitan la ayuda de los vivos para poder recorrer el camino del mundo acústico. La música corresponde al cielo; los rituales, a la tierra. El extraordinario viaje de Marius Schneider a la mitología del sonido continúa. “Quien tiene el éter como base, el oído como reino, la vista como inteligencia y que conoce al Espíritu, la cima de los seres puros, es un verdadero sabio… Y el espíritu del oído” (Brhadäranyaka Upani?ad). Ha adquirido la comprensión suprema porque la esencia del universo, al ser de naturaleza sonora, solo puede captarse plenamente mediante el sentido del oído. De esta manera, el hombre puede incluso llegar a los dioses. Pero para trabajar con sonidos, el hombre también debe ser capaz de imitar a los dioses. Para ejercer una acción creativa, debe producir música luminosa en la que aparezca visiblemente el objeto cuya existencia desea. Antes de que pueda convertirse en un cuerpo concreto, la esencia del objeto codiciado debe revelarse visiblemente en una imagen acústica. “Sy?v??va Arvan?nasa celebró una sesión ritual; fue arrastrado al desierto; vio (la lluvia) en una melodía ritual; con ella, derramó lluvia”. “Dev?tithi vagó hambriento con su hijo; “Encontró algunas frutas urv?ru en el bosque; se acercó a ellas con rencor y con una melodía ritual: inmediatamente se convirtieron en vacas para él El mago sólo puede ver esa música luminosa. En cuanto a los demás adeptos del culto, la parte visual de las imágenes sonoras les es comunicada a través de los ritos. Lo que ocurre místicamente en el canto está representado concretamente por los ritos, que son la expresión material del canto. La melodía le da sustancia; los ritos le dan un aspecto concreto. En las Memorias históricas de Ssu-ma Ch'ien leemos: “La música y los ritos manifiestan la naturaleza del cielo y de la tierra. Penetran en las virtudes mismas de los intelectos sobrenaturales. Hacen descender los espíritus de arriba y los hacen salir de abajo; realizan la sustancia de todos los seres. La música opera dentro, y los rituales se establecen desde fuera. La música corresponde al cielo; los rituales corresponden a la tierra. La música unifica (imagen y sonido), los ritos (los) diferencian”. La interdependencia del cielo y la tierra Esta música, hecha visible por los ritos, debe crear armonía entre el cielo y la tierra. Cuando la religión suplanta la magia y el sacrificio al dios y reemplaza el sacrificio al dios, la música es ante todo una ofrenda o un homenaje al dios. En este caso, los ritos se vuelven cada vez más independientes de la música, que a menudo no hace más que "acompañar" las pantomimas. Por otro lado, la magia utiliza la música para establecer un buen equilibrio entre el cielo y la tierra. Trabaja sobre todo con el sonido simpático, es decir, por "sinfonía". Dada la interdependencia del cielo y la tierra, los magos no sienten una sumisión absoluta al cielo porque consideran que la vida en la tierra es una parte complementaria de la armonía universal. (Si, a pesar de este sentimiento de igualdad, sienten un profundo respeto por el cielo, es porque creen que los rituales son un elemento esencial de la tierra y la cortesía la única forma admisible y fructífera de cualquier relación). Según Chou Li, un funcionario público golpea el tambor para combatir los rigores del frío y el calor excesivo. Su acción solo sirve para mantener un equilibrio justo y correcto. En las civilizaciones primitivas, que se dirigen principalmente a los antepasados ??o a los espíritus, los ritos son más plásticos, y el procedimiento sinfónico es generalmente más bélico, directo y a menudo muy sencillo. Como cada espíritu tiene su canto, se dirige a él con él. Cuando se le halaga, los ritos expresan los gestos correspondientes. Una ofrenda material acompaña la oferta del canto. Cuando el brujo amenaza a los espíritus, algunas pantomimas de guerra hacen visible ese canto. Es mi canto”. Ella le ofrece entonces sus servicios en base a un pacto de ayuda mutua. Los hombres son necesarios para los dioses o los espíritus, que son cavernas de resonancia que necesitan cantar y oír cantar. Si los hombres no los cuidan, los espíritus pueden volverse peligrosos; si, por el contrario, se los alimenta con sus canciones favoritas, se convierten en grandes protectores. Un buen espíritu se caracteriza por la sumisión voluntaria al sacrificio. Su voz dulce o quejumbrosa suplica a los hombres que le den el alimento sonoro que necesita. Los espíritus malos son almas refractarias al sacrificio; demasiado atadas a la tierra, no han podido recuperar la inmaterialidad y la pureza sonora de un verdadero muerto. Tienen voces horrorosas o engañosas, hacen ruidos desordenados y se alimentan en parte de la materia sonora de las almas de los vivos a los que atormentan. Se los ahuyenta con el sonido del sacrificio, sobre todo con el sonido de materiales antiguos y de metales, o utilizando un contrarruido que, tomándolos desprevenidos, los asusta. Durante un eclipse lunar, se desata un estruendo ensordecedor para repeler a los espíritus que pretenden devorar el astro. El sueño de los hombres se protege hendiendo la noche con los cantos de la concha. Los hombres que se ven particularmente amenazados por su alto rango o posición llevan ropas o cinturones con cascabeles. Otro medio de combatir a los malos espíritus es el silencio absoluto, que impide a estos malhechores orientarse mientras buscan a sus víctimas. Las dos fuerzas antagónicas del universo, expresadas por una pareja de dioses o por un ser de naturaleza dual, se manifiestan muy a menudo en los espíritus a través de su evolución en el tiempo. El mismo espíritu es ora bueno y dotado de una voz dulce y quejumbrosa, ora malo y ruidoso, según haya sufrido o no el sacrificio. Puede manifestarse en la misma melodía, pero su sonoridad será ora fea y ora agradable. Los ritos funerarios Teniendo en cuenta que los muertos son canciones o están de camino a “la casa de las canciones”, no es de extrañar que durante los ritos funerarios se deje un gran espacio para la música. Cuando un alma se dispone a recorrer el camino del mundo acústico del que salió al encarnarse en un cuerpo humano, se esfuerza por eliminar la materia que le servía de soporte en la tierra. Este propósito sólo se puede lograr con el sacrificio sonoro, pero, para llevar a cabo con éxito esta empresa, el alma necesita la ayuda de los vivos. La Jaiminiya Upaniad nos informa de que el canto del Samaveda libera al alma de un muerto de su envoltura mortal. Entre los pueblos primitivos, la familia de un moribundo intenta a veces acudir en ayuda del alma imitando o reforzando el sonido del último gemido, es decir, el último sacrificio del aliento vital de la tierra. Incluso los gritos violentos que emiten los dogones al final de sus cantos fúnebres expresan los últimos suspiros de la persona en agonía. Cuanto más se ha apegado el alma a las cosas materiales, más necesita de las canciones. Sin embargo, siempre es necesario llamar al alma hacia el altar del sacrificio, someterla a esa operación ritual que la ayudará a recuperar plenamente su naturaleza acústica, o crear el vehículo sonoro del que no puede prescindir: atravesar la montaña mítica. Según los dogones, el creador mata a los hombres sólo cuando las almas, llamadas por la pronunciación de sus nombres, son depositadas en un altar de sacrificios. Sólo entonces se cortan los cabellos del cadáver (¿símbolos de la cuerda sonora?), pues forman el último soporte material del alma. Sólo delante del cadáver puede un pariente o un amigo íntimo atreverse a imitar el canto individual del difunto, para reforzar la sustancia sonora del difunto. Esos cantos a menudo repiten el nombre (sustancia sonora) del difunto. Los dolientes sólo bordan textos concisos de alabanza o de arrepentimiento, siempre centrados en ese nombre. Para invocar el alma, Li Chi prescribe que los hombres se suban al tejado de la casa, donde deben pronunciar el nombre del difunto y gritar saltando hacia el norte (la tierra de los Mor-Pti). Recomienda gritar el nombre con el que se llamaba al muerto cuando era niño. Según los capítulos XVIII-XX del Libro de los Muertos, los antiguos egipcios colocaban sobre la cabeza de las momias “la corona de la voz entonada”, que permitía a los muertos recitar victoriosamente el libro sagrado. Luego “devolvían la boca” con conjuros y les recordaban sus nombres. El chamán del Altai se acerca al cadáver y convoca al alma al son del tambor describiendo una espiral alrededor del muerto. Tan pronto como el alma ha llegado, la atrapa entre su instrumento y su bastón y la estrella contra el suelo con el tambor. Luego toca los ritmos sordos y apagados que permiten al alma entrar en el reino de la muerte. Las ceremonias que recuerdan el alma con la pronunciación de su nombre y luego la encierran en una concha, en un cuerno o en un jarrón que se tapa, se quema o se hunde en un río intentan dar al muerto al mismo tiempo un soporte y un centro de resonancia. A menudo se coloca un instrumento musical en la tumba o se cuelgan sonajeros de los tobillos, pantorrillas o muñecas del difunto. En la India, la música fúnebre se interpreta a veces con instrumentos correspondientes a la casta a la que pertenecía el difunto. En China, a los oficiales subalternos se les despoja de la cítara, ya que este instrumento sólo es adecuado para los militares de más alto rango. En la India e Indonesia, se le entrega al alma un hilo de algodón (¿símbolo del sonido?), y se golpea el gong y el tambor, ya que la ayudarán a superar los grandes obstáculos que encontrará en su camino. Los Bororò (América) representan al muerto con un hombre cubierto de hojas que, colocado detrás del cantante, agita dos sonajeros y realiza su danza macabra. Hecho esto, invoca a dos muertos más tocando una flauta. Pronto vienen los fantasmas y se lo llevan al son del estruendo mientras arden las pertenencias del difunto. Los Mangia (África) ponen una azagaya en la mano del difunto. Con una cuerda le atan los pulgares al tam-tam, lo que provoca una ligera oscilación del cuerpo cuando se toca el instrumento, haciendo así que el cadáver participe del sonido y de la danza. Seguramente muchos gritos y música instrumental también ponen en fuga a los espíritus peligrosos. Desgraciadamente, las observaciones realizadas al respecto son todavía muy escasas. Es fundamental mantener una buena relación con los muertos, ya que ellos son los intermediarios entre los dioses y los hombres. Son ellos quienes envían la enfermedad y la sequía o la prosperidad y la lluvia, según la atención que les presten los hombres. Los cantos rituales del nacimiento y la circuncisión Según una creencia muy extendida, el alma del niño entra en el feto a través del ombligo de la madre. Por eso, en Australia, el futuro padre canta en el ombligo de su esposa embarazada. Como no puede haber más hombres en la tierra que nombres o canciones disponibles, los habitantes de Haití preparan la existencia de un niño cantando su nombre incluso antes de que nazca. En China, cuando nace un príncipe heredero, el maestro de música identifica, con la ayuda del diapasón, cuál de las cinco notas es aquella en la que llora el recién nacido para poder establecer su nombre (ming), que determinará su destino (ming, con la misma pronunciación pero con un carácter distinto). Los dualas reconocen al antepasado encarnado en él desde el primer llanto del niño. Cuando un varón ha llegado a la edad de la pubertad, cambia de voz; ésta es la expresión más sustancial del cambio que se ha producido en él. El rito que acompaña y confirma el cambio de voz es la circuncisión. Durante esta operación, a menudo precedida por ritos de enterramiento (de la infancia) o de aislamiento de los candidatos, aparece la voz de un monstruo en forma de estruendo que devora a los niños “muertos” y luego los vomita sobre la tierra, transformados en hombres circuncidados, iniciados y dotados de una nueva voz. Según los Nutkas (América), ese dios glotón con una pierna doblada vive en una roca. Su voz es generalmente la del trueno. En Nueva Guinea, el dios es representado a veces por una larga cabaña en forma de monstruo en la que algunos hombres hacen eco de rombos. En Australia, la voz del dios también es imitada por el grito del animal que le corresponde. En California, los rombos se acompañan de unos sonajeros que los dioses han recomendado específicamente para esta ceremonia. En los Bambara (África), los antepasados ??gritan a través de un instrumento de viento de hierro que termina simultáneamente con dos cuernos, un ídolo y una trompeta, y ellos se quedan paralizados de miedo. Mientras los tambores retumban, los ayudantes del dios repiten las palabras divinas de forma más articulada y comprensible, pero quedan ahogadas por el sonido de un silbido. En el sur de África y Malasia, los candidatos se sientan sobre el tambor; en otras regiones se utilizan conchas, flautas o raspadores para liberar la voz del dios codicioso. Los instrumentos que no emiten esa voz tapan los posibles gritos de los candidatos durante la dolorosa operación. Esta medida de precaución es importante ya que si los jóvenes lanzan un grito, el sacrificio podría perder toda su eficacia. No deben cantar ni gritar porque se supone que, en ese momento, su sustancia sonora está congestionada. Además, los gritos de dolor o de rabia podrían ser perjudiciales o interpretarse como una manifestación de rechazo al sacrificio. Por otra parte, los cantos y los gritos son obligatorios cuando el sacrificio ha concluido, cuando se libera la sustancia sonora. Sólo el individuo que se sacrifica puede cantar durante una ceremonia; en este caso, su canto es el sacrificio. Pero si el rito lo realiza otra persona (el operador), sólo puede cantar después de sufrir el sacrificio. Por tanto, la circuncisión va precedida de un largo entrenamiento que permite a los jóvenes soportar en silencio los dolores más atroces. Entre los chokwe (África), durante el período de encierro, se les permite cantar "la canción del miedo" del dios codicioso. Pero finalmente, caen al suelo "muertos" y permanecen allí hasta que un hombre los reanima azotándolos con plumas o ramas de árboles para que puedan ser escoltados hasta el operador. Todas estas ceremonias tienen por objeto dar al muchacho la voz viril, es decir, el conjunto de la conducta de un hombre. No tienen un carácter sexual específico; enseñan a los candidatos el uso de canciones e instrumentos rituales, los inician en las leyes y costumbres de la tribu y les inculcan un sentido de responsabilidad. Su iniciación en la vida sexual no es más que un preludio al matrimonio. De manera similar, muchas ceremonias agrícolas no tienen un carácter sexual específico y a menudo se limitan a atraer el calor primaveral. En su Descripción del Tíbet, el reverendo padre Hyacinthe escribe: “Cuando una montaña está cubierta de nieve profunda, hay que tener cuidado de no hacer ruido, de no pronunciar la más mínima palabra, de lo contrario caería hielo y granizo rápidamente y en abundancia”. Los antiguos chinos pisoteaban la tierra para invocar el calor y gritaban en voz alta mientras ejecutaban danzas invernales. Según Li Chi, esa música debía imitar el murmullo y el repentino estruendo del trueno que hacía nacer a todos los seres. Entre muchos pueblos primitivos, los hombres gritan, mientras que las mujeres emiten sonidos agudos colocando la punta de la lengua contra los dientes superiores y haciéndola vibrar rápidamente. En Annam, un niño y una niña, cada uno tendido en una cama, se entregan a carruseles literarios y musicales. Entonces, el tambor que separa las dos camas debe llamar al primer trueno del año. Los ritos estacionales Como la “piel nueva” que la naturaleza reviste en primavera es obra de los muertos, los antiguos mexicanos también cubrían sus tambores con pieles nuevas provenientes de sacrificios. Los cantos de los dioses muertos que se levantan de sus pieles resuenan de invierno a primavera. En la India, durante el solsticio de invierno, se imitaba el autosacrificio de los dioses. Se colocaba la piel de un animal en un hoyo cavado en la tierra y se utilizaba la cola del animal para tocar ese “tambor”. En la misma ocasión, los esquimales silban yendo de oeste a este, agitan sonajas y plumas de águila y golpean sus tambores circulares para despertar “fuerzas sobrenaturales”. Cuando llega la primavera, vemos que se utilizan todo tipo de herramientas para estimular el crecimiento de las plantas. Los menominee agitan sus sonajas. Los kiwais hacen girar sus rombos y los kaitish (Australia) los adornan con plumas. En otros continentes, se toca la caracola o la flauta. La estrella que entra en juego especialmente es la luna. Cuando está menguante (segundo transformador o dios de la guerra), toma posesión de las almas humanas que se elevan en las nieblas húmedas hacia la Vía Láctea y las conduce hacia la luna negra (dios de los muertos), estrella símbolo de la gruta del sacrificio. (En lugar de la luna, encontramos también mencionadas las “nubes negras” de la lluvia). Pero la luna negra, invisible para los hombres, regenera las almas y, cuando vuelve a crecer, las envía de vuelta a la tierra transformadas en lluvia. Según el Kau?i taki Upani?ad y muchas otras tradiciones, la luna interroga a las almas y envía de vuelta a la tierra sólo a aquellas que no pueden responder correctamente. Por eso, las almas destinadas a la reencarnación caen del árbol de la muerte (luna negra) y cantan cuando la lluvia fecunda la tierra y las mujeres se sienten embarazadas. Por eso, las ceremonias de fertilidad se celebran a menudo delante de las tumbas. En Nueva Caledonia, se desentierra a una persona muerta y se riega con agua el esqueleto que cuelga de un árbol. En Nigeria, la cabeza de un muerto representa una nube de sonido. En los ritos védicos, la lluvia se encierra en la cabeza del caballo sacrificial. También se recurre a las “piedras de lluvia” habitadas por los pelos muertos o húmedos de un cadáver. En general, los ritos tratan de atraer las aguas con actos analógicos y con una pieza musical que imite los fenómenos deseados. Se imitan los animales anunciadores de la lluvia, se agitan plumas, se riega la tierra o las víctimas del sacrificio, se rompe un bambú lleno de agua o se exhibe la imagen del dragón de agua. Las herramientas varían según las civilizaciones. Se utilizan diamantes, conchas, sonajas, campanas, pífanos, tambores, gongs e incluso laúdes. Los redobles, tambores y gongs (el “tambor de bronce” adornado con cobre) generalmente imitan el trueno. Los pífanos simbolizan el rayo, las flautas “henden el aire” con sonajas, adornadas con plumas o talladas en forma de pájaro, y se imita el sonido de la lluvia. Entre los Lango (África), la naturaleza dual del dios del trueno se representa mediante una campana doble, que se pone en movimiento al soplarla. El Li Chi nos cuenta que para obtener lluvia en verano hay que realizar sacrificios y hacer resonar todos los instrumentos, acompañándolos con las pantomimas correspondientes. Pero a menudo, los instrumentos se limitan a puntualizar los cantos sin imitar un ruido natural. La acción ejercida por estos ritos se considera como el grito del rayo, del sol, del fuego o de los vientos lanzados contra las nubes, la luna o el lago del interior de la cueva. Con un grito, Indra fuerza la entrada a la cueva de Ahi y libera a las vacas mugidoras que el demonio de cabellos dorados guarda en su cueva. Los dioses del viento que acompañan a Indra atacan a las nubes con sus silbidos y vierten la lluvia sonora como libaciones. Los ritos, pues, imitan este ejemplo forzando la entrada de una choza o simbolizando esa hierogamia con el matrimonio de dos muñecos. Según una creencia bastante extendida, el dios del trueno duerme mucho y se enfada cuando se hace demasiado ruido. Bruscamente despertado, lanza terribles gritos que anuncian la lluvia, produciendo un viento arremolinado y truenos. De acuerdo con la esposa de este dios dormilón, los hombres no dudan en molestarlo si necesitan agua. En estos ritos, el poder creador de la voz del dios, del que se dice que tiene una sola pierna, se simboliza a veces en la tierra mediante una piedra fálica. Aunque esa extraña conformación física representa un cuerpo divino y el prototipo mismo del cuerpo humano, no es imposible que el tambor, montado sobre un solo mástil y tocado por este dios, tenga también un significado similar. Incluso Indra aparece a veces como una cabra con una sola pata”. Cuando Yü saltaba sobre una pata, imitaba a los faisanes cuyo golpe de tambor, producido por sus alas, “se parecía a la sacudida que siente una mujer en el momento en que se queda embarazada (M. Granet)”. Ahora bien, la armónica, cuyos trece tubos simbolizan las alas del faisán, fue obra de Nükua, el inventor del matrimonio. Pero incluso cuando las leyendas o los ritos atribuyen actos sexuales a los dioses, nunca hay que perder de vista que esas imágenes son sólo metáforas. Los dioses son cantos, y las almas que ellos liberan cabalgan sus cantos, que, materializándose, penetran en la lluvia y en la semilla de los hombres para fecundar la tierra y a las mujeres. Los ritos matrimoniales En general, los ritos nupciales no ofrecen mucho interés musical. Más bien, el poder del sonido se evoca en los ritos previos a la boda. Entre los boanoro (Nueva Guinea), la nuera es desflorada por un pariente frente al tambor y la flauta de la casa de ceremonias. Los cuna (América) envuelven dos flautas en una hoja para verificar la virginidad de la prometida. La inocencia se prueba si los instrumentos no se mueven al desenrollar el envoltorio. Para los hechizos de amor, los habitantes de las Islas Salomón utilizan la flauta de pan. Los kiwais utilizan un tambor en el que esconden una hoja que ha cubierto las partes sexuales de la mujer deseada. En Hawái, un arco musical induce a la mujer a salir de su choza. Los ritos de curación Como ya hemos dicho, quien trae la lluvia es también médico. Pero, mientras que las ceremonias de lluvia materializan los cantos divinos, la musicoterapia intenta salvaguardar y fortalecer la sustancia sonora pura del hombre. Alcanza su apogeo cuando se esfuerza por purificar y aumentar el volumen normal de esa sustancia vital para procurarle la inmortalidad al hombre. Para ello, los A?vins (médicos védicos), cuyos caballos hacen fluir el agua golpeando con sus cascos las “nubes de piedra”, han inventado una medicina que cura la ceguera de los hombres sometidos a las ilusiones de los sentidos. El yogui que canta y ve la sílaba AUM sabe que la vocal A, con la que comienza, es el sonido de la tierra, U es el espacio intermedio, M toca el cielo y “derriba el pilar que sostiene el cielo” y separa los dos mundos. La musicoterapia es paralela a las ceremonias de lluvia en esta forma extrema, pero en sentido opuesto. Estos materializan la música luminosa, la musicoterapia intenta devolver la materia a su origen sonoro y luminoso y devolver al hombre la pureza acústica original. El agua de los rituales de lluvia es fecundante, pero cuando cae en exceso ensucia la tierra y a los hombres y trae enfermedades. El agua de los ritos medicinales purifica y lava los pecados pero destruye la vitalidad física cuando acerca demasiado a los hombres a los dioses. Se cree generalmente que el mal físico es causado por errores cometidos consciente o inconscientemente, que ponen al hombre a merced de un espíritu cuya voz rota se alimenta de chupar la sustancia sonora del cuerpo humano. Entonces el alma no abandona el cuerpo definitivamente sino que a menudo se ausenta durante largas horas. La enfermedad o el pecado aumentan la materia inerte del hombre y reducen la sustancia sonora. Todo rito de curación es, por tanto, un sacrificio expiatorio que purifica tanto al enfermo como al demonio de la enfermedad. Ambos necesitan librarse de los impedimentos creados por la materia. Para ello, el paciente cantará su canción de medicina, y el espíritu será sacrificado confesando su nombre para liberar sus fuerzas acústicas. Cuando el gran Manitou estuvo en la tierra, dio a los Chippewa y Papago canciones, tambores y sonajeros, que tenían la virtud de ahuyentar a los malos espíritus y curar a los enfermos. Los Yuchi designan su escuela médica, donde cada miembro recibe su canción curativa, con el término hempino , que significa “cantar”. A menudo se limita a emitir gritos salvajes azotando el aire con ramas de árboles para combatir epidemias. Para el tratamiento individual, se dan masajes, se succiona la piel del paciente o se colocan hierbas medicinales sobre la llaga. Como en los ritos de lluvia, se agitan plumas de águila (pájaros del trueno) y se adhieren a instrumentos musicales. El médico Uitoto se coloca plumas en el pelo “para ver mejor”. Pero todos estos procesos se vuelven efectivos solo con cánticos. Antes de ofrecerle una bebida a su cliente, el chamán Creek (América) sopla el poder mágico de su canción en el líquido con un tubo. Con los cantos ahora amenazantes y aduladores, el espíritu maligno es inducido a abandonar el cuerpo del enfermo o a instalarse directamente bajo la epidermis para escuchar mejor el canto. El médico, en ese momento, podrá atraparlo, ahuyentarlo o conducirlo al sacrificio. Como cada enfermo es un ser medio muerto cuya alma (que sale del cuerpo para escapar del espíritu de la enfermedad) está bajo la amenaza constante de ser devorada por un espíritu, la ceremonia comienza a menudo con una llamada al alma. La situación es similar a lo que hemos visto en los ritos funerarios: una persona no puede ser ayudada si su sustancia sonora está ausente. En las Islas de la Lealtad, la cueva del sonido a través de la cual se convoca al alma al cuerpo es una flauta nasal. Los menominee la evocan utilizando una flauta común y succionan la enfermedad con una caña de bambú. El instrumento musical y el aparato de curación tienen formas similares. El chamán de los kachin (Asia), después de fumigar su capa, tambor y bastón, comienza a tocar el tambor muy lentamente para reunir a los espíritus auxiliares. Luego lanza un grito violento y, sacudiendo la cabeza, comienza a cantar y repetir una y otra vez el nombre del alma perdida. Hecho esto, apoya el tambor sobre su cabeza. Su canto se va haciendo cada vez más oscuro hasta que su voz alcanza el timbre apagado y grave que permite que el alma entre en el tambor que vibra ante la boca del médico. En ese momento, la voz del médico queda ahogada por los sollozos. Los samoyedos de Jenissei soplan el alma encontrada de esta manera en el oído del paciente. A veces el chamán atrae a las almas hacia un hueso hueco. Los buriatos atan un hilo rojo a un árbol y sujetan el otro extremo a una flecha. El símbolo de la cuerda vibrante constituye la vía por la que el alma del paciente puede volver a entrar en su cuerpo. Para reconocer a los demonios que han causado la enfermedad, el médico primero invoca a sus espíritus auxiliares mediante el canto, el tambor o el gong; luego intenta diagnosticar en presencia del alma evocada. Primero busca el nombre (la sustancia sonora dañada) del espíritu de la enfermedad ya que "toda enfermedad huye cuando oye su nombre o su voz cantada": en ese momento, se siente amenazada porque se ve revelada y reconocida. Los dualas dicen que está asustada por su voz, como una bruja que de repente ve su rostro horrible en un río (espejo). Entre los Kavirondo (África), los ayudantes del médico cantan y agitan sonajeros hasta que el paciente empieza a temblar y a gemir: esto significa que se ha encontrado el ritmo del espíritu nocivo. Cuando el chamán Kintak-Bong (Asia) trata a un enfermo en su choza, el coro que está delante de la puerta ayuda al médico a entrar en éxtasis y a encontrar al demonio. Entonces repite una y otra vez el nombre del espíritu de la enfermedad. Como todo espíritu que causa enfermedades tiene un canto o es un canto personal, el médico debe conocer muchas melodías y timbres vocales capaces de imitar las voces quebradas de esos seres (sustancia sonora dañada o insuficiente). Para ofrecerles este vehículo, en el que más tarde los aprisionará, canta sus melodías, ora con la voz fea y horrible que les corresponde, ora con una voz sonora o bien rítmica, mostrando la belleza que tales melodías podrían tener si decidieran sacrificar su excesiva adherencia a la materia y convertirse en espíritus genuinamente sonoros y benévolos. Si esta táctica falla, se intenta expulsar al espíritu con ruido y violencia. Entonces la “medicación” en forma de sílabas (hi, ni, ho, ho) o insultos es “lanzada” de la boca del médico como una flecha. A veces los médicos, conociendo sólo una melodía, están tan especializados que sólo curan una determinada enfermedad. Sin embargo, también se utilizan instrumentos musicales. En las grandes civilizaciones, la homeopatía simpática se practica a menudo con instrumentos de cuerda. El Kau?ika-sütra recomienda ingerir la cuerda del laúd Pi?ala, dejada en remojo en miel y leche cuajada durante los tres días de la luna negra. Según al-Kind?, la cuerda más alta del laúd (do), mojada en amarillo, corresponde a la bilis, que aumenta combatiendo la pituitaria. El cordón de sangre, de color rojo (G), fortalece la sangre y combate la bilis negra. El cordón negro (tierra, rey) aumenta la bilis negra y calma la sangre. El cordón de agua (la), teñido de blanco, aumenta la pituitaria y combate la bilis. Junto al tratamiento homeopático encontramos, por tanto, también un tratamiento alopático. En Australia se raspa la madera del rodaballo y se le da de comer al enfermo. En California se toca la flauta o se hacen resonar rombos. En el Tíbet se utilizan caracolas, trompetas o campanas. Los tonga (África) hacen girar las sonajas sobre la parte enferma del cuerpo. Los instrumentos más comunes son los tambores y las sonajas. El médico kazajo-kirguís imita todos los sonidos del tambor circular, reforzado con plumas de búho, desde el zumbido de una mosca hasta el ruido de una tormenta. Hace girar los pulmones del animal sacrificado sobre la cabeza del enfermo y alrededor de ella, imitando a los animales que podrían haberle causado daño. Entre los Uananas (América), el médico sopla humo de tabaco sobre su cliente, le da masajes en el cuerpo y agita un sonajero con la mano izquierda. Una vez hecho esto, lanza la enfermedad al aire con un movimiento brusco de la mano. En otros casos, la enfermedad es arrojada de nuevo al agua o a los árboles y animales. Sin embargo, a menudo la curación sólo se puede obtener cuando el médico ofrece su cuerpo a la enfermedad; el chamán debe comerse ritualmente al demonio. Cuando las médicas de Tinggyan (Filipinas) golpean una placa de metal con conchas (de la propiedad de una persona muerta), cantan y ruegan al espíritu de la enfermedad que entre en sus cuerpos. Después de recuperar el alma de la persona enferma, el chamán Kwakiutl (América) pasa el alma y el mal a su cuerpo chupando la piel de su cliente. Luego “vomita” el alma y la devuelve al dueño soplando en la fuente del cráneo del paciente. Como el alma ya está a salvo, escupe la enfermedad, la agarra y se la ofrece a su sonajero, siempre hambriento, que se traga al espíritu maligno. Cuando los Papagos han identificado al animal que causó la enfermedad, sacrifican un animal de la misma familia; durante la cura, los ayudantes del médico, que cantan la melodía de la familia de los animales que causaron la enfermedad, se ven obligados a comer la carne de la bestia, mientras el médico frota el cuerpo del paciente con la cola del animal sacrificado. Esta comida ritual, con la que el médico, sus ayudantes o los sonajeros comen (sacrifican) el espíritu de la enfermedad para transformarlo en un espíritu benéfico o inofensivo, es muy característica. Según la mitología de los Papagos, todas las enfermedades provienen de las plumas que <el mago de la tierra» (transformador) llevaba en la cabeza al principio de la creación. Pero esas mismas púas también podrían curar todas las enfermedades. Los chippewas dicen que cada animal ha creado una enfermedad y una medicina capaz de combatirla. Un mismo ser trae felicidad o desgracia, según se consiga sacrificarlo y hacerlo resonar o no. La enfermedad es un espíritu que, mientras sufre por su apego a la materia y la fealdad de su voz, intenta escapar del sacrificio sonoro y, para alimentarse, prefiere seguir royendo la sustancia sonora de los hombres. La fuerza del mago consiste en identificarlo, extraerle su nombre y obligarlo a realizar un sacrificio que reavive su sustancia sonora. La enfermedad es un espíritu que se puede captar como persona. No hay gran diferencia entre un espíritu así y un criminal. Cuando la causa del mal es un hombre real, un hechicero o un asesino, el proceso es idéntico: primero se intenta saber el nombre del criminal que no sólo causó la enfermedad sino que es la enfermedad. Incapaces de atrapar al criminal, los Kurnai (Australia) queman sus ropas mientras gritan su nombre.
8 La raíz mágica de la música artística ¿Qué ha sobrevivido de la antigua sabiduría de los ritos sonoros en la música artística, o más bien en el entretenimiento? Según el musicólogo Marius Schneider, muy poco. También queda muy poco en la llamada “música de ceremonias religiosas”, sobre todo en la occidental. Pero, en algún lugar, todavía quedan intentos de restaurar el canal privado entre el cielo y la tierra. Tal vez imitando los sonidos de la naturaleza. Schneider nos cuenta que era típico de los sacerdotes del antiguo Egipto imitar los sonidos de los pájaros u otros animales. El símbolo general de la música es el tambor o el árbol. Indica la relación o armonía entre el cielo y la tierra. Un símbolo más específico es el dios del trueno, cuyo tambor distribuye alimentos. Los habitantes de Mangaia también lo representan con una concha. El dios de la música es a menudo la estrella de la mañana, "el médico que nunca deja de cantar" para disipar la oscuridad y ayudar a los hombres. En el famoso tambor de Malinalco (México), el dios de la música está representado junto al signo olin (el flujo del tiempo), el águila y los emblemas del sacrificio. Xochipilli está adornado con flores y plumas, canta y baila, y tiene nubes, símbolos del sonido, bajo la cabeza y los pies. De sus orejas cuelgan cascabeles; sus sandalias están equipadas con pequeñas bolas que simbolizan la danza. En toda la superficie del tambor están los jeroglíficos de la guerra y la cuerda del sacrificio, entrelazados con hilos azules y rojos que simbolizan el agua y el fuego (música húmeda y luminosa). Se dice que Tezcatlipoca, el dios de la guerra, arrebató la música de ese tambor de la casa nocturna del sol. Así como los antiguos egipcios veneraban al dios Thot como maestro de la música, la escritura, la danza y los monos, México y la India han elevado al mono a dios de la música. En los manuscritos mexicanos, este gran guerrero y tamborilero se representa a veces como el dios de la muerte apoyado en el dios de la vida. Es, pues, probable que la pareja de antepasados ??simbolice toda la música. El héroe civilizador correspondería entonces a la creación espontánea y el dios de la guerra (el mono) a la música imitativa. Ahora bien, lo que los hombres y la tierra (femenina en comparación con el cielo) hacen con la música es imitar a los dioses. Se trata de una técnica que los antiguos chinos designaban con el término Kung, que significa en primer lugar “música”, y después “trabajo manual” y, en particular, “trabajo de mujeres”. Fue con su gran talento para la imitación, combinado con una cierta vena creativa, que los antepasados ??realizaron tantos milagros: resucitaron a los muertos y derrotaron a los demonios. Poblaron la tierra con herramientas sonoras e hicieron bailar a los animales. Gracias a este principio se intentó imitar todos los sonidos de la naturaleza con la “voz afinada”; y en este aspecto los hombres se esforzaron en seguir lo más posible el ejemplo de sus antepasados. Pero en cuanto la religión empezó a suplantar las ideas mágicas, la voz mandada y la imitación naturalista fueron perdiendo poco a poco su valor efectivo. Así, asumieron un carácter profano y artístico y recalaron en la música descriptiva o programática. Las herramientas de las civilizaciones avanzadas son mucho menos adecuadas para imitar los ruidos de la naturaleza que las de las civilizaciones primitivas. Su única ambición en este orden de ideas es imitar la voz humana. El Lejano Oriente ha producido una literatura de música imitativa para la cítara, cuyos títulos poéticos son sumamente sugerentes: el alba primaveral que inunda el cielo, el vigor del corcel, el vuelo del dragón, el murmullo del viento en el bosque. Confucio fue célebre por la dignidad que supo dar a la ejecución de estas piezas, de las que explicaba su significado a sus alumnos. Pero el estilo descriptivo de esa música rara vez es completamente realista. A menudo, se combina la imitación musical, ya bastante estilizada, con la expresión de un sentimiento de la naturaleza plasmada en una melodía pura. Por otra parte, esta técnica no parece completamente nueva; parece más bien el último reflejo de la concepción que se tenía de la imitación de la sustancia sonora creadora, que, antes de manifestarse en los ruidos de la naturaleza (mundo materializado), era un grito, la expresión de un sentimiento o de una voluntad creadora. Esta oscilación de estilo, motivada por la presencia de dos tipos de sustancia sonora, se encuentra también entre algunos pueblos primitivos. Cuando un grupo de Baule (África) nos cantó “la melodía de la cigüeña”, todos encontraron que el canto imitaba los movimientos del animal. Sin embargo, la imitación no era la parte esencial de ese canto. La música debía plasmar ante todo la “vida” o la fuerza de la cigüeña. Así, había muchos sonidos o temas de “fuerza pura” que no eran descriptivos, sino que constituían la esencia de la fuerza sónica del animal. Esa fuerza no puede expresarse mediante música descriptiva, ya que no tiene equivalente visual. Son estas ideas de fuerza totalmente abstractas las que, en un estado considerablemente “secularizado”, aparecen más tarde (en las grandes civilizaciones) para constituir la parte abstracta de la música programática. En la música de este tipo tocada con flauta, a veces los textos subyacentes traducen las intenciones del compositor en pasajes no descriptivos. En cuanto a la imitación realista, generalmente se reduce a la expresión musical de ciertos elementos literarios que son particularmente fáciles de imitar. Contiene figuras melódicas y rítmicas particulares propias de un modo, que constituyen la esencia temática de cualquier composición conforme a ese modelo. Los r?gas o maqâm no son creaciones exclusivamente musicales. Al-Fârâbî, Safioddîn y al-Lâdhiqi los asocian estrechamente con ciertos signos del zodíaco y con cualidades psicológicas particulares. El género diatónico, un tanto tosco, genera coraje y corresponde al temperamento de los pueblos de las montañas. El maq?m Isfahan, concordante con Géminis, dilata el alma; debe cantarse en presencia de un ser querido. Los ragas o maqams deben interpretarse en determinados momentos; al amanecer, se canta en Husayni (Escorpio), al amanecer en Rast (Aries) y al mediodía en Zangulah (Virgo). Esta ideología parece aún más desarrollada en los r?gas hindúes. El raga Sri, que corresponde a noviembre y diciembre y al momento del crepúsculo, expresa la imagen de un hombre que ofrece un loto a su amada. Sin embargo, OC Gangoly ha demostrado claramente cómo, originalmente, el r?ga era el cuerpo sonoro del dios al que pertenece. La música culta se fue alejando poco a poco de estas ideas mágicas; sin embargo, parece probable que la música rica en sensaciones visuales y a veces incluso olfativas constituya los últimos reflejos del concepto de música luminosa. En efecto, ciertas ideas estéticas que se encuentran en Ssu-ma Ch'ien están lejos de poseer ese refinamiento artístico: «Los registros altos (de la música) hacen que un hombre parezca aliviado; los registros bajos hacen que se sienta derribado; los pasajes sinuosos hacen que parezca curvado; las partes en las que hay suspensión lo hacen inmóvil como un árbol muerto». Sin embargo, estas ideas probablemente estuvieron determinadas por el sistema de concordancias, que parece haber intimidado a ciertos autores chinos. La raíz mágica de la música artística podría explicar también el carácter casi sagrado y a menudo completamente oficial que se atribuye a manifestaciones musicales ya completamente separadas del culto. Nunca se hará tocar una orquesta por el simple placer de escuchar música. Producida con medios limitados hasta que se pone al servicio del teatro, evita todo lo que la reduciría a ser nada más que un mero entretenimiento. Es un medio valioso para ilustrar todo tipo de acontecimientos importantes y para subrayar el carácter específico de las ceremonias. La música perfecta debe revelar siempre un equilibrio justo y recto y “actuar sin violencia”. “Todos los que instituyeron la música lo hicieron para atemperar la alegría”. La música no debe excitar las pasiones; es “la flor de la virtud” (Li Chi). Si los ritos simbolizan la justicia, la música corresponde a la bondad. “A través del canto, el hombre se corrige y manifiesta su virtud”. Sin embargo, a pesar de este carácter oficial de su arte, los teóricos chinos no se abstienen por completo de aludir a los sentimientos íntimos que la música puede canalizar o evocar. “Al prolongar el sonido, el hombre expresa sus sentimientos”, “Cuando el corazón, tocado por ciertos objetos, se conmueve, modela las emociones de uno con el sonido. Y de los sonidos que nace la música, su origen está en el corazón del hombre. Así, cuando el corazón experimenta un sentimiento de tristeza, su sonido se contrae y se desvanece. Cuando el corazón experimenta un sentimiento de placer, el sonido que emite es natural; cuando el corazón experimenta un sentimiento de alegría, el sonido que emite es agudo y se escapa libremente. Si el corazón tiene un sentimiento de ira, el sonido que emite es áspero y violento; si el corazón tiene un sentimiento de respeto, el sonido que emite es franco y modesto. Si el corazón siente amor, su sonido es armonioso y dulce” (Li Chi). Mientras la música tenga un carácter puramente mágico, ninguna idea de naturaleza estética podrá moderar su dinamismo. Una cierta preocupación por la belleza y el equilibrio del sonido comienza a manifestarse sólo en el umbral de la música artística. Imitando el crujido de la rana, un ritual en las ceremonias de la lluvia es condenado como obsceno por la etiqueta; sin embargo, se sigue cantando con la voz del vientre, que es mágica. Los instrumentos musicales, al no tener que resonar todos juntos, están sujetos a un ritmo alternado que corresponde mejor al sentido estético. Sin embargo, este canto alternado sigue representando la acción concertada de las fuerzas opuestas del universo. Las grandes civilizaciones, que poseen un surtido más rico de herramientas, las dividen en diferentes grupos éticos. En China, las campanas son campanas de guerra y los arcos son austeros; los vientos sugieren la idea de amplitud y multitud, y el tambor evoca el ímpetu de la multitud. La supervivencia mágica sigue siendo sensible en todas partes. El hecho de que la danza china comience con el tambor, que evoca a la multitud, y termine con las campanas de guerra, recuerda precisamente las concepciones mágicas de los pueblos primitivos, que, al comienzo de la danza, invitan a los espíritus y a los hombres con golpes de tambor y terminan con gritos violentos que deben proteger a la multitud de posibles ataques de los espíritus liberados por la música. El primer lugar siempre se ha asignado a la voz humana; a menudo, las cualidades más celebradas de la flauta o de la cítara están en saber imitar la voz humana. La voz es el hombre, y el hombre es la medida de todo. Los instrumentos musicales, los árboles parlantes y el universo entero están hechos a modelo del hombre. Las rocas son los huesos, los ríos son las venas y los bosques son los cabellos del gigante o giganta cósmico cuyo sacrificio dio origen al mundo material. La sustancia de su fuerza, resonando en el canal volcánico que atraviesa el mundo, hace vibrar todo su esqueleto cuando el sacrificio sonoro comienza a “difundirse”. Un fenómeno análogo se produce en el hombre que “realiza” el sacrificio. Siente entonces que su poder asciende por la columna vertebral. Su aliento sonoro sube por los canales internos, dilata sus pulmones y hace vibrar sus huesos. Así transformado en resonador cósmico, el hombre se erige como el árbol parlante. Esa fuerza sonora se instalará en su piel o en su esqueleto cuando el sacrificio sea total. Entonces no será más que un instrumento en manos de un dios, y sus huesos, todavía impregnados de la potencia sonora materializada, constituirán preciosos amuletos en manos de sus hijos. La parte inmortal de él (el sonido fundamental de su alma) caminará hacia la Vía Láctea. Cuando haya logrado cruzar el peligroso puente situado en el este, entre Orión, Géminis y Tauro, donde los astrólogos colocan la laringe del mundo, se fundirá con los corazones de los muertos y participará de su canto en la caverna de luz que arroja el huevo solar y lo fija en el cuerno del toro primaveral. La laringe del mundo es la caverna de luz, la boca abierta de los dioses, que, cada primavera, renueva la acción del abismo primordial abriendo sus puertas al sol, que crece como un árbol, un huevo brillante o una calavera cantora. Y es este cráneo el que anuncia de nuevo el mundo a través de una pieza musical cuyos rayos resuenan al principio como la sílaba OM, como una concha o un sonido intermedio entre las vocales U y O. Para emitir ese lúgubre canto de los orígenes, destinado a aclararse cada vez más, era necesario que los labios del cadáver viviente se redondearan hasta formar el círculo o, símbolo de la apertura de la cueva de resonancia de donde sale el sol cada primavera para renovar la sustancia sonora de todo lo que existe.
|
w | |||||||||||||||||||||||
| 2005-2025
©opyleft - www.absolum.org
- absolum.org[en]gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||