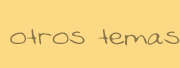|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El alma y la sangre, un ensayo de metagenética por Laurent Guyénot de Red Internacional “Somos máquinas de supervivencia: vehículos robóticos programados ciegamente para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes”. Así habla Richard Dawkins en El gen egoísta. Su teoría de los genes egoístas, comentó en 1989, “se ha convertido en la ortodoxia de los libros de texto”, porque no es más que “una consecuencia lógica del neodarwinismo ortodoxo, pero expresada como una imagen novedosa”. La imagen es engañosa. Dawkins no cree literalmente que los genes sean entidades egoístas con voluntad de replicarse. Si lo fueran, serían como almas animadoras. En el mundo darwiniano en el que vive Dawkins, los genes no son almas, sino meras moléculas regidas por las leyes deterministas de la química. Y son el resultado de una serie de accidentes químicos a lo largo de millones de años, a partir de la primera proteína autorreplicante. A pesar de las arrogantes afirmaciones de los científicos, la función de los genes sigue siendo muy misteriosa y está sobrevalorada. Si los genes hicieran lo que nos dicen los Dawkins, seríamos un 99% idénticos a los chimpancés. No lo somos. A nivel químico quizás, pero no somos seres químicos. Somos seres espirituales. Obviamente, el hardware de la genética no explica la totalidad de nuestra herencia ancestral innata. “La sangre” es el nombre que la gente daba a las cualidades espirituales que pasan de generación en generación, antes de que supieran nada del ADN. La idea es que somos seres genealógicos, tanto espiritual como físicamente. ¿Cómo funciona eso? ¿Tenemos un alma colectiva ancestral o racial? ¿Cómo explican la “sangre” o los “genes” el sentido de parentesco que constituye la base de las sociedades orgánicas -lo que Ludwig Gumplowicz llamó el “sentimiento singénico”? Al leer sobre la defensa de los blancos y el “realismo racial” durante los últimos dos años, incluso en http://unz.com, he aprendido mucho sobre lo que es engañoso en las ideologías liberales, pero no he encontrado una alternativa filosófica satisfactoria, una teoría del hombre que explique la importancia espiritual y social del parentesco, el linaje, la ascendencia, la etnia y la raza. Las guerras culturales se libran con armas culturales, y me parece que la mayoría de los “realistas de la raza” utilizan armas inadecuadas, como el darwinismo o el cristianismo. Esas armas son en realidad las que utilizan nuestros adversarios con mayor eficacia: el dogma darwiniano dominante es que la raza es un mito, y lo único que debería importar a los cristianos es que bajo Cristo todos los hombres son hermanos. Ya he escrito sobre los defectos de la antropología cristiana (aquí y aquí). Ahora quiero centrarme en el darwinismo, nuestro paradigma antropológico agresivamente dominante. Comenzaré con una crítica al darwinismo, tanto como teoría nihilista de la vida como paradigma científico moribundo. Luego presentaré visiones alternativas de la vida y la evolución, desde el Diseño Inteligente hasta la “resonancia mórfica” de Rupert Sheldrake. Son, fundamentalmente, versiones mejoradas del platonismo, que también puede llamarse idealismo. Por último, explicaré cómo esta ciencia platónica de los organismos biológicos es relevante para entender la naturaleza de los organismos sociales, como también argumenta Alexander Dugin en su Platonismo político. La catástrofe darwinianaEn primer lugar, una aclaración: hay que distinguir entre la teoría de Darwin sobre cómo aparecieron las especies vegetales y animales a partir de lo anterior, y lo que comúnmente se llama “darwinismo social”, pero que en realidad debería llamarse spencerismo. Aunque Herbert Spencer, que acuñó la frase “la supervivencia del más fuerte”, expresó un gran entusiasmo por el libro de Darwin, sus opiniones sociológicas son anteriores a la teoría biológica de Darwin y no dependen de ella. Los conceptos sociológicos no pueden validar la teoría del “origen de las especies” de Darwin, que es lo único que merece el nombre de “darwinismo”. También hay que señalar, como hace Dawkins, que el concepto de “selección de grupo”, que es útil para entender las relaciones raciales, es incompatible con el mecanismo darwiniano de la selección natural, ya que los individuos altruistas que están dispuestos a sacrificarse por el grupo tienen menos posibilidades de sobrevivir. Por cierto, como el altruismo y la selección de grupo existen incluso en el reino animal, Darwin tenía razón cuando dijo “Considero absolutamente seguro que muchas cosas de mi Origen… demostrarán ser tonterías”[1]. Pero antes de exponer la falacia científica del darwinismo, hablemos de su impacto en nuestra civilización. Como Nietzsche lo caracterizó correctamente en la segunda de sus Meditaciones últimas, obra póstuma, el darwinismo significa esencialmente, para el profano, “la falta de toda diferencia radical entre el hombre y la bestia”. Y Nietzsche vio eso como una bomba atómica filosófica: “Si tenemos estas [ideas] empujadas en el pueblo de la manera loca habitual para otra generación, nadie debe sorprenderse si ese pueblo se ahoga en sus pequeños y miserables bancos de egoísmo, y se petrifica en su búsqueda de sí mismo. Al principio se desintegrará y dejará de ser un pueblo. En su lugar tal vez aparezcan en el teatro del futuro sistemas individualistas, sociedades secretas para el exterminio de los no miembros y otras creaciones utilitarias similares.” Aunque caracterizó el darwinismo como “una idea verdadera pero fatal”, Nietzsche criticó el carácter mecánico del modelo darwiniano y su olvido de la “voluntad de poder” inherente a la vida, tal como la había aprendido de Arthur Schopenhauer. En su prefacio a la segunda edición de Sobre la voluntad en la naturaleza (1836), cinco años antes del Origen de las especies de Darwin, Schopenhauer había advertido contra “el celo y la actividad sin parangón que se despliegan en todas las ramas de la ciencia natural y que, al estar la mayor parte de las veces en manos de personas que no han aprendido otra cosa, amenaza con conducir a un materialismo burdo y estúpido, cuyo lado más inmediatamente ofensivo no es tanto la bestialidad moral de sus resultados finales como el increíble absurdo de sus primeros principios, pues con él se niega incluso la fuerza vital, y la naturaleza orgánica se degrada hasta parecer un mero juego de fuerzas químicas.” Setenta años más tarde, el escritor inglés Bernard Shaw, en su prefacio a Back to Methuselah (Un pentateuco metabiológico), se preocupaba por la ética secular de la competencia despiadada implícita en el darwinismo, y lo culpaba de la Gran Guerra: “El neodarwinismo en la política había producido una catástrofe europea de una magnitud tan espantosa, y de un alcance tan imprevisible, que mientras escribo estas líneas en 1920, todavía no es nada seguro que nuestra civilización sobreviva a ella[2].” Mientras Shaw escribía esto, el darwinismo se imponía como el marco metafísico de todas las “ciencias humanas” y el fundamento de una nueva idea del hombre, que ya no se distingue del reino animal por un salto cualitativo. Sigmund Freud, entre otros, debió su éxito al haber refundado la psicología sobre los principios darwinistas, es decir, sobre el predicado de que el espíritu creador del hombre no era más que un subproducto de sus instintos animales (reprimidos): “No es más que el principio del placer […] el que rige desde el principio las operaciones del aparato psíquico” (La civilización y sus descontentos, 1929). Dado que, según la lógica darwiniana, la procreación determina la selección, fue naturalmente en la pulsión sexual donde Freud encontró la clave de la psique humana. Como ahora todos vivimos dentro de la matriz darwiniana, no medimos fácilmente su impacto ni vemos hacia dónde nos conduce. Tomemos, como un buen indicador, el éxito de la última estrella darwiniana Yuval Noah Harari, que ha vendido cerca de 30 millones de ejemplares en 60 idiomas. En Sapiens: A Brief History of Humankind (2015, publicado por primera vez en hebreo en 2011), martillea el punto: no somos diferentes de los animales, y “la vida no tiene guión, ni dramaturgo, ni director, ni productor… y no tiene sentido”. Luego, en Homo Deus: Una breve historia del mañana (2017) llegó la buena nueva, la promesa de redención, la nueva alianza del hombre consigo mismo, la profecía de su autodeificación por el milagro de la alta tecnología: “Habiendo reducido la mortalidad por inanición, enfermedad y violencia, ahora nos propondremos superar la vejez e incluso la propia muerte. Habiendo salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora aspiraremos a hacerla positivamente feliz. Y habiendo elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora aspiraremos a convertir a los humanos en dioses, y a convertir al Homo sapiens en Homo deus. […] los bioingenieros tomarán el viejo cuerpo sapiens y reescribirán intencionadamente su código genético, recablearán sus circuitos cerebrales, alterarán su equilibrio bioquímico e incluso harán crecer miembros completamente nuevos. De este modo, crearán nuevos seres divinos, que podrían ser tan diferentes de nosotros, los sapiens, como nosotros lo somos del Homo erectus. La ingeniería ciborg irá un paso más allá, fusionando el cuerpo orgánico con dispositivos no orgánicos, como manos biónicas, ojos artificiales o millones de nanorobots que navegarán por nuestro torrente sanguíneo, diagnosticarán problemas y repararán daños. …” “Un enfoque más audaz prescinde de las partes orgánicas por completo, y espera diseñar seres completamente inorgánicos. Las redes neuronales serán sustituidas por programas informáticos inteligentes, que podrían navegar tanto por el mundo virtual como por el no virtual, libres de las limitaciones de la química orgánica. Después de 4.000 millones de años de vagar por el reino de los compuestos orgánicos, la vida irrumpirá en la inmensidad del reino inorgánico y adoptará formas que no podemos imaginar ni en nuestros sueños más salvajes. Al fin y al cabo, nuestros sueños más descabellados siguen siendo producto de la química orgánica.” Así reza la doxa neodarwiniana: por algún milagroso accidente genético que produjo la “revolución cognitiva” hace 70.000 años, el determinismo químico dio lugar al autodeterminismo infinito, y el hombre-mono se está convirtiendo ahora en el hombre-dios. Ahora la “máquina-robot” de Dawkins puede empezar a actualizarse en un zombi electrónico eterno. Semejante fantasía de inmortalidad física y omnipotencia suena graciosa en la época actual de la covidofobia, pero por supuesto hay una conexión: se trata de difundir la filosofía de que el propósito de la vida es evitar la muerte (la muerte física individual, mejor dicho). La visión mecánica de la vidaEste trastorno mental colectivo que hace que el hombre piense en sí mismo como una máquina (¿hay un nombre para ello en el DSM-5?)[3] se remonta al francés René Descartes (1596-1650). Descartes quedó fascinado desde la infancia por la nueva maquinaria de su época, e intuyó que los animales no son más que sofisticados autómatas. Como a todo el mundo, le impresionó la afirmación de Kepler de que “la máquina celeste no debe compararse con un organismo divino, sino con un mecanismo de relojería”, y decidió que los organismos vivos tampoco eran organismos, sino máquinas. Según la tradición aristotélica seguida por Tomás de Aquino, los seres vivos se diferenciaban esencialmente de la materia inanimada por su principio vital inherente, o anima, que se concebía como rodeando al cuerpo y no dentro de él. Pero como el organismo cósmico estaba ahora privado de su anima mundi y convertido en un mecanismo, Descartes quiso deshacerse del anima también en los animales. Tuvo la precaución de hacer una excepción con el hombre, que tenía un alma racional situada en la glándula pineal. La teoría maquinal de la vida de Descartes fue continuamente cuestionada por una escuela de pensamiento que llegó a llamarse “vitalismo” en el siglo XIX. Los vitalistas afirmaban que los fenómenos de la vida no pueden explicarse plenamente mediante leyes mecánicas o químicas derivadas del estudio de sistemas inanimados, y que los procesos de morfogénesis y reproducción requieren un factor causal adicional. Para los vitalistas, la evolución de las especies podría explicarse si el “élan vital” (Henri Bergson, L’Évolution créatrice, 1907) incluye una especie de “voluntad de evolucionar” schopenhaueriana. Bergson escribía: “Cuanto más fijamos nuestra atención en esta continuidad de la vida, más vemos que la evolución orgánica se asemeja a la evolución de una conciencia, en la que el pasado presiona contra el presente y provoca el surgimiento de una nueva forma de conciencia, inconmensurable con sus antecedentes[4].” Aunque el término “holismo” no fue acuñado hasta 1926 por Jan Smuts, aclara cómo los vitalistas distinguen los sistemas orgánicos de los inorgánicos. En palabras de Arthur Koestler (The Ghost in the Machine, 1967), cada parte de una holarquía, llamada holón, “tiene una doble tendencia a preservar y afirmar su individualidad como un todo casi autónomo; y a funcionar como una parte integrada de un todo mayor (existente o en evolución)”[5] En su desarrollo, los sistemas holísticos requieren algún tipo de principio teleológico, un plan preexistente, en otras palabras, una “Forma” platónica o aristotélica. Una representación simbólica de los sistemas holísticosEn 1802, Jean-Baptiste de Lamarck pensó en derrotar al vitalismo con su doctrina del transformismo, que explicaba cómo las especies evolucionaban unas de otras por la herencia de las características adquiridas. Posteriormente, Darwin propuso un mecanismo diferente para la evolución (“descendencia con modificación”). Esas teorías de la evolución tenían la ventaja de hacer superflua la hipótesis de Dios: las máquinas requieren normalmente un diseñador (Newton imaginó a Dios “muy hábil en mecánica y geometría”), pero los organismos no, si evolucionaron progresivamente mediante variaciones espontáneas y selección natural. “El azar y la necesidad” crearon todas las formas de vida, desde las bacterias hasta el hombre. Con el redescubrimiento de las leyes de la herencia de Mendel, el darwinismo evolucionó hacia lo que Julian Huxley llamaría la “síntesis moderna” (comúnmente llamada neodarwinismo). En la década de 1930, gracias al microscopio electrónico, la búsqueda de la explicación de la vida pasó del nivel celular al molecular. La biología pasó a concebirse como una rama de la química. Francis Crick, que compartió un premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN, escribió en De moléculas y hombres (1966) “el objetivo último del movimiento moderno en biología es, de hecho, explicar toda la biología en términos de física y química”[6]. Irónicamente, el enfoque en el nivel molecular desveló la alucinante complejidad de las células vivas, lo que pone cada vez más presión sobre el simplista modelo darwiniano de evolución por mutaciones accidentales. El diseño inteligenteMichael Behe explica en su exitoso libro La caja negra de Darwin: “La bioquímica ha demostrado que cualquier aparato biológico en el que interviene más de una célula (como un órgano o un tejido) es necesariamente una intrincada red de muchos sistemas diferentes e identificables, de una complejidad espantosa. La célula autosuficiente y replicante más “sencilla” tiene la capacidad de producir miles de proteínas y otras moléculas diferentes en distintos momentos y en condiciones variables. La síntesis, la degradación, la generación de energía, la replicación, el mantenimiento de la arquitectura celular, la movilidad, la regulación, la reparación, la comunicación… todas estas funciones tienen lugar en prácticamente todas las células, y cada una de ellas requiere la interacción de numerosas partes[7].” ¿Puede una complejidad tan tremenda haberse producido por una serie de errores darwinianos en la replicación de los genes, por mera casualidad? Es importante entender que, según Darwin, el único proceso creativo en la evolución son las “variaciones producidas accidentalmente”. La selección natural no crea nada; sólo actúa negativamente eliminando las variantes desventajosas. Como dice Stephen Meyer en La duda de Darwin, la selección natural explica “sólo la supervivencia del más apto, no la aparición del más apto”. Este es un punto crucial, oculto para el público en general, al que se le hace creer ingenuamente que la selección natural es una fuerza creativa. Richard Dawkins, por ejemplo, engaña a sus lectores cuando escribe en El gen egoísta que “la evolución funciona por selecciones naturales”. Esa afirmación es descaradamente falsa dentro de la ciencia darwiniana, pero es esencial para el adoctrinamiento darwiniano. Y recuerde: Darwin no sabía nada sobre los genes. La parte más pequeña del organismo que podía ver era la célula, y la célula era para él una “caja negra”. No tenía ni idea de la naturaleza y las causas de las “variaciones producidas accidentalmente” que podían dar lugar milagrosamente a ventajas selectivas. No fue hasta la década de 1940 cuando se determinó que las variaciones accidentales eran errores en la replicación del código del ADN. Sin embargo, los experimentos demuestran que las mutaciones genéticas espontáneas o inducidas sólo dan lugar a debilidades o monstruos, que suelen ser estériles. En otras palabras, la selección natural tiende a preservar el patrimonio genético eliminando a los individuos que se desvían demasiado de la norma. Darwin insistió, y los neodarwinistas actuales siguen insistiendo, en que cada variación debe ser muy pequeña, y que sólo la acumulación gradual de un gran número de micromutaciones puede producir un cambio significativo. Behe subraya el mayor obstáculo de esta teoría, con lo que llama “complejidad irreducible”. Un sistema es “irreductiblemente complejo” si “se compone de varias partes que interactúan entre sí y que contribuyen a la función básica, en la que la eliminación de cualquiera de las partes hace que el sistema deje de funcionar efectivamente”. El ejemplo clásico es el ojo. El desarrollo gradual del ojo humano parece imposible, ya que sus numerosas y sofisticadas características son interdependientes. El ojo funciona como un todo o no funciona. Entonces, ¿cómo llegó a evolucionar mediante mejoras darwinianas lentas, constantes e infinitesimales? ¿Es realmente plausible que miles y miles de mutaciones afortunadas se produjeran por casualidad para que el cristalino y la retina, que no pueden funcionar el uno sin el otro, evolucionaran de forma sincronizada? ¿Qué valor de supervivencia puede tener un ojo que no ve?[8]. Obsérvese que la alternativa al gradualismo de Darwin conocida como “saltacionismo” no resuelve ese problema, como tampoco lo hace la teoría del “equilibrio puntuado” de Stephen Jay Gould: la aparición de cualquier órgano “irreductiblemente complejo” sigue siendo probabilísticamente imposible por mera mutación ciega. Michael Behe es un destacado bioquímico que defiende la hipótesis del “diseño inteligente”. Como este movimiento sostiene que la complejidad de la vida, que parece cada vez mayor con cada nuevo descubrimiento, es la prueba más convincente de la existencia de Dios -o de la Mente, o del Propósito-, los científicos deicidas han entrado en modo cruzada. De ahí la agresiva campaña para prohibir a los profesores universitarios favorables al Diseño Inteligente, como se documenta en la película Expulsados: No Intelligent Allowed. Ahora hay una selección darwiniana en el mundo académico para eliminar a los científicos no darwinistas. Resulta que lo he experimentado a pequeña escala, cuando, después de recibir mi título de doctor, se me negó un puesto de profesor universitario por la única razón -se me indicó claramente- de que había traducido, editado y prologado el libro de Phillip Johnson, Darwinism on Trial. El defensor del Diseño Inteligente y populista Stephen Meyer desarrolla otro argumento clave en su libro La duda de Darwin: “las entidades que confieren ventajas funcionales a los organismos -nuevos genes y sus correspondientes productos proteicos- constituyen largas matrices lineales de subunidades secuenciadas con precisión, bases de nucleótidos en el caso de los genes y aminoácidos en el caso de las proteínas. Sin embargo, según la teoría neodarwiniana, estas entidades complejas y altamente especificadas deben surgir primero y proporcionar alguna ventaja antes de que la selección natural pueda actuar para preservarlas. Dado el número de bases presentes en los genes, y de aminoácidos presentes en las proteínas funcionales, normalmente tendría que producirse un gran número de cambios en la disposición de estas subunidades moleculares antes de que pudiera surgir una nueva proteína funcional y seleccionable. Para que surja incluso la unidad más pequeña de innovación funcional -una nueva proteína-, tendrían que producirse muchos reordenamientos improbables de las bases de los nucleótidos antes de que la selección natural tuviera algo nuevo y ventajoso que seleccionar”[9]. Meyer subraya que la revolución de la bioquímica ha permitido comprender que la vida no es fundamentalmente materia, sino información. El ADN “codifica” la información, que puede ser “transcrita” en moléculas de ARN, y luego “traducida” en una secuencia de aminoácidos cuando se sintetizan las moléculas de proteínas. “Desde que la revolución de la biología molecular puso de manifiesto la primacía de la información para el mantenimiento y la función de los sistemas vivos, las cuestiones sobre el origen de la información han pasado decididamente al primer plano de las discusiones sobre la teoría evolutiva”[10] Los cambios aleatorios o accidentales en cualquier secuencia portadora de información degradan la información y no pueden en modo alguno añadir nueva información. Por ello, el mayor desafío al darwinismo ha venido de los matemáticos: en 1966, un distinguido grupo de matemáticos, ingenieros y científicos convocó una conferencia en el Instituto Wistar de Filadelfia llamada “Desafíos matemáticos a la interpretación neodarwinista de la evolución”[11]. Campos morfogenéticos y resonancia mórficaPara Stephen Meyer, “el descubrimiento de información digital incluso en las células vivas más simples indica la actividad previa de una inteligencia diseñadora en el origen de la primera vida”[12] Pero esta “inteligencia diseñadora” no tiene por qué ser concebida como un Dios trascendente, externo a su creación. En otras palabras, el paradigma del Diseño Inteligente no debe reducirse a una versión moderna del relojero (el fabricante de ordenadores), que crea nuevos modelos de vez en cuando. También es posible seguir una línea de pensamiento más panteísta o animista y suponer que la inteligencia (o la mente, que incluye la voluntad y la emoción) es inherente a la vida misma. Los documentales sobre la inteligencia de las plantas pueden ayudar (aquí, aquí o aquí). El biólogo de Cambridge Rupert Sheldrake argumenta en esta línea: “Los organismos vivos pueden tener una creatividad interna, como nosotros mismos”[13] Pero Sheldrake se pone más interesante cuando introduce la noción de “campos morfogenéticos”. Él no la inventó, y da crédito a Hans Spemann, Alexander Gurwitsch y Paul Weiss, quienes a principios de los años 20 propusieron que la morfogénesis está organizada por campos “de desarrollo”, “embrionarios” o “morfogenéticos”. Estos campos organizan el desarrollo del embrión y guían los procesos de regulación y regeneración tras un daño. La naturaleza específica de los campos, según Weiss, hace que cada especie de organismo tenga su propio campo morfogenético, aunque los campos de especies afines puedan ser similares. Además, dentro del organismo hay campos subsidiarios dentro del campo general del organismo, de hecho una jerarquía anidada de campos dentro de campos[14]. Pensar en términos de campos es necesario, argumenta Sheldrake, porque la información genética no puede localizarse sólo dentro de los genes: “El concepto de programas genéticos se basa en una analogía con los programas de ordenador. La metáfora implica que el óvulo fecundado contiene un programa preformado que coordina de algún modo el desarrollo del organismo. Pero el programa genético debe implicar algo más que la estructura química del ADN, porque se transmiten copias idénticas del ADN a todas las células; si todas las células estuvieran programadas de forma idéntica, no podrían desarrollarse de forma diferente”[15]. Parte de la información que “da forma” al organismo, por tanto, no está codificada materialmente; pertenece a los campos morfogenéticos, no al ADN. Sheldrake utiliza una sencilla metáfora para hacer que esta idea sea fácil de entender: “Considere la siguiente analogía. La música que sale del altavoz de un aparato de radio depende tanto de las estructuras materiales del aparato como de la energía que lo alimenta y de la transmisión a la que está sintonizado el aparato. Por supuesto, la música puede verse afectada por cambios en el cableado, los transistores, los condensadores, etc., y cesa cuando se retira la batería. Alguien que no supiera nada sobre la transmisión de vibraciones invisibles, intangibles e inaudibles a través del campo electromagnético podría concluir que se puede explicar enteramente en términos de los componentes de la radio, la forma en que están dispuestos y la energía de la que depende su funcionamiento. Si alguna vez considerara la posibilidad de que algo entrara desde el exterior, la descartaría al descubrir que el aparato pesaba lo mismo encendido y apagado. Por lo tanto, tendría que suponer que los patrones rítmicos y armónicos de la música surgían dentro del conjunto como resultado de interacciones inmensamente complicadas entre sus partes. Tras un cuidadoso estudio y análisis del conjunto, podría incluso ser capaz de hacer una réplica del mismo que produjera exactamente los mismos sonidos que el original, y probablemente consideraría este resultado como una prueba sorprendente de su teoría. Pero a pesar de su logro, seguiría ignorando por completo que, en realidad, la música se originó en un estudio de radiodifusión a cientos de kilómetros de distancia[16].” Sobre la noción de campos morfogenéticos, Sheldrake construye la noción de “resonancia mórfica”. Dado que los campos morfogenéticos contienen una memoria inherente, esa memoria podría no ser inmutable, sino que podría estar influenciada por la retroalimentación. En otras palabras, todos los organismos (u órganos, o células) movidos por un determinado campo entran en resonancia entre sí, y esa resonancia constituye el propio campo. La resonancia mórfica se produce en función de la similitud. Cuanto más parecido sea un organismo a otros anteriores, mayor será su influencia sobre él por resonancia mórfica. Y cuantos más organismos similares haya habido, más poderosa será su influencia acumulada[17]. Esto es lo que Sheldrake llama también “causalidad formativa”: “según la hipótesis de la causalidad formativa, la forma de un sistema depende de la influencia mórfica acumulativa de sistemas similares anteriores”; “los campos mórficos no están definidos con precisión, sino que son estructuras de probabilidad que dependen de la distribución estadística de formas similares anteriores”[18] Eso sigue sin explicar la aparición de nuevas especies, cuestión que Sheldrake deja abierta. No puedo entrar en más detalles sobre las teorías de Sheldrake, pero aquí está su propio resumen, de La presencia del pasado: “Recordemos las propiedades hipotéticas de estos campos en todos los niveles de complejidad: Son conjuntos autoorganizados. Tienen un aspecto espacial y temporal, y organizan patrones espacio-temporales de actividad vibratoria o rítmica. Atraen a los sistemas bajo su influencia hacia formas y patrones de actividad característicos, cuya llegada al ser organizan y cuya integridad mantienen. Los fines u objetivos hacia los que los campos mórficos atraen a los sistemas bajo su influencia se denominan atractores. Las vías por las que los sistemas suelen llegar a estos atractores se denominan créodes. Éstos interrelacionan y coordinan las unidades mórficas u holones que se encuentran en su interior, que a su vez son conjuntos organizados por campos mórficos. Los campos mórficos contienen otros campos mórficos dentro de ellos en una jerarquía anidada u holarquía. Son estructuras de probabilidad y su actividad organizadora es probabilística. Contienen una memoria incorporada dada por la autorresonancia con el propio pasado de una unidad mórfica y por la resonancia mórfica con todos los sistemas similares anteriores. Esta memoria es acumulativa. Cuanto más a menudo se repitan determinados patrones de actividad, más habituales tenderán a ser.” El platonismo y la sociedad orgánicaQuizás el logro más alto del pensamiento europeo precristiano haya sido el concepto filosófico de la Inteligencia Creativa divina, a menudo personificada como Hagia Sophia, la Santa Sabiduría. En aquella época, los eruditos eran “filósofos”, amantes de Sophia, que creían que la Inteligencia que diseñaba y animaba el cosmos podía ser abordada por la inteligencia humana en la que se reflejaba. Platón, el príncipe de los filósofos, consideraba que todas las manifestaciones de este mundo de la experiencia sensorial eran reflejos imperfectos de las Formas o Ideas arquetípicas. Con el Diseño Inteligente y la Resonancia Mórfica de Sheldrake, estamos asistiendo al regreso de Platón. Esta es una tendencia general en la ciencia, donde los conceptos de campos de energía están reemplazando a la materia. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, escribió: En este punto la física moderna se ha decidido definitivamente por Platón. Porque las unidades más pequeñas de la materia no son, de hecho, objetos físicos en el sentido ordinario de la palabra; son formas, estructuras o, en el sentido de Platón, ideas, de las que sólo se puede hablar sin ambigüedad en el lenguaje de las matemáticas[19]. Dado que la tesis central de Platón es la realidad de las Ideas, el platonismo puede llamarse “idealismo”. En sentido amplio, el Idealismo afirma la existencia de otro mundo, más real que el mundo material pero inaccesible a nuestros sentidos físicos. El idealismo es la teoría que postula la primacía de la Mente sobre la Materia. Con esto podemos empezar a formar una teoría política orgánica. Una comunidad o una nación sólo puede ser orgánica u holística si tiene vida propia, un ánima, un alma colectiva que une a los hombres en resonancia mórfica no sólo física y socialmente, sino espiritualmente. Curiosamente, fue Herbert Spencer quien estableció la primera comparación sistemática entre la estructura de los organismos individuales y la de las sociedades, en un artículo titulado “El organismo social”. Al igual que los organismos biológicos, señaló, los organismos sociales crecen y aumentan su complejidad y diferenciación a medida que crecen. Ambos están formados por microorganismos interdependientes. Una civilización es la forma más desarrollada de los organismos sociales[20]. La teoría política implícita de la sociedad liberal occidental se basa en el individualismo y el materialismo, los opuestos exactos del holismo y el idealismo. Se declara que el individuo es la última, de hecho la única, realidad humana. La concepción individualista del hombre condujo primero a las teorías políticas “contractualistas”, empezando por Thomas Hobbes (Leviatán, 1651)[21] Tras él llegó Bernard Mandeville, que argumentó en The Fable of the Bees, o Private Vices, Publick Benefits (1714) que el vicio es el motivo indispensable que produce una sociedad de lujo, mientras que la virtud es inútil o quizá perjudicial para la prosperidad pública. Luego vino Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776). Postulando, como Hobbes, que los seres humanos están motivados exclusivamente por su propio beneficio personal, Smith especuló que en una sociedad de libre competencia, la suma del egoísmo de todos crearía una sociedad justa: “Cada individuo […] sólo tiene la intención de obtener su propio beneficio, y en éste, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su intención”. Conocemos el resultado: el dinero no es la sangre de un organismo social hecho de células y órganos, sino el combustible de una máquina social en la que los individuos son reducidos a piezas prescindibles e intercambiables. En un ensayo reciente, Alexander Dugin echa la culpa al “nominalismo”, la filosofía que desafió al idealismo platónico (también llamado “esencialismo” o “realismo”) al negar la existencia de universales en el siglo XIV. “El nominalismo sentó las bases del futuro liberalismo, tanto en lo ideológico como en lo económico. En él, los seres humanos eran vistos sólo como individuos y nada más, y todas las formas de identidad colectiva (religión, clase, etc.) debían ser abolidas”. Según Dugin, el nominalismo causó el mayor daño al destruir “la identidad colectiva de la Iglesia”, entendida como “el cuerpo místico de Cristo”. Es cierto, pero la Iglesia es un organismo sobrenatural, no natural. Y con su exclusivismo, ha contribuido a socavar otros sistemas holísticos. A principios del siglo V, el poeta cristiano Prudencio protestó contra el respeto que se debía al “genio” protector de Roma, negando que tal “fantasma” tuviera la más mínima realidad. Según Edward Gibbon, fueron los cristianos, con sus ojos puestos en la Ciudad de Dios, los que provocaron la caída del Imperio Romano al mostrar un “desprecio indolente, o incluso criminal, por el bienestar público”[22] El cristianismo ha sustituido al héroe pagano que sacrifica su vida por su comunidad, por el santo que renuncia a los lazos familiares y muere por su credo, ¡o se muere de hambre en el desierto! ¿Quién necesita a San Antonio o a San Ignacio? Es comúnmente aceptado que, con su concepto igualitario y atomista del alma humana y su enfoque en la salvación individual, el cristianismo engendró el individualismo, y más tarde la democracia moderna: de “una salvación por persona” a “un voto por persona”[23]. Así que estoy a favor de que los realistas cristianos de la raza luchen con “La Espada de Cristo”, pero la noción de que los blancos necesitan volver a la fe cristiana para salvarse colectivamente es un engaño peligroso. También podríamos hacer la “Danza del Fantasma”. El antropólogo Weston La Barre utilizó la Danza de los Fantasmas como símbolo de la teoría de que la relación con los ancestros muertos es la base de las sociedades tradicionales (The Ghost Dance: The Origins of Religion, 1970). Esto da que pensar. Pero permítanme señalar otra lección del concepto: con la Danza de los Fantasmas, los nativos americanos intentaban poner un fin mágico a su propio genocidio. El movimiento terminó con la masacre de Wounded Knee. Diez días antes, Lyman Frank Baum, editor del Aberdeen Saturday Pioneer de Dakota del Sur (y futuro autor de El Mago de Oz), escribió “La nobleza de los pieles rojas se ha extinguido, y los pocos que quedan son una manada de malditos quejumbrosos que lamen la mano que los golpea… Los blancos, por ley de conquista, por justicia de la civilización, son los amos del continente americano y la mejor seguridad de los asentamientos fronterizos se garantizará con la aniquilación total de los pocos indios que quedan. ¿Por qué no aceptar la aniquilación? Su gloria ha huido, su espíritu se ha roto, su hombría se ha borrado; mejor que mueran en vez de vivir como los miserables que son [24]. Sustituyan “Pieles Rojas” por “Blancos” y “Blancos” por “Judíos”, y tendrán una visión del futuro de los americanos blancos como a algunos les gustaría. Seguramente hay una conexión kármica entre los dos escenarios: el destino colectivo significa responsabilidad colectiva. Exterminar a los indios que no podían ser esclavizados e importar inhumanamente a millones de africanos, en cambio, supuso una maldición para la civilización blanca. Tal vez Yahvé os obligó a hacerlo (Schopenhauer achacó la barbarie occidental al espíritu judaico), y Yahvé os hace pagar ahora (a nosotros) por ello. El factor transgeneracionalPero aún no estamos preparados para la Danza de los Fantasmas. Los blancos lucharán por sus vidas, su identidad, su dignidad, su libertad de expresión, su legítimo lugar de liderazgo. Nos esperan tiempos muy difíciles. Conocemos la fuerza de nuestro enemigo: Los judíos, escribió Martin Buber, hacen de la sangre “el estrato más profundo y potente de [su] ser”. El judío percibe “qué confluencia de sangre le ha producido. […] Percibe en esta inmortalidad de las generaciones una comunidad de sangre”[25] (más de lo mismo en mi artículo “Israel como un solo hombre”). Nuestra debilidad es el individualismo. Nuestro sentido de la sangre es débil. Para la mayoría de los blancos, la propia palabra no evoca más que lo que prolonga su miserable vida individual. ¿Dónde más que en Estados Unidos se puede comprar sangre? Si hay algo de verdad en la ciencia de la vida que he presentado aquí, hay también una lección, un camino filosófico para liberarse del individualismo y empezar a escuchar a nuestro ser genético interior. En cierto sentido, la metáfora de Dawkins tiene su valor, si sólo añadimos la dimensión espiritual que falta. Los genes, escribe, “nos crearon, cuerpo y mente; y su preservación es la razón última de nuestra existencia”[26] Pero la “preservación” es un concepto equivocado: uno comparte sus genes cuando se aparea; mezcla su sangre, su linaje, con otro. Esta es la máxima responsabilidad humana. La herencia genética es la verdadera riqueza de las naciones. Hubo una vez, por cierto, un movimiento europeo basado enteramente en esa idea: ahora que los estadounidenses lo han destruido, pueden leerlo en Johann Chapoutot, The Law of Blood: Thinking and Acting as a Nazi (La ley de la sangre: pensando y actuando como un nazi, 2018). Nuestra identidad central, nos guste o no, es que todos somos miembros de árboles genealógicos. Nuestra mentalidad liberal podría decirnos lo contrario, pero la sangre no miente. Nuestros antepasados viven dentro de nosotros. A veces luchan dentro de nosotros; pensemos en la guerra racial que se libra dentro de la cabeza de un hombre de origen mixto pero siempre identificado como negro, nunca como blanco. Probablemente sea un privilegio de la vejez darse cuenta de hasta qué punto nuestra psicología y nuestro destino fueron moldeados por nuestra genealogía. A sus ochenta años, Carl Jung dijo “Siento fuertemente que estoy bajo la influencia de cosas o preguntas que fueron dejadas incompletas y sin respuesta por mis padres y abuelos y antepasados más lejanos. A menudo parece como si hubiera un karma impersonal en la familia, que se transmite de padres a hijos. Siempre me ha parecido que tenía que responder a las preguntas que el destino había planteado a mis antepasados y que aún no habían sido contestadas, o como si tuviera que completar, o quizás continuar, cosas que las épocas anteriores habían dejado inacabadas. Es difícil determinar si estas preguntas son más bien de carácter personal o más bien de carácter general (colectivo). Me parece que es esto último[27].” La psicología transgeneracional ha aportado una sorprendente confirmación de la intuición de Jung. Un pionero fue Ivan Boszormenyi-Nagy, que documentó esas “lealtades invisibles” que nos conectan inconscientemente con nuestros antepasados y dan forma a nuestro destino, sobre la base de un sistema de valores, deudas y méritos[28] El sociólogo francés Vincent de Gaulejac habla de “impasses genealógicos”, nudos neuróticos del tipo “No quiero ser lo que soy”. El individuo que intenta desprenderse de su familia “permanece sobredeterminado por una filiación que se le impone aunque crea escapar de ella”[29] El bestseller francés sobre el tema fue escrito por la “psicogenealogista” Anne Ancelin Schutzenberger, y se traduce como El síndrome del antepasado: Transgenerational Psychotherapy and the Hidden Links in the Family Tree (Routledge, 1998). Tuve el privilegio de conocer a la autora durante un seminario sobre psicogenealogía. El tema me interesa desde hace tiempo por razones personales. Crecí en una familia atormentada por uno de esos “secretos familiares” que parecen producir misteriosamente neurosis transgeneracionales. Cuando por fin descubrí de qué se trataba, tras décadas de especulaciones, empecé a entender por qué la “paternidad extrapareja” (el término técnico antropológico) se considera un factor gravemente destructivo en la mayoría de las sociedades civilizadas (pero no para los himba). La antropología enseña que la compleja red de relaciones sanguíneas y matrimoniales que rodea a cada persona desde el nacimiento hasta la muerte (lo que Lewis H. Morgan llamó en 1871 “sistemas de consanguinidad y afinidad”) forma la estructura distintiva de toda sociedad. Nuestro antiguo sistema de parentesco, heredado del mundo romano, se ha hecho pedazos. Tanto si queremos salvar nuestra civilización como preparar una nueva, quizá debamos trabajar en la restauración del clan desde la base. Construir una nueva cultura de clan es todo un reto, porque el clan sólo puede sostenerse sobre la base de jerarquías naturales, que chocan con nuestros “valores” democráticos y mercantiles. Pero si damos prioridad a la construcción de familias grandes, fuertes, sanas y sostenibles, de ellas saldrán buenos hombres y mujeres, quizá héroes. Algunos fracasarán, otros serán asesinados, pero su memoria perdurará y vendrán otros nuevos. Me recuerda algo que Laurence Leamer escribió sobre los Kennedy: Joseph P. Kennedy creó una gran cosa en su vida, y fue su familia. […] Joe enseñó que la sangre mandaba y que debían confiar los unos en los otros y aventurarse en un mundo peligroso lleno de traiciones e incertidumbre, volviendo siempre al santuario de la familia[30]. El doctor Laurent Guyénot es el autor de De Yahvé a Sión: Dios celoso, pueblo elegido, tierra prometida… Choque de civilizaciones, 2018, y JFK-9/11: 50 años de Estado profundo, 2014 (prohibido en Amazon). Ha recopilado algunos de sus anteriores artículos de Unz Review en Nuestro Dios también es vuestro Dios, pero nos ha elegido: Ensayos sobre el poder judío. Laurent Guyenot, 27 marzo 2021 * Traducción: MP para Red Internacional * Notas 1] Darwin a Falconer en 1862, citado en Stephen Jay Gould, The Structure of Evolutionary Theory, Harvard UP, 2002, p. 2. Darwin añadió (pero se equivocó): “pero espero y deseo que el marco se mantenga”. Es cierto que el concepto de “selección de grupo” fue introducido por el propio Darwin en The Descent of Man, y Selection in Relation to Sex (1871), pero eso no cambia el hecho de que sea incompatible con el darwinismo, al menos con el neodarwinismo. 2] Bernard Shaw, prefacio de Back to Methuselah (1921), en www.gutenberg.org. 3] Curiosamente, Darwin se quejó de ello en su autobiografía: “Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina para moler leyes generales a partir de grandes colecciones de hechos” (p. 144). 4] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, citado en Rupert Sheldrake, The Presence of the Past: La resonancia mórfica y los hábitos de la naturaleza, Icon Books, 2011 5] Arthur Koestler, The Ghost in the Machine (1967), citado en Rupert Sheldrake, The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry, Coronet, 2012. 6] Citado en Rupert Sheldrake, The Science Delusion. 7] Michael Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, S&S International, 2006, p. 46. 8] Michael Behe, Darwin’s Black Box, p. 37. 9] Stephen Meyer, La duda de Darwin: El origen explosivo de la vida animal y el caso del diseño inteligente, HarperOne, 2013, p. 177. [10] Stephen C. Meyer, La duda de Darwin, p. 168. [11] Stephen C. Meyer, La duda de Darwin, p. 170. [12] Stephen C. Meyer, Darwin’s Doubt, p. 159. 13] Rupert Sheldrake, The Science Delusion. 14] Rupert Sheldrake, La presencia del pasado: La resonancia mórfica y los hábitos de la naturaleza, Icon Books, 2011. 15] Rupert Sheldrake, Morphic Resonance: The Nature of Formative Causation, Park Street Press, 2009, p. 9. 16] Rupert Sheldrake, Morphic Resonance, pp. 111-112. 17] Rupert Sheldrake, La presencia del pasado. 18] Rupert Sheldrake, Morphic Resonance, pp. 94, 109. 19] Citado en Rupert Sheldrake, The Presence of the Past. 20] Herbert Spencer, Social Statics: or the Conditions Essential to Human Happiness Specified, and the First of Them Developed, Appleton-Century-Crofts, 1888, p. 497, citado aquí. 21] T. D. Weldon las llamó “teorías políticas mecánicas”, por oposición a las orgánicas, en States and Morals, 1947. [22] Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, citado en Catherine Nixey, The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World, Houghton Mifflin Harcourt, 2018, p. 31. [23] Louis Dumont, Ensayos sobre el individualismo: Modern Ideology in Anthropological Perspective, University of Chicago Press, 1992, pp. 23-59. 24] Citado en David E. Stannard, American Holocaust: The Conquest of the New World, Oxford UP, 1992, p. 126. 25] Citado por Brendon Sanderson en su reseña de Jewish Tradition and the Challenge of Darwinism, de Geoffrey Cantor y Mark Swetlitz, en The Occidental Observer. 26] Me pregunto, por cierto, cómo justifica Dawkins haber tenido un solo hijo en tres matrimonios. ¿Es más inteligente que sus genes? 27] Carl Jung, Memories, Dreams, Reflections, grabado y editado por Aniela Jaffé (1963), Vintage Books. 28] Ivan Boszormenyi-Nagy, Invisible Loyalties: Reciprocity in Intergenerational Family Therapy, Harper & Row, 1973. 29] Vincent de Gaulejac, L’Histoire en héritage. Roman familial et trajectoire sociale, Payot, 2012, pp. 141-142, 146-147. 30] Laurence Leamer, Hijos de Camelot: The Fate of an American Dynasty, HarperCollins, 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2025
©opyleft - www.absolum.org
- absolum.org[en]gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||