


|
LA ALIMENTACIÓN HUMANA CON BELLOTA, UN POSIBLE REMEDIO A LAS CRISIS AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL
por Félix Rodrigo Mora
esfuerzoyservicio.blogspot.com
 La percepción de la cada día más delicada situación en que se encuentran la agricultura (en todas sus manifestaciones) y el medio La percepción de la cada día más delicada situación en que se encuentran la agricultura (en todas sus manifestaciones) y el medio
natural está estimulando la búsqueda de soluciones, algunas basadas en la generalización de nuevas prácticas agronómicas y otras, a mi
juicio más clarividentes, en la recuperación de usos antiguos ajenos al quehacer agrícola, como es la alimentación humana con frutos arbóreos
de recolección, sobre todo bellotas, pero también castañas, hayucos, piñones, algarrobas, almendras o avellanas, sin olvidar el jarabe de
arce, las frutas del maíllo, mostajo, piruétano, almez y otros varios árboles silvestres más, sin dejar de lado el abedul, de cuya corteza
interior se hacía una “harina rica en azúcares y féculas”1, y sin desdeñar el cornejo, cuyas semillas contiene hasta un 20% de aceite.
Que, en el plano mundial, para el año 2000, sólo subsistieran el 40% de los bosques que había en 1900 indica que recuperar esas prácticas es
cada día más problemático.
La agricultura es una artificialización de los agrosistemas, y una agresión a los suelos y al medio natural en general, lo que se hace una
verdad mucho más temible en el caso de las prácticas agrícolas contemporáneas. El arado propende a ser creador de desiertos, como se
ha hecho evidente en el norte de África en los últimos 2.000 años. En el presente, y para referirnos sólo a la agricultura maquinizada,
quimizada, ultramonetizada, subordinada a la ciudad y sometida a los designios estratégicos del ente estatal (o agregación de entes, como la
UE) propia de los países ricos, nos encontramos con las nocividades enumeradas a continuación, que se dan en rápido desenvolvimiento,
hasta el punto de que en unos decenios, si no se introducen modificaciones substanciales, se alcanzará un estado tal vez crítico.
Tiene lugar, igualmente, la vertiginosa degradación de los suelos de cultivo, que se manifiesta de muchas maneras, entre las que destaca
la pérdida de materia orgánica, lo que está originando la mineralización progresiva de las tierras, fenómeno de lo más inquietante pues equivale
a la disipación de su fertilidad, fundamento de una parte cardinal de la vida en el planeta. Así mismo, la reducción y creciente irregularidad de
las precipitaciones fomentan una progresiva aridificación. En dicha anomalía, quizá lo más preocupante sea la extensión en el tiempo e
intensificación de la sequía estival, con efectos devastadores para la flora y fauna, especialmente para la regeneración del bosque autóctono,
cuyas plántulas con creciente dificultad sobreviven a veranos cada vez más largos, ayunos de humedad y ardientes. La pérdida de la capa
superior de los suelos agrícolas por la erosión ha alcanzado ya niveles críticos en la península Ibérica, con una masa de tierra por unidad de
superficie arrastrada anualmente que, cada vez en más áreas, supera incluso en diez veces el máximo aceptable. Todo ello, sumado a otros
factores que no es posible citar ahora, está originando el fenómeno de los rendimientos decrecientes en la agricultura (lo que, dicho sea de
paso, cuestiona el credo progresista, hoy oficial y obligatorio) y, además, está convirtiendo las cuatro quintas partes de la península Ibérica en
un semi-desierto, cuya contemplación es aflictiva e incluso angustiosa.
Antaño se admitía que la disminución e irregularidad de las lluvias provenía de la destrucción de los bosques, pero hoy se sugiere
que, en nuestro caso, es el anticiclón de las Azores el responsable de la escasa cantidad de precipitaciones recogidas en los veranos en la Iberia “seca”. Pero las Azores estaban en el mismo lugar hace 400 años cuando, con gran probabilidad, en muchas partes de la Meseta se daba
una pluviosidad que acaso fuese el doble de la actual. Aquel anticiclón, en su expresión actual, es más una consecuencia que la causa del mal
señalado. Ésta reside en el arrasamiento de los bosques, especialmente como efecto de las desamortizaciones, la civil sobre todo, con la cual el
Estado expropió ilegítimamente las tierras comunales, que luego subastó para lucrarse con ellas, de donde resultó una catástrofe
medioambiental de la que es responsable principal. Un texto que vincula la aridificación y torrencialidad con la deforestación es “El
suelo, la tierra y los campos”, Claude Bourguignon. Algunos autores incluso niegan que el cambio climático planetario en curso provenga
exclusivamente del incremento del anhídrido carbónico en la atmósfera y alegan que la destrucción de los bosques tropicales es de más
importancia, como factor causal. En este asunto, tan complejo, hay que ser cautelosos, pero en tal juicio parece haber una parte notable de
verdad, si se añade que la deforestación a gran escala en el plano local
también perturba el clima, y mucho. Que la península Ibérica haya sido
convertida, en su mayor parte, en un semi-desierto en 200 años es un
fenómeno de significación planetaria, además de regional.
Las “nuevas agriculturas” no son remedio
Como soluciones a los males descritos se ha promovido una
cacofonía mareante de técnicas agronómicas alternativas, que o no son
mejores o incluso resultan ser más letales que las actualmente en
ejecución. Desde luego, es poco convincente la agricultura ecológica a
gran escala rígidamente gobernada por el Reglamento de la UE, que da
por buena y perpetúa la agricolización y cerealización, causas
principales de las alteraciones en curso, en particular de la sequía
estival, la mineralización de los suelos y la erosión. Los insecticidas
vegetales que utiliza no son inocuos para el medioambiente, ni para los
consumidores, y técnicas como el desherbado térmico tienen efectos
negativos sobre los microorganismos edáficos y la entomofauna auxiliar,
por tanto, sobre la fertilidad de las tierras. Su respaldo a la instalación
a gran escala de turbinas eólicas para generar electricidad “limpia” está
contribuyendo a diezmar la avifauna y los murciélagos, lo que, además
de cooperar en la probable extinción de varias especies de aves
amenazadas en Europa, fomenta un rebrote de las plagas agrícolas y
forestales, por la disminución de sus depredadores alados, lo que
exigirá un incremento de la carga tóxica (vegetal, química y neoquímica)
que sufren las superficies destinadas a la agricultura y
selvicultura. Similarmente, la energía solar en grandes espacios ocupa
tierras agrícolas, o bien eriales, que no pueden ser recuperados para el
bosque, como se debiera. Además, la agricultura ecológica admite hasta
el 1% de transgénicos en sus productos certificados.
Así mismo, al ser un tipo de agricultura exige nuevas
roturaciones, también a causa de sus mediocres rendimientos, lo que
milita en contra de la imprescindible expansión de las masas boscosas
autóctonas. Por tanto, una posición escéptica ante la agricultura
ecológica certificada desde las instituciones se justifica porque no
prescinde de los males que están en la raíz última de las perturbaciones
en curso. Además, no sólo admite la subordinación de la ruralidad a los
intereses estratégicos de los entes estatales (asunto que está en el
meollo de la política agraria de la UE desde su instauración con el
Tratado de Roma, en 1958) sino que la refuerza, al regirse por un
Reglamento elaborado en Bruselas, cuyo cumplimiento se deja en
manos de técnicos, ingenieros, funcionarios, policías y jueces, lo que
está originando una sobre-estatalización del medio rural que va en
contra de su idiosincrasia, popular y libertaria, y socava aún más la
libertad política y civil de sus gentes.
Tal agricultura se mueve, hay que reconocerlo, por el dinero, al
sumar a las subvenciones que se le destinan unos precios de mercado
más altos, lo que ha originado que su volumen de negocios, en el plano
mundial, sea ya de decenas de miles de millones de dólares anuales. Su
meta es, en el caso del latifundismo ecológico, abastecer a las ciudades,
lo que contribuye a fomentar el crecimiento de las megalópolis, causa
de un sinfín de inconvenientes. Finalmente, la agricultura ecológica está
tan maquinizada y mercantilizada2 como la convencional y, lejos de
prescindir de los productos químicos, lo que hace, en bastantes casos,
es sustituir los utilizados hasta ahora por otros de naturaleza neoquímica,
sin respetar, por lo general, el principio de precaución.
Hay otras varias agriculturas que dicen estar contra la
convencional y se presentan como la solución a los problemas. Pero
quienes de buena fe confían en ellas han de comprender que existe una
diferencia cualitativa entre su aplicación a pequeña escala, en huertos
de capricho o similares, y lo que sería su integración en el entramado
institucional, por tanto, con grandes superficies de cultivo destinadas a
abastecer a las megalópolis de la última modernidad. En este caso la
escala impone una problemática cualidad, pues una vez que una, varias
o todas las agriculturas alternativas se integrasen en el universo de lo
estatal, monetario, maquínico, neo-químico y pro-urbano quedarían
desnaturalizadas y convertidas en su contrario.
Por tanto, aunque, en este aspecto o en el otro, aquéllas puedan
ser sugerentes no es legítimo deducir que han de ser elevadas a la
categoría de universal remedio, no sólo por todo lo expuesto sino
porque, en definitiva, son eso: agriculturas. Además, conviene enfatizar
que lo que ante todo se necesita hoy no son tanto nuevas técnicas
agronómicas supuestamente “apolíticas” sino un orden social renovado
que libere a lo rural y agrario de las imposiciones, forzamientos y
camisas de fuerza a que están sometidos. Ello sitúa lo más sustantivo
del remedio en el terreno de la política, sobre todo, y hace de la libertad
el componente fundamental de la alternativa a preconizar. En efecto,
pocas actividades humanas están hoy más politizadas que la
agricultura, por lo que el “apoliticismo” en este asunto resulta ser una
ingenuidad, o una forma de hipocresía.
El uso de la bellota en la alimentación humana en la Antigüedad
Hoy el cereal, el trigo para el consumo directo, y el maíz y la
cebada para el indirecto, una vez convertidos en productos cárnicos y
en lácteos, son componentes esenciales de la dieta en Occidente. Llama
la atención que una especie tan problemática como el trigo (aunque se
tiene por el panificable más nutritivo lo cierto es que esquilma los
suelos y tiene rendimientos relativamente bajos) se haya elevado a la
categoría de cereal estrella, por encima del centeno, que es muy
alimenticio y de efectos edáficos menos funestos; de la prolífica cebada,
bastante panificada en la Alta Edad Media, y de la modesta avena, junto
con la escanda y el mijo, consumidos por los seres humanos desde hace
milenios en la península Ibérica. Fueron, sin duda, motivos políticos y
de cosmovisión, no nutricionales, los que auparon al trigo, primero
demandado por ser el alimento por excelencia de las legiones romanas,
después de los ejércitos permanentes y las Armadas, luego tomado por
las clases altas para distinguirse de la plebe, y finalmente exigido por
los modestos para asemejarse, en su dieta, a los poderhabientes.
Yendo más allá de tal laberinto de despropósitos, hemos de fijar la
atención en que si nuestra nutrición depende del cereal, sobre todo del
trigo, son necesarias inmensas superficies desarboladas, cerealizadas,
en las que el árbol o no existe o se manifiesta de una manera residual.
Pero se basa en los frutos arbóreos silvestres tenemos, en primer lugar,
que el abono por excelencia, imprescindible para restaurar y mantener
la adecuada presencia de materia orgánica en los suelos, es la
hojarasca, que los montes, bosques y selvas originan en colosales
cantidades, y que las lluvias mismas trasladan a las áreas bajas, que es
donde debería estar el terrazgo de cultivo. Además, mucho arbolado
equivale a abundantes precipitaciones (lluvia y nieve), bien repartidas
entre las diversas estaciones y con menor torrencialidad. Así mismo, el
árbol regula y atempera el clima, frenando sus manifestaciones
extremas, el calor excesivo en los estíos, y el frío aniquilador en los
inviernos (hasta hace no mucho, los montes bien conservados eran
utilizados para que se guarecieran los ganados en invierno), reduciendo
considerablemente las heladas tardías, tan letales para los cultivos, los
ganados, la fauna silvestre y la flora. Finalmente, los árboles protegen
los suelos de la erosión, de la hídrica tanto como de la eólica,
permitiendo el engrosamiento de la parte más superficial de los suelos,
la más fértil.
Por tanto, una alimentación humana que integrara una buena
proporción de productos del arbolado frutal aparece como la óptima, lo
cual no equivale a negar que otra parte proviniera de la agricultura,
pues se trata de reducir considerablemente, pero no de eliminar, las
tierras de labor, para dejar espacio a un auge, nuevo y magnífico, de los
bosques. Bastaría con que entre la cuarta parte y la mitad de nuestra
dieta estuviese formada por frutos y plantas silvestres (conviene tener
en cuenta que hasta el 60% de las tenidas por malas hierbas son
aprovechables) para que el medio ambiente conociera un renacimiento
esplendoroso. Ello centra la atención en la humilde bellota, hoy
desdeñada, pues ni la comen los humanos ni casi la aprovecha la
ganadería, engolfada en los piensos de importación, a base del complejo
soja-maíz, proporcionados por un orden económico internacional
injusto y despilfarrador.
Cuando se alega que, por ejemplo, lo propio de la denominada
“dieta mediterránea”, es el cereal, junto con los derivados de la vid y el
olivo, se está incurriendo en error3, pues eso es así solamente desde
hace menos de 200 años, desde que la revolución liberal modificó de
manera sustancial la nutrición humana, introduciendo por la coerción y
la inculcación un funesto modo de alimentarse que antes apenas se
daba entre las clases populares pero que, una vez expandido el ente
estatal y sus fundamentos urbanos, era imprescindible para abastecer a
las flotas de guerra, a las tropas y a las iniciales megalópolis, en donde
vivían los altos funcionarios, los políticos profesionales, la casta
intelectual y la burguesía. Antaño, en una buena parte de los espacios
rurales, en los que hasta mediados del siglo XIX habitó el 90% de la
población, la harina de bellota y la de castaña eran imprescindibles en
la dieta humana.
Estrabón informa que los pueblos peninsulares prerromanos “las
tres cuartas partes del año... no se nutren sino de bellotas, que secas y
trituradas se muelen para hacer pan, que puede guardarse durante
mucho tiempo”, información corroborada por otro autor latino, Plinio,
quien aporta que las bellotas se consumían panificadas, pero también
tostadas entre cenizas y de otras maneras.
Una confirmación arqueológica de tales aserciones se da a
conocer en “Molienda y economía doméstica en Numancia”, A. Checa y
otros, en “IV Simposio sobre los Celtíberos. Economía”. F. Burillo
(Coord.). En la ciudad heroica la mitad de los molinos de mano
encontrados se destinaban a la preparación de harina de bellota, pero
ésta, muy probablemente, se consumía también cruda, cocida y asada.
El territorio de este pueblo es descrito por los autores clásicos, Apiano y
Tito Livio, como muy boscoso (cuando hoy padece de una falta de
arbolado tremenda), y el mismo Estrabón informa que los celtíberos
eran “numerosos y ricos” a pesar de vivir en un país “pobre”, esto es,
montañoso y frío. Tal se debe, indudablemente, a que gracias a su dieta
en gran medida arbórea mantenían en buenas condiciones el medio
ambiente, el clima y los suelos agrícolas. En efecto, conocían la
agricultura (la mitad de sus molinos de mano molturaban grano),
hacían cerveza de cereal y algunos de sus cultivos frutícolas se hicieron
famosos, tanto como sus ganados, en particular los caballos y el
vacuno. Además, eran unos metalúrgicos fabulosos.
Demográficamente fueron potentes, como lo prueba, primero, que
durante más de cien años mantuvieran sin decaer el choque con el
aparato militar romano, al que infringieron pérdidas humanas
cuantiosas y, segundo, que la investigación arqueológica evidencie que
sus poblaciones eran muchas y populosas. La Celtiberia es, en
definitiva, un caso concreto que refuta el mito interesado de que sólo la
agricultura puede alimentar a sociedades con una alta densidad
demográfica. La verdad es más bien la opuesta, si se considera la
situación a largo plazo. Hoy, sin ir más lejos, de no ser por la
importación creciente de productos alimenticios, piensos y materias
primas en cantidades descomunales (de donde a menudo resulta la
escasez e incluso el hambre en los países de origen), la agricultura
“científica” no podría abastecer a Europa
Se suele alegar que únicamente eran de uso humano las bellotas
dulces proporcionadas por la encina Quercus ilex L. subespecie
rotundifolia, pero esto es inexacto pues, por un lado, se consumían
bellotas de roble, y de otras quercíneas, a las que se quitaba el amargor
que le otorgan los taninos por diversos procedimientos, como luego se
dirá, y, por otro, no siempre aquella subespecie da bellotas dulces. El
gran aprecio e incluso devoción de los pueblos celtas por los árboles ha
dejado alguna manifestación que ha llegado a nuestros días, como es el
llamado Roble de las Ermitas, en una remota aldehuela, Olmeda de
Cobeta (Guadalajara), que “alberga en su tronco una hornacina tallada
por la mano del hombre donde originariamente se depositaban ofrendas
dedicadas a la Naturaleza”, muestra de que el grado de civilización de
aquellas gentes era bastante superior al nuestro, dado que veneraban
los árboles.
En verdad, los pueblos antiguos se mantenían sobre todo de
frutos arbóreos, si bien los tres cereales en primer lugar cultivados, la
escanda, el mijo y la avena, ya eran objeto de cultura hace unos 7.000
años. En “Etimologías” (libro XVII, “Acerca de la agricultura”), obra de
comienzos del siglo VII, san Isidoro de Sevilla alega que “la encina (ilex)
deriva su nombre de “electus” (escogido), pues el fruto de este árbol fue
el primero que los hombres escogieron para su manutención... antes de
que comenzasen a utilizar los cereales, los hombres primitivos se
alimentaban con bellotas”, aunque también con hayucos (”fagus”, haya,
tiene un origen griego, pues “comer” en griego se dice “phagein”) y otros
frutos de los árboles. Así fue, y el cambio a la nutrición basada en el
cereal se manifestó como negativo, siendo impulsado, en el área que
dominó, por el Estado romano imperial, debido a que el trigo era el
alimento de los ejércitos. Para abastecerles, así como a la Urbe (Roma),
se necesitaban productos fácilmente transportables y almacenables,
que soportaran sin pudrirse el paso del tiempo. Ello primó el trigo, el
aceite, el vino y las carnes saladas, lo que impuso una devastación
forestal grande, no sólo para poner tierras en cultivo, sino para cocer
las ánforas con que eran trasladados, y para fabricar los medios de
transporte4. Lo expuesto es expresión bien ilustrativa de la rígida
dependencia que, hasta el día de hoy, conoce la agricultura, y el medio
ambiente, de los intereses estratégicos de los Estados, cuya médula son
los ejércitos.
La destrucción de los bosques, el desprecio por el árbol, la fijación
en los productos agrícolas exigidos por el aparato militar y la ruptura de
la relación entre agricultura, ganadería y selvicultura, como rasgos
propios de la agronomía romana, perceptibles en Columela, explican
que ya Lucrecio, en “De rerum natura”, deplore el empobrecimiento de
los suelos. En la fase bajoimperial san Cipriano lamenta que “llueve
raras veces”, dándose “prolongadas sequías”, constatando que los
manantiales dan menos agua, las fuentes dejan de manar y el clima se
ha hecho más extremado, en lo que es una gran queja de dicho autor
por “la falta de lluvia y la escasez de frutos”, que acontece en una
situación por él caracterizada como “la vejez del mundo”. Tales son los
aterradores efectos de la deforestación, ayer y hoy. Fue en la Alta Edad
Media, una vez liquidada la formación estatal romana y dado lo precario
de sus continuadoras, cuando tuvo lugar una gran recuperación del
bosque (salvo en las áreas dominadas por el Islam, que dañó al
arbolado autóctono, en particular a los encinares), la cual se mantuvo
hasta finales del siglo XV.
Se asevera, con bastante certidumbre, que cuando los vascones
rendían culto a Jaungoikoa, se sustentaban con “pan de castañas y de
bellota”5. En su enfrentamiento secular con el aparato militar visigodo
ello no parece que fuese causa de debilidad estratégica, lo que debe ser
enfatizado. El reino godo de Toledo, seguidor en todo lo medular de la
idea de romanidad, alimentaba a sus elites y ejército de trigo, lo que no
le otorgó ventaja apreciable frente a los irreductibles vascones,
acontecimiento histórico que también deja en mal lugar la pretendida
superioridad de la agricultura sobre la recolección de frutos, si bien tal
conclusión ha de tomarse con cautela, pues en los resultados de un
enfrentamiento bélico influyen muchos factores, siendo el alimenticio
sólo uno entre otros. Sea como fuere, el uso como nutrimento humano
de la bellota se ha mantenido en Euskal Herria hasta casi hoy mismo.
El medioevo ha legado varios ejemplos iconográficos del
aprovechamiento de la bellota. Uno se encuentra en una arquivolta de
la magnífica portada de la iglesia románica concejil de San Esteban
Protomártir de Hormaza (Burgos), erigida hacia el año 1200. En su
mensuario, el mes de noviembre representa la recolección de la bellota,
mientras que julio y agosto muestran la siega y el acarreo del cereal, lo
que pone de manifiesto un sensato y equilibrado régimen alimenticio
popular fundamentado en la combinación de recolección y cultivo. Otra
expresión concreta se halla en la hoy ermita románica, también concejil,
de San Pelayo, en Perazancas (Palencia), de finales del siglo XI, edificio
con interesantes restos del arte de repoblación. En su interior ostenta
un excelente, aunque deficientemente conservado, conjunto pictórico
que, en el friso inferior, contiene escenas de quehaceres rurales, como
parte de lo que fue un mensuario. En él, octubre queda plasmado por la
recogida de la bellota, mientras que otros meses están dedicados a las
labores del cereal y a la vendimia, o al aprovechamiento de las plantas
no cultivadas6.
Los fueros municipales, expresión escrita del derecho
consuetudinario de creación popular, otorgan protección jurídica al
arbolado y los bosques. Un ejemplo de ello es el de Salamanca (la copia
que ha llegado a nosotros es de la segunda mitad del siglo XIII pero lo
esencial de su contenido es anterior, de los siglos XI-XII), que defiende
“todos arbores que fructo levan de comer”, entre los que cita los
castaños, las encinas y los robles (título LXXXI), aserción de una gran
importancia, pues se refiere a la alimentación frutícola humana, con la
bellota del roble dentro de este rubro. En ese y otros títulos el fuero
prohíbe descortezar, cortar y quemar los árboles. Tales mandatos se
encuentran también en otros fueros municipales y cartas de población,
cuyo análisis se realiza en “La protección ecológica en la Castilla
bajomedieval”, María Jesús Torquemada. La ya definitiva derogación de
la soberanía municipal y, por tanto, de la legislación foral, por la
revolución liberal y constitucional estableció las condiciones jurídicas
para la destrucción a descomunal escala de nuestros bosques, desde
1812 hasta el presente, dado que el progresismo, por su propia
naturaleza, no es proteccionista sino devastador.
La bellota en la edad moderna y contemporánea
Una explícita exposición de la centralidad de la bellota en la
alimentación humana en el siglo XVI lo proporciona la referencia a Las
Mesas (Cuenca) que se encuentra en el conocido documento, de
intención fiscal, “Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de
España”, elaborado en el último tercio de la citada centuria. Sobre
aquella población conquense informa que posee un encinar tan
productivo que algunos años toda ella se alimenta principalmente de la
bellota, además de servir para cebar sus ganados. Puntualiza que
algunos vecinos cogían hasta “treinta fanegas”, con las que hacían
“migas de bellota y otros géneros de guisados”, que gracias a dicho
monte el pueblo no se había despoblado en los años malos y que su
vecindario lo apreciaba tanto que adujo que “merecía estar cercado y
torreado como castillo”, para que quedase bien guardado7. Éste es un
caso que muestra que las comunidades rurales se hacían autónomas y
libres a través del arbolado (mucho menos sensible que el cereal a los
desastres climáticos, en particular a la sequía, y a las plagas), por lo
que el aparato institucional, para someterlas, necesitaba despojarlas de
aquél, a menudo descuajando el bosque por diversos procedimientos,
para dejarlas a merced de la inseguridad y precariedad inherentes al
cultivo cerealista. De ahí que en tiempos de Felipe II tuviese lugar ya
una destrucción a gran escala de bosques, lo que advierte del carácter
más político que técnico, o agronómico, del asunto.
Cervantes, en su más conocida novela, realiza una exposición
laudatoria y sobremanera profunda de la bellota, que merece ser
examinada en detalle. Debía conocer bien la materia, pues en Esquivias
(Toledo), donde contrajo matrimonio y residió un tiempo había, hacia
1584, un monte de 6.000 pies de encina (apenas nada queda hoy), una
parte de ellos de la variedad dulce, dato cuya enfatización documental
lleva a considerar que su producto era utilizado en el nutrimento del
vecindario. En el conocido episodio de los cabreros (cp. XI de la primera
parte) Don Quijote hace un discurso con mucha más radicalidad de lo
que habitualmente se admite. En él identifica el “ordinario sustento” de
los seres humanos del pasado con los frutos de “las robustas encinas,
que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado
fruto”. En esa edad se ignoraba el significado de “tuyo y mío”, añade, lo
que equivale a decir que la bellota (junto con la miel, que también
nombra) constituía el alimento de una sociedad colectivista (“eran en
aquella santa edad todas las cosas comunes”), que ignoraba el mal de la
propiedad privada concentrada, de donde resultaba que “todo era paz
entonces, todo amistad, todo concordia”.
Tal era debido, sobre todo, a que “aún no se había atrevido la
pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de
nuestra primera madre”. Por tanto, Cervantes relaciona el estado de
cosas existentes en “nuestros detestables siglos”, en los que la
inmoralidad, la injusticia, la propiedad y el ente estatal dominan, con la
agricultura, mientras que vincula la recolección de bellota con la etapa
en la que la humanidad no conoció tales perversiones, lo que le permitió
llevar una vida libre, justa, esforzada, hermanada y moral. Dice
bastante sobre la penosa época en que nos ha correspondido vivir que
algunos ironicen sobre el así llamado “pasado edénico” que aquel autor
describe, pero no lo hagan en absoluto acerca de la Edad Edénica por
antonomasia, la actual, que, según la teoría del progreso, ha
constituido una sociedad de maravillas, completa y perfecta para toda
la eternidad, por tanto no mejorable, es decir, anquilosada, inmóvil y
petrificada, incoherencia interior al progresismo que no parece
incomodar a sus adeptos.
Es a subrayar que los nutrimentos que los cabreros, gentes
posiblemente muy numerosas, que vivían en el interior de los grandes
bosques que entonces cubría la Meseta8, hoy casi por completo
deforestada, ofrecen al manchego agonista y a Sancho fueron tasajo de
cabra hervido, bellotas avellanadas, queso y vino, que tomaron en una
copa hecha de cuerno. No hay referencia a pan, ni de cereal ni de
bellota, de manera que el único alimento que tal vez proviniera de la
agricultura sería el vino, aunque en ese tiempo, probablemente, las
cepas se ponían más bien entre los árboles (dejando a un lado el
terrazgo destinado a su producción comercializada), en asociación con
el sotobosque y con otros cultivos, de manera que era un tipo bien
peculiar de agricultura, negadora de la especialización productiva y de
lo monoespecífico9.
En su apología de la bellota Cervantes se inspira, seguramente,
en la obra del poeta griego Hesiodo, del siglo VIII antes de nuestra era,
que representa la Edad de Oro de la especie humana como un tiempo
en que el alimento era, sobre todo, bellotas y miel, sin agricultura o con
ésta como actividad auxiliar, enfoque cuyos ecos se encuentran en
Horacio, Virgilio y Ovidio, que citan la bellota como alimento de los
humanos, si bien Cervantes extrae de ello unas conclusiones políticas
realmente subversivas, que la crítica académica al uso evita, a pesar de
ser las lógicas e inevitables.
En fechas más próximas a nuestros días tenemos que en la
zamorana comarca de Sayago, tan abundosa en tradiciones colectivistas
y concejiles, la bellota producida por los bosques del común se recogía y
tomaba, cruda, cocida y asada, todavía a finales del siglo XIX10. Para
Asturias, donde el cultivo del cereal no alcanzó alguna significación
hasta el siglo XVI11, el fundamento nutricional de las gentes fue “la
harina de castaña seca y de la bellota”. En el Bierzo las castañas
también eran consideradas como la fruta más valiosa, y se tomaban
asadas, cocidas y crudas. Secas (pilongas) eran ingrediente principal del
“caldo”, guiso básico en la alimentación de las gentes, y así mismo se
comían fritas (después de cocidas) con tocino12, sin embargo no hay
información sobre consumo del fruto de las glandíferas, lo que es
chocante. Al respecto, conviene puntualizar que en algunas ocasiones
los castaños eran cultivados, pero en otras formaban bosques
silvestres, atendidos con escasas labores. En el Maestrazgo las bellotas
dulces se han tomado, al parecer hasta no hace mucho, como una
golosina o aperitivo, intercaladas con nueces y miel, y acompañadas de
vino.
P. Font Queer asevera que el pan de bellota se consumió en varios
territorios europeos, como Provenza, de donde resultó la expresión
“gente de roble, pan de bellota”, lo que significa que lo hacían de
variedades amargas, tratadas para eliminar los taninos, si bien hay que
puntualizar que no todos los robles dan bellotas de difícil sabor, pues
algunos las tienen dulces. En algún pueblo de la actual Comunidad de
Madrid se cogían comunalmente, práctica habitual en numerosos
lugares, y “eran tan apreciadas que se podían cambiar por garbanzos y
judías”, lo que probablemente indica que su fin fuera formar parte de la
dieta de las personas, mientras que en Extremadura y Andalucía “se
preparaba harina de bellotas con la cual se elaboraban varios platos,
como gachas o viejas, especie de masa como las croquetas, e incluso
pan”, haciéndose así mismo, al ser torrefactadas, un sano sucedáneo
del café13. Hay referencias al consumo humano de bellota de coscoja
(ésta es siempre amarga), roble y quejigo hasta hace sólo unos decenios.
De la primera, curiosamente, se tomaban también las agallas tiernas.
La estigmatización del consumo humano de bellota es realizada,
entre otros, por Voltaire, también en este asunto exquisito apologeta de
las clases opulentas y de la modernidad biocida. Para él los campesinos
se alimentaban de “agua, mijo y bellotas”, lo que expone en un contexto
injurioso para las gentes modestas del agro, según es habitual en sus
escritos. En su época, la cerealización, y agricolización en general,
pugnaban por imponerse en toda Europa sobre el consumo aún amplio
de productos forestales y silvestres, tendencia que encuentra en el
“filósofo” por excelencia un defensor acalorado. Tuvo como seguidores a
muchos eruditos, tan saturados de ciencia libresca como ricos en
malicia, que presentaron el alimentarse de bellota asociado a épocas de
hambre y esterilidad, lo que no es ni mucho menos cierto, otorgando a
este fruto un cariz fúnebre, bastante negativo, que terminó por influir
en que las clases subalternas fuesen sustituyendo su consumo por el
de los cereales panificables, en primer lugar el trigo. El golpe final,
quizá, a la bellota y a una parte notable de los bosques de glandíferas,
lo asestó, en España, el franquista Servicio Nacional del Trigo,
constituido en 1937, y los organismos estatales que le dieron
continuidad, los cuales, al asignar precios garantizados y remunerativos
a ese cereal, promovieron la deforestación a gran escala, con el
consiguiente abandono de formas ancestrales, en muchos aspectos
(aunque no en todos) mejores, de nutrición popular. En esto, como en
tantas cosas, ha sido el franquismo quien ha impuesto, a sangre y fuego
(nunca mejor dicho), la modernidad y el progreso entre nosotros.
Se admite que una hectaria de encinar puede proporcionar unos
600 Kg. de bellota cada año, si bien algunos autores elevan esa
cantidad, en ciertos años, hasta los 2.500 kg, de donde se desprende
que para el conjunto del país los encinares ofrecen unos 400.000
toneladas anuales de media, cuando unos 250 kg al año sustentan
sobradamente a una persona. Pero los rendimientos de estas tierras
arboladas no se quedan en eso. Producen además pasto, más de 1.300
kg anuales de materia seca, de la que el 10% son proteínas. Ofrecen,
también, setas y hongos, hasta 80 kg anuales por ha y especie, frutas
silvestres (moras, madroños, escaramujos, agracejos, endrinas,
arándanos, bayas de serbal, de saúco, de enebro, de cornejo) y trufas.
Proporcionan leña y madera, son melíferas y sus hojas resultan ser un
excelente forraje para el ganado, imprescindible en los inviernos más
nivosos y en los veranos más abrasadores, cuando su sombra
resguarda al ganado, así como a los arbustos del sotobosque y a las
hierbas de los rayos del sol, reduciendo la evapotranspiración de los
ecosistemas, asunto de crucial importancia en el clima mediterráneo.
Preserva, además, el suelo de la erosión hídrica y es efectivo
cortavientos.
Al tener los árboles un sistema radicular profundo y potente, de
más longitud incluso que su parte aérea, soportan mejor las sequías
que el cereal, lo que otorga más seguridad y regularidad a las cosechas.
Nutren poblaciones notables de venados, jabalís, corzos, gamos,
especies menores y aves. Es a destacar el alto contenido proteico de la
hoja de la encina, hasta el 7%, lo que la convierte en sustancioso
alimento del ganado, al ser ramoneada14. Pero, siendo de importancia,
lo hasta ahora expuesto no es lo más decisivo. El bosque, sobre todo,
protege los suelos, fertilizándolos con su hojarasca, raíces, leña muerta,
deyecciones animales y detritus en general, y regula el régimen de
lluvias y el clima, haciendo que la exhuberancia y productividad del
medio natural se multiplique. Se dice que el ecosistema mediterráneo es
poco productivo, pero eso sólo es verdad en su lastimoso estado actual,
pues con una densa cubierta arbórea, esto es, siendo más abundante
en agua15 y nutrientes naturales, y con un clima más equilibrado,
resulta ser de una eficacia muy alta, mayor probablemente que la del
atlántico, pues al ser más soleado multiplica la producción de biomasa,
elevando además su calidad. El gran error, de efectos catastróficos, fue
su deforestación, debido a motivos en primer lugar políticos, como se ha
dicho. Hay que recordar, por tanto, que no existe un clima mediterráneo
en abstracto, de manera ahistórica, sino en relación con el manejo del
medio ambiente por las formaciones sociales que sobre él se han ido
constituyendo.
El consumo humano de bellota en el pasado inmediato
En el presente la idea tópica es que los frutos forestales sólo se
han de aprovechar en la montanera, para el engorde de los cerdos
(aunque hoy sólo el 15% de la cabaña porcina se ceba con bálanos)
pero, como se ha dicho, hasta hace muy poco la bellota era tomada por
los seres humanos, incluso en la forma de pan. Las investigaciones de
Daniel Pérez, realizadas sobre todo en el País Vasco, así lo certifican.
Sostiene que “la bellota creó civilizaciones alrededor suya, no basadas
en la agricultura sino en la recolección”, situando entre éstas a “las
culturas belloteras de la Edad del Hierro”, que si bien practicaban la
agricultura la asignaban una función secundaria. Subraya que las
bellotas amargas, como son por lo general las del roble, también eran
ingeridas por las personas, utilizándose la inmersión en agua de
arroyos y ríos, la cocción, el calor, la mezcla con cenizas y otros
procedimientos para purgarlas de taninos. Se dominaban los métodos
para su conservación siendo lo más importante que estuvieran secas,
para evitar la pudrición y parasitación. De ese modo podían
almacenarse incluso dos años, si bien las técnicas de conservación son
muchas, y algunas bastante complicadas y laboriosas. Apunta aquel
autor que una vez que los seres humanos aprendieron a hacer
comestibles ciertos nutrimentos silvestres que por sí no lo eran, como el
fruto de los robles, dichas culturas “optaron, no por destruir los
bosques sino por “tratar” los alimentos recolectados”.
Añade Daniel Pérez que en Euskal Herria se han hallado molinos
de mano, probablemente destinados a molturar bellota, ya en el
segundo milenio antes de nuestra era. Hasta hace unos pocos decenios,
la de encina ha formado parte de la dieta humana en el área del
municipio vizcaíno de Munitibar, en Hondarribia, monte Ernio y Ataun,
así como el noroeste de Navarra. La de roble se ha comido por las
personas en varios territorios vizcaínos, de Mungia a Erandio, y
navarros, en particular en la comarca de Estella y en el centro sur, en
La Ribera, sin olvidar el magnífico robledal de Izkiz, con 3.500 ha en la
actualidad, bosque que se salvó de la tala probablemente porque las
gentes que lo habitan debieron combinar hasta hace poco en su
nutrición la bellota con los productos agrícolas. Se tomó aquélla cruda,
cocida con muy variados aliños dulces y salados, asada (si es entre
cenizas, se desintoxica mejor de los taninos), en la forma de “café” y
como harina, que se mezclaba con la del maíz, para hacer talos, y la de
trigo, para elaborar pan. Agrega dicho autor que “hemos tenido gran
dificultad para recoger información sobre este tema ya que la bellota ha
sido y es un alimento que el vasco aún tiene vergüenza de admitir que
ha consumido”, aserción extensible a todos los territorios.
En algunos lugares incluso se extraía aceite de las bellotas (el 8%
de su peso es grasa), que se tenía por eficaz contra la alopecia, mientras
que en otros se llegó a hacer cerveza con ellas. Entrañable era, en los
territorios sureños peninsulares, la práctica de “el calvote”, o reunión
familiar y vecinal en torno al fuego para asar bálanos, contar historias,
reírse todos juntos y pasarlo bien hermanadamente, práctica que la
introducción de la televisión liquidó, como tantas otras de carácter
comunal y fraternal. En estas zonas se tomaban en la forma de gachas,
tortilla, migas, chocolate de bellota, turrón, galletas, licor e incluso
bombones, sin olvidar su panificación, una vez que eran tratadas para
mejorar su palatabilidad, si era necesario.
Perspectivas para el futuro
Ese pudor, o mejor dicho, ese sentirse afrentados por nutrirse de
bellotas es una expresión ideológica de las dificultades de toda
condición que existen para el retorno a una alimentación parcialmente
arbórea en las sociedades contemporáneas. Como es sabido, la escuela
primaria estatal aleccionó (en algunos casos, acompañando las
admoniciones con castigos) a niños y niñas de la ruralidad para que se
abstuvieran de tomar frutos silvestres, sobre todo bellotas, pero
también endrinas, hayucos, etc. Ello se entiende, pues el desarrollo del
capital comercial, la monetización del cuerpo social y el establecimiento
de un sistema agrario subordinado a los intereses estratégicos del ente
estatal exigían poner fin al autoabastecimiento, habituar a la población
a comer sólo lo que fuera adquirido en el mercado, con dinero, y a
valorar exclusivamente los alimentos procedentes de la agricultura, que
son los propios de una sociedad estatizada y, como consecuencia,
organizada desde las ciudades.
En realidad, lo expuesto está en la raíz de lo que la agricultura ha
sido y es. La interpretación ortodoxa considera que sólo ésta puede
nutrir a poblaciones densas y numerosas, pero nadie ha probado que
su productividad sea mayor, sobre todo a largo plazo, que la de la
recolección de frutos, ni que algunos pueblos del pasado, que
combinaban recolección y agricultura, hayan sido menos numerosos
que los del presente, o hayan estado peor nutridos. Es el chovinismo de
época, estado mental propio de nuestras elites aleccionantes, que se
tienen por los humanos más magníficos de la historia, quienes realizan
esas consideraciones. Ello es más grave en la hora presente, pues la
agricolización, inducida desde arriba por motivos políticos y no por
causa del crecimiento poblacional, puede mostrar una apariencia de
eficacia y magnificencia durante un tiempo, mientras los suelos puestos
en cultivo mantienen su fertilidad natural y el clima no es perturbado
de manera grave. Pero, antes o después, aquéllos y éste se degradan,
presentándose los rendimientos decrecientes, junto con la aridificación
y desertificación a gran escala, situación en la que ahora estamos y que
se hace más preocupante cada año que pasa.
En oposición a la explicación simplificadora, economicista y
puramente inventada del origen de la agricultura que hoy se difunde, la
cual toma como axioma los bajos rendimientos de las actividades
recolectoras que, pretendidamente, hicieron inevitable el quehacer
cultivador cuando la población superó un cierto umbral demográfico,
está lo que sabemos de cierto de la implantación de la agricultura en la
península Ibérica. Para el caso de Tartessos, el historiador Justino
expone que la agricultura fue una imposición del aparato estatal, esto
es, que resultó de motivos políticos y que no tuvo que ver con una
pretendida escasez de recursos o un exceso de población. Lo mismo
encontramos en la versión que Floro proporciona de la imposición de la
agricultura, como actividad principal, a los astures y cántabros
vencidos por Roma a partir del año 19 antes de nuestra era. Se trataba
de hacer que estos pueblos, una vez sometidos, viviesen al modo
romano, esto es, que se hicieran dóciles y sumisos de una manera
inherente o consustancial, y no de producir más ni de aliviar
hambrunas, por lo demás dudosamente existentes.
La versión de Floro, leída con reposo y penetración, expone lo
contrario del dogma ortodoxo, pues incluye datos de que esos pueblos
libres del norte eran bastante pujantes en lo demográfico y conocían la
abundancia de bienes, lo que lograban combinando recolección y
agricultura, con predominio de la primera. En efecto, aunque sobre este
asunto aún hay mucho que investigar y reflexionar, lo conocido hasta
ahora parece indicar que la agricultura es instaurada por una decisión
política ilegítima, cuya finalidad es la búsqueda de ventajas en
términos de la constitución de un cuerpo social y de un sujeto hiperocupado,
dócil y obediente a las instituciones, no para incrementar la
producción de alimentos. Ésta puede darse o no, según las
circunstancias, pero no es la principal meta. Todo ello, como se
recordará, coincide con el ya expuesto punto de vista de Cervantes. Es
así mismo subjetiva la formulación de J. Diamond desarrollada, por
ejemplo, en “El peor error de la historia de la especie humana”, texto
que execra la agricultura, al considerarla causa de un sinnúmero de
males, en primer lugar la desigualdad social, cuando es más acertado
tenerla como una consecuencia del dominio del cuerpo social por
minorías siempre ávidas de más poder. De ser así, la solución es la
conquista de la libertad, política, civil y de conciencia, pues con ella la
agricultura tenderá a ocupar el secundario, pero fundamental, lugar
que la corresponde. Diamond, al errar en el diagnóstico, no logra dar
con el remedio, a pesar de sus buenas intenciones.
Sobre el pretendido determinismo demográfico, que hace
inexcusable el sistema de cultivo para alimentar poblaciones tan
supuestamente numerosas como las presentes, aserción que emite un
tufo a neo-malthusianismo, hay alguna objeción que hacer. En realidad,
nada de cierto sabemos sobre la magnitud de la población antes de
mediados del siglo XIX, pues sólo entonces el Estado adquirió las
herramientas funcionariales y económicas para poder contarla con
aceptable precisión. Anteriormente, quizá sean de alguna fiabilidad los
datos sobre ciudades y villas, pero las vastas áreas rurales, donde vivía
la gran mayoría, se escapaba a la supervisión de aquél.
Ya siglos antes el historiador Paulo Orosio, hispano del siglo V,
sostuvo, en “Historias”, que en el pasado la humanidad fue bastante
más numerosa, pues al estar menos alterada y dañada la naturaleza,
podía alimentar a muchos más individuos de modo que, de ser cierta tal
interpretación, la especie humana ha retrocedido también en el aspecto
demográfico. En consecuencia, asignar unos 40 millones de habitantes
a los territorios de la corona de Castilla a finales del siglo XV, esto es,
un poco antes de iniciarse la expansión a gran escala de la agricultura,
aunque haya sido objeto de mofa, quizá resulte pertinente. Lo indudable
es que, en unos decenios, la agricultura hiper-extendida del presente
será incapaz de alimentar a la población de la península Ibérica (ya lo
es, sí bien de manera inicial), y también del planeta.
Aquí sólo se enumerarán los fundamentales obstáculos
estructurales y edafoclimáticos que se oponen a la drástica reducción
de los cultivos y a la expansión del bosque y los pastizales. En primer
lugar, la subordinación, cada vez más rígida del mundo agrario a los
intereses estratégicos del aparato estatal. Está, así mismo, la
consideración de la tierra como capital, en vez de como medio de vida y
parte fundamental de la naturaleza. La concentración de la población
en las ciudades es otro impedimento de primera magnitud, por lo que
hacer “sostenibles” a aquéllas, como quiere la consigna de moda, es
mantener un estado de cosas funesto en lo medioambiental. Otro factor
en contra es el actual régimen de adoctrinamiento de masas (sociedad
de la información y el conocimiento), que al impedir la formación libre
de la conciencia grupal e individual imposibilita la exacta comprensión
del problema. La influencia cada día mayor de la agronomía académica,
politicista e irracional en casi todo, se suma al número de los
inconvenientes principales.
Por último, el agotamiento mismo de la naturaleza lo hace aún
más difícil, pues con suelos desestructurados y una pluviosidad tan
declinante como extremista17 es problemático forestar con especies
autóctonas (no sólo con quercíneas, pues se ha de evitar cualquier
expresión de productivismo) los 20 millones de ha que serían
necesarios. Eso sin tener en cuenta el progreso de “la Seca” (el tan
misterioso como letal padecimiento de las glandíferas), así como la
mengua en cantidad y calidad de casi todas las especies de la flora
silvestre, también de las que pueden nutrir a los seres humanos. Por
tanto, se ha de sostener que una transformación integral suficiente del
actual orden es la precondición necesaria para aplicar remedios
prácticos a los males denunciados lo que, en cualquier caso, exigirá
fatigosos esfuerzos durante un dilatado periodo de tiempo, generación
tras generación.
Félix Rodrigo Mora
esfyserv@gmail.com
1 En “Usos tradicionales de los árboles en el Occidente asturiano”, L. Merino Cristóbal. Con su savia,
bastante azucarada, se elaboraba una especie de vino.
2 Ello se expresa en el libro “Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería
ecológicas”, editado por Juana Labrador.
3 Tales tópicos aparecen condensados en “Los cereales, esencia de la dieta mediterránea”, de “La
Fertilidad de la Tierra” nº 18, 2004. Pero lo cierto es que hasta el siglo XVIII la superficie destinada al
cereal en la P. Ibérica era reducida, el aceite de oliva apenas se tomaba, dado que su uso era sobre todo
litúrgico y para el alumbrado, y el vino (o la sidra) resultaba ser un producto de autoconsumo, en buena
medida destinado a su conversión en vinagre, dejando a un lado algunas comarcas que lo comercializaban
con destino a las ciudades e instituciones militares. Fueron las diversas desamortizaciones y
privatizaciones forzosas las que expandieron el terrazgo destinado al grano, imponiendo a las clases
modestas una aburrida y poco nutritiva dieta basada en el pan de cereal y en no mucho más, pues la
segunda mitad del siglo XIX, triunfante la revolución constitucionalista, fue la época por excelencia de la
malnutrición de la gente común, por causa, sobre todo, de los enorme tributos, al hacerse el Estado primer
explotador de las clases populares. Con anterioridad, de las grandes superficies boscosas y de pastos, en
su gran mayoría de aprovechamiento comunal, se extraían frutos silvestres esenciales en la dieta, como
bellotas y castañas, pero también hayucos, algarrobas, avellanas, nueces y piñones, entre otros. Se
consumía mucha miel, productos de huerta (nabos, rábanos, habas, berzas, lechugas, zanahorias, cebollas,
guisantes, etc.), frutas cultivadas y silvestres, legumbres secas, bastante carne (de especies domésticas
tanto como de caza, mayor y menor), moluscos y pescados de agua dulce y de mar (fresco, salado y seco),
una cierta cantidad de lácteos, y en la cocina se usaban mucho más las grasas animales, sobre todo el sebo
y el tocino, que las vegetales, y entre éstas más las de nuez, tilo (fina y aromática), hayuco, avellana, etc.
que la de la aceituna. Las plantas silvestres, setas y hongos se tomaban en abundancia, crudas y guisadas.
De ese modo, en la dieta humana entraban cientos de alimentos, mientras que ahora no llegan a dos
docenas en total.
4 Al respecto, “Desertificación de la Comunidad Valenciana: antecedentes históricos y situación actual de
la erosión”, J.L. Rubio, en “Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics”, 7, 1987.
5 Citado en “Del carlismo al nacionalismo burgués”, Beltza.
6 En dos ejemplos notables del románico rural popular, concejil por tanto, de finales del siglo XII, las
iglesias parroquiales de Campisábalos y Beleña del Sorbe, ambas en la provincia de Guadalajara, sus
calendarios de los meses caracterizan a junio por la recogida de plantas silvestres.
7 En “La vida rural castellana en tiempos de Felipe II”, Noël Salomón. Quienes aún crean en el embuste
progresista de la supuesta pobreza de la sociedad rural preindustrial deben leer en este libro el documento
redactado por los vecinos de El Carpio (Toledo). Para contrarrestar la versión ortodoxa, es decir,
denigratoria, sobre el mundo agrario popular en el pasado es bastante útil, también, “Tierra y sociedad en
Castilla: Señores “poderosos” y campesinos en la España del siglo XVI”, David E. Vassberg, texto que se
apoya en un hercúleo esfuerzo de investigación de las fuentes primarias.
8 Se admite que el episodio de los cabreros es situado por Cervantes en algún lugar entre Puerto Lápice,
Madridejos y Villacañas, área toledana en la que no sólo cita encinas sino también hayas (se refiere, por
ejemplo, a “dos docenas de altas hayas” en las proximidades del primer lugar citado, en el cp. XII de la
primera parte), lo que debe ser tomado, probablemente, en su literalidad. Es cierto que la obra de aquél es
una novela, si bien de un realismo a ultranza en la parte descriptiva, pero un libro de investigación, hecho
con rigor, “Villacañas y su historia”, de Luis García Montes, da el dato de que desde Villacañas, “todo el
camino a Madridejos era entre árboles”, aún a mediados del siglo XIX, antes de que el proceso
desamortizador, roturador y cerealizador impuesto por el Estado constitucional convirtiese la zona en lo
que es hoy, un cuasi desierto. Para comienzos del siglo XVII es creíble que hubiera hayas en la zona
(Garcilaso, algo antes, las cita a orillas del Tajo), dato que indica que la pluviosidad posiblemente fuera el
doble de la actual, de lo que es dado inferir que el bosque ocupaba en este territorio extensiones enormes.
Eso explica que Sancho Panza se refiera al “par de galgos y una caña de pescar” que todos tienen en La
Mancha en ese tiempo, lo que indica que este territorio, hoy erosionado, aridificado, desarbolado y
devastado de un modo atroz, era abundante en aguas hace no tanto.
9 En el fuero de Cuenca, del último tercio del siglo XII, hay una norma bien curiosa y de no fácil
comprensión desde nuestros días, que castiga a quien en viña ajena coja “rosas, lirios, mimbres, cardos o cañas” (cp. IV, art. 12), estado de cosas muy diferente del monocultivo vinícola, tan devastador para los
suelos y el clima, hoy en uso. Otros documentos parecen mostrar, así mismo, que en el medioevo se daba
el cultivo combinado, con varias especies coexistiendo en una misma parcela. Por lo demás aquel fuero
extenso (tardío, por tanto) es también protector de los robles y encinas, a los que otorga la categoría de árboles frutales (véase el cp. V todo él, en particular su art. 18).
10 Referencia tomada de “Derecho consuetudinario y economía popular de España”, Joaquín Costa y
otros, tomo II, 1902.
11 En relación con tal dato conviene recordar que hasta el siglo XVII el cultivo del cereal, en especial del
trigo, no se generalizó en la Meseta norte, en “Los regadíos en la Edad Media”, C. Segura.
12 Citado en “Los trabajos y los hombres. La desaparición de la cultura popular en Fabero del Bierzo”,
Eloy Terrón. Sorprende que el autor no mencione su transformación en harina, pues asevera que el pan
(alimento poco consumido en el mundo rural berciano tradicional, como expone con razón) era de
centeno o de trigo. Pero el texto no es fiable, por la parcialidad progresista del autor, que le lleva a echar
una mirada de repudio y desprecio sobre el universo rural popular, que se supone habría de describir con
objetividad. Acerca de la importancia de la castaña en la dieta de las gentes de Cantabria, hasta hace nada,
consultar el delicioso libro “La última trova”, I. Zaballa “Masio” y A. Zavala.
13 “Alimentos silvestres de Madrid”, J. Tardío, H. Pascual y R. Morales
14 En “La regeneración natural del bosque mediterráneo en la Península Ibérica”, Jesús Charco
(coordinador). Esto es un argumento, entre otros muchos, a esgrimir contra quienes siguen sosteniendo,
sin pruebas consistentes, que han sido los pastores los que han destruido los bosques, al incendiarlos para “favorecer” el desarrollo de la hierba, pues la hoja de la encina es un forraje de excelente calidad,
imprescindible antaño en los dos momentos críticos del año silvopastoral, lo más helador del invierno y lo
más caluroso del verano, cuando el pasto está agostado. No, no aniquilaron los montes los pastores sino el
Estado, con la desamortización civil que, según un estudio imparcial, fue “la destrucción forestal más
grave de la historia de España”, en “Erosión y desertificación. Heridas de la tierra”, Fc. López Bermúdez.
15 Conviene saber que, en el presente, el 10% del terrazgo que nuestro país dedica al trigo, al ser regado,
produce casi un tercio de la producción total. Ello significa que con una mejora general del clima, con
más lluvia y más humus, el área destinada al cereal podría ser notablemente reducida, al lograrse
rendimientos mayores por unidad de superficie, lo que permitiría dedicar aún más tierras a bosques,
pastizales y otras formaciones silvestres.
16 En “La bellota alimento de antaño. Manifiesto bellotero”, y “La bellota alimento de humanos”, en “Aunia”, 2006-7, nº 17, como principales textos divulgativos. También, “Plantas silvestres comestibles y
su uso tradicional en Gorbeialdea (Bizkaia, País Vasco)”, Gorka Menendez Baceta.
17 Dada la importancia de esta cuestión quizá sea apropiado aportar alguna información bibliográfica más.
D.T.C. Linden sostiene que son las selvas las que regulan el ciclo del agua, y que su rápida desaparición
por tala masiva en los trópicos es la primera causa del cambio climático a escala planetaria, por delante
del efecto invernadero atribuido al anhídrido carbónico; en “Una amenaza para toda la vida sobre la
tierra”, “The Ecologist para España y Latinoamérica”, números sucesivos de 2007
|
|

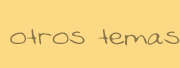



 La percepción de la cada día más delicada situación en que se encuentran la agricultura (en todas sus manifestaciones) y el medio
La percepción de la cada día más delicada situación en que se encuentran la agricultura (en todas sus manifestaciones) y el medio