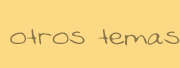|
El escollo de la Gran Mentira
por Antonio García-Trevijano
Capítulo de su libro "Frente a la Gran Mentira"
El mal de nuestro tiempo, la enfermedad de todas las épocas de restauración, o de transición a un régimen de libertades otorgadas, es la confusión. Sin descartar la ignorancia de los gobernados como abono de una próspera cosecha de confusión, son las clases dirigentes quienes la siembran y la cultivan, con una mixtura de lo nuevo y lo viejo, para asegurar la continuidad de su señorío cuando dejan de creer en las ideas y valores que lo legitimaron.
Sin producir confusión moral, las clases y categorías sociales que sostuvieron con entusiasmo las dictaduras no habrían podido continuar controlando el Estado de partidos que sucedió en toda Europa al de partido único. Sin producir confusión política, los partidos de izquierdas no habrían conseguido medrar cómodamente instalados en el Estado de la oligarquía financiera y mediática.
Sólo una extrema confusión moral y política pudo hacer triunfar ayer, y mantener hoy, la gran impostura de las personas, los valores y las ideas de la «democracia de partidos». La mayor de todas ellas ha consistido en llamar democracia a una forma de gobierno que, sin ser representativa de la sociedad, electiva del gobierno ni divisoria del poder estatal, asienta las libertades gobernadas y el orden público sobre el crimen de Estado, la extorsión de partido y la sistemática irresponsabilidad política de los gobernantes.
Un deber de claridad en la expresión, una necesidad lógica de distinción en el tratamiento de las ideas, un serio compromiso con la verdad exigen llamar a las cosas políticas por sus nombres propios. Cambiar arbitrariamente el significado de las palabras equivale a introducir moneda falsa en el mercado de la lengua. Del mismo modo que la mala moneda desplaza del mercado financiero a la buena, una falsa noción ideológica sobre la voz democracia ha desplazado del mercado político a la buena idea que se expresaba con ella. Mallarmé nos lo advirtió con precisión. No entender sobre las palabras acarrea equivocarse sobre las cosas. Y la corrupción del idioma traduce la del hombre. Las palabras se pervierten, y pervierten, cuando se aplican a cosas que no existen, porque han muerto o porque no han nacido.
A menos que lleguemos a un acuerdo definitivo sobre el sentido de la palabra democracia, seguiremos sumidos «en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de demagogos y déspotas», como lo expresó paradójicamente el primer responsable de la confusión entre democracia política y democracia social, Tocqueville, el ideólogo de la democracia moderna. Antes de él, la democracia no era una ideología, sino una forma concreta de gobierno. Frente a la democracia directa de los atenienses surgió, en el mundo moderno, la democracia representativa. Pero desde la revolución de la libertad a fines del XVIII, hasta los totalitarismos del XX, el término ideológico que simbolizó el ideal de convivencia ciudadana no fue la voz democracia, sino la palabra República.
Las exigencias de propaganda en la guerra fría, y la necesidad de distinguir ideológicamente a los bloques adversarios que se atribuían la posesión en exclusiva de la democracia, crearon la costumbre de ponerle apelativos. Al sistema parlamentario se le llamó, en Occidente, democracia liberal. La dictadura comunista se apodó, en el Este europeo, democracia socialista. Y acabada la confrontación con el derrumbamiento del muro de Berlín, las ideologías calificadas con los adjetivos liberal y socialista siguen impregnando de confusión al sustantivo democracia.
Al ideologizar y sublimar la democracia con los valores del liberalismo y del socialismo, no sólo se realizó una amalgama funesta de ideas abstractas con una forma concreta de gobierno, sino que dos ideologías del poder incompatibles entre sí, la liberal y la socialista, llegaron a fusionarse para producir una vaga idea socialdemócrata, «palabra sin pensamiento», que nos impide acceder al conocimiento de la democracia. Dos ideologías del poder se han convertido así en una ideología del saber, o sea, en un no saber oficial sobre lo que es democracia.
El prejuicio ideológico que se antepone al conocimiento real de la democracia ha llegado a ser tan avasallador, tras la rápida decadencia de las democracias socialistas, que incluso la palabra democracia no designa ya, en el lenguaje cultural del continente europeo, una forma específica de gobierno distinta de la forma oligárquica del régimen de partidos, sino un sistema demagógico de representación igualitaria del mundo social. La izquierda ha abrazado la democracia social, como una ideología del saber sobre la democracia, para dejar campo libre al miserable oportunismo de su ideología de poder bajo un régimen oligárquico.
La democracia como ideología se ha convertido en el más formidable obstáculo que han construido las clases dirigentes europeas, y especialmente los partidos de izquierda, contra la posibilidad de la democracia política como forma de gobierno, contra la democracia institucional. Esta afirmación, que deduzco de datos irrebatibles de la experiencia histórica y personal, me obliga a precisar con rigor el sentido en que utilizo aquí la palabra y el concepto de ideología.
Las personas cultas conocen que «logia» proviene de legein, el acto de decir. Pero pocas recuerdan que «ideo» viene del aoristo del verbo ver, eidon, yo he visto. La idea es lo que he visto. La ideología es el discurso de lo que he visto. Pero al logos que se apoya en la idea para cumplir la proeza de hacer visible a lo invisible se le llamó lisa y llanamente filosofía. Fue Napoleón, que había sido adicto al Instituto de los ideólogos, quien dio a la voz ideología el sentido despectivo con el que ha llegado hasta nosotros: ideas vacuas o falsas del adversario, como los ídolos de la tribu y del teatro denunciados por Bacon.
En La ideología alemana, Marx y Engels atribuyeron a una buena parte de la filosofía la función de ocultar el dominio político de la burguesía, mediante un «velo intelectual», y un «aroma espiritual», que justificaban su paladina dominación del Estado en nombre del valor universal de «sus» ideas liberales.
Desde Demóstenes se sabía que generalmente «se piensa como se vive». Pero es a partir de la sociología del conocimiento de Mannheim cuando se generalizó una atmósfera de sospecha sobre el valor de moralidad, o de verdad, que pueden expresar las ideas abstractas, indefectiblemente infectadas por nuestras proyecciones de clase, o por el «condicionamiento existencial» del pensamiento. La clave de su originalidad descansa, sin embargo, en una grave confusión terminológica sobre las palabras ideología y utopía (Ideología y utopía, 1929), a las que consideró expresivas de ideas realizables pero incongruentes con la realidad. Con la única diferencia de que la incongruencia de la utopía tiende a destruir el orden existente, mientras que la incongruencia de la ideología tiende a conservarlo.
A pesar de que estos gratuitos significados de ideología y utopía han sido generalmente aceptados en el lenguaje vulgar de nuestros días, aquí seguiremos entendiendo rigurosamente la utopía como una idea irrealizable, que sólo vale como crítica de la realidad; y la ideología, como una idea pretenciosa que legitima, con su valor de verdad universal y abstracta, el dominio particular y concreto de una parte de la sociedad sobre el todo social. Lo que no impide a la utopía, cuando se intenta realizar, que asuma la función de ideología, como pasó con el comunismo.
La palabra ideología se usa hoy para designar esas cosas que antes se llamaban ideas, ideales, doctrinas, teorías, creencias o concepciones del mundo. El abuso de la propaganda ideológica, durante el fascismo y la guerra fría, desacreditó la utilización en las ciencias sociales de la palabra ideología. Pero incluso si no la empleamos para lo que se designa mejor con las palabras clásicas, siempre tendremos necesidad de ella para expresar con un término adecuado, como pide Sartori, «la conversión de las ideas en palancas sociales», en motores de la acción política.
Yo entiendo aquí por ideología la conversión intelectual y moral de unos intereses particulares y concretos en ideas universales y abstractas, con el propósito político, más o menos consciente, de prolongar o conquistar en el Estado una situación de dominio de lo particular sobre lo general.
La distinción poco antes esbozada entre las ideologías del poder, como las contenidas en los términos liberalismo, socialismo o nacionalismo, y las ideologías del saber, como las expresadas con las palabras estado, gobierno, constitución y Democracia, no quiere decir que estas últimas carezcan de finalidades políticas. Detrás de toda ideología hay una idea particular del poder que se presenta como una idea general del saber. Pero las ideologías puras que operan directamente en la política centran nuestra mirada en la acción, y el problema que nos plantean es el de su eficacia. Mientras que las ideologías del saber fijan nuestra atención en el pensamiento, y el problema que suscitan es el de su validez. La voz democracia se usa hoy como una ideología del saber, como una ideología del conocimiento que prejuzga, sin permitir su verificación en la realidad, la validez del concepto. Las ideologías del poder falsean los móviles de la acción y presuponen en ellos una eficacia solucionadora del conflicto social. Por eso son movilizadoras. En cambio, las ideologías del saber falsifican los presupuestos intelectuales de la acción y prejuzgan su validez sin análisis. Por eso son paralizadoras.
La democracia como ideología paraliza la acción política porque nos hace creer el error o la mentira de que ya la tenemos como forma de gobierno, y nos hace sentir con demagogia que también la tenemos al alcance como forma igualitaria de la sociedad. La idea democrática, que sólo puede ser una parte de la realidad, ha adquirido hoy, al convertirse en ideología del conocimiento, un poder mayor que el de la realidad misma, a la que suplanta.
Es tan innegable que el sistema proporcional de listas no puede ser representativo de la sociedad civil ni de los electores; es tan irrefutable que el régimen parlamentario está basado en la confusión de los poderes del Estado; es tan evidente que el pueblo no elige ni depone al gobierno en el Estado de partidos, que lo inexplicable es por qué todos los intelectuales y toda la clase política dicen, sin inmutarse, lo contrario.
Mannheim introdujo una excepción a la regla del condicionamiento existencial del conocimiento. Los intelectuales, al no ser una clase social, escapaban a la determinación socioeconómica de su pensamiento. El problema de Mannheim, a diferencia del problema de Marx, ya no estaba en la explicación social del pensamiento creativo, sino en los motivos que inducen a las masas de los no pensadores a elegir o adherirse a los productos mentales que les ofrecen los intelectuales en forma de mentira ideológica.
Pero si la ideología es un sistema de ideas sobre el que nadie piensa ya más, la responsabilidad por la continuidad de la Gran Mentira creada por el universo mental de los propagandistas de la democracia ideológica recae sobre «la mollera sabia que hace una reverencia al imbécil dorado» (Timón de Atenas).
Los intelectuales europeos son culpables de haber renunciado a la verdad y al desenmascaramiento de la mentira propagada por la democracia ideológica. Hay que denunciar la brutalidad mental del consenso creado por ellos contra la libertad de pensamiento sobre la democracia política. Hay que delatar, ante el tribunal de la razón pública, el extremismo de esos intelectuales que afirman inmoderadamente la existencia de democracia en Europa.
Como dijo Ortega, «los inmoderados son siempre los inertes de su época». Y la inercia intelectual de la propaganda de la guerra fría está mantenida por dos tipos de inmoderación ideológica: el terrorismo mental, que asesina la evidencia de los hechos, y la especulación fantástica, que ahoga al pensamiento crítico. Estos dos tipos de inmoderación están encarnados en la ideología latina y en la ideología alemana de la «democracia de partidos».
Aunque ambas versiones de la democracia ideológica persiguen la misma finalidad legitimadora de la oligarquía de partidos, cada una de ellas lo hace al modo típico de su tradición cultural. La ideología latina, cínica y antipositiva, se reserva el privilegio autista de poder ignorar los hechos de evidencia experimental que contradicen la existencia de la democracia.
En España y los demas países latinos europeos se piensa que hay democracia simplemente porque la ideología del saber democrático afirma, sin fundamento alguno en la realidad, que el régimen político tiene las tres condiciones requeridas para ello: la condición representativa de la sociedad, la condición electiva del gobierno y la condición divisoria del poder. No importa que la realidad pueda refutar con facilidad la existencia de estas tres condiciones. La ideología jurídica las suple tranquilamente con tres ficciones formales que ocultan o enmascaran la realidad.
En cambio, la ideología alemana, hipócrita y fantástica, se doblega ante las evidencias tácticas y rechaza, en consecuencia, la naturaleza representativa de la democracia de partidos, pero no porque esté dispuesta a reconocer la naturaleza oligárquica de la realidad, sino para sublimarla, como vimos en el capítulo anterior con la veladura intelectual y el aroma espiritual de una fantástica ideología de democracia directa, electiva y divisoria del poder.
La democracia como ideología latina convierte espiritualmente a una particular oligarquía de partidos en un sistema universal de poder
representativo, electivo y dividido. Mientras que la ideología alemana, mucho más audaz, la presenta como sistema universal de democracia directa y plebiscitaria, en la que se produce la identificación entre gobernantes y gobernados y la división social de los poderes del Estado. Y la opinión pública, fabricada por los grandes medios de comunicación, consume como estupefacientes tranquilizadores los productos ideológicos de los intelectuales europeos de partido y de la corrupta oligarquía.
Mi esfuerzo intelectual desde comienzos de 1977 ha estado orientado por el propósito de desenmascarar el verdadero rostro oligárquico que se esconde detrás de la democracia ideológica, para promover, sin ella y contra ella, la democracia política.
Era inevitable que en esta lucha contra la ideología democrática de la oligarquía de partidos, y buscando la perla de la libertad en el estercolero cultural de la transición, apareciera la idea de la República, cual estatua de Cibeles, como el último refugio de la ética y de la resistencia intelectual ante la contaminación ideológica que embadurna de inmoralidad y de falsedad a todo lo que sirve de sostén a esta Monarquía de partidos.
No se trata de reproducir un debate sin sentido actual entre las formas abstractas del Estado, ni de añorar una forma republicana que no realizó en España la democracia, sino de desvelar la Gran Mentira de la Monarquía de partidos, sin necesidad de recurrir al arsenal ideológico de la Segunda República. Que siendo, como fue, liberal y decente, no pudo ni supo ser democrática por su dependencia de la forma parlamentaria de gobierno y del auge de las utopías anarquista y comunista en las clases dominadas.
En cambio, la alternativa que ofrece la democracia supondría un giro sustantivo en la vida política. Los partidos y sindicatos dejarían de ser estatales y volverían a ser societarios. El cuerpo electoral recuperaría su señorío sobre los diputados de distrito. El jefe de Estado o el de gobierno recibirían su mandato irrenovable de los electores, y no del Parlamento. La Cámara Legislativa tendría efectivos poderes de control sobre el poder ejecutivo, y las minorías un derecho de investigación y control sobre la mayoría. La autoridad judicial no dependería de las promociones del poder político. La autoridad monetaria estaría sometida a un proceso de designación y de control democrático. Los oligopolios editoriales serían ilegales. Las Universidades garantizarían la libertad de cátedra. En todo esto hay desde luego muchos ideales, pero ni una pizca de ideología o de utopía.
Las ideologías políticas aparecen -cuando la coherencia entre el poder y «su idea» desaparece- para salvar el abismo que separa la realidad del régimen de poder y la de los valores imperantes en la opinión pública. Y la separación se produce si fracasa un proyecto político y triunfan las ideas que lo habían promovido.
La Revolución francesa, a diferencia de la de Estados Unidos, fracasó como revolución democrática, pero las ideas de libertad y de igualdad triunfaron en la opinión pública. Los doctrinarios dan entonces a la Restauración la ideología del liberalismo. La transición española fracasa como proyecto de democracia política. Pero en la opinión triunfan los valores de liberación civil y de igualdad social. La instauración de una Monarquía oligocrática requería, por eso, que fuera presentada por los doctrinarios del consenso como democracia social, es decir, como democracia ideológica.
Por esta razón, lo que se debe esperar de una nueva reflexión sobre la democracia no es un análisis sociológico de la realidad política, cosa que ya está hecha en lo mejor del pensamiento europeo anterior a la guerra mundial, sino una teoría normativa de la democracia política y otra teoría descriptiva de la democracia social que den razón suficiente, en dos conceptos separados, de la doble significación de la democracia: como forma neutral de gobierno para todos, y como pauta de justicia social para la política gubernamental de la izquierda.
Como forma de gobierno, la democracia tiene que garantizar la libertad política y el juego limpio de los grupos organizados, para evitar el señoril pastoreo de los partidos sobre la sociedad y la corrupción inherente a las formas de dominación oligárquica. Como pauta de justicia, la democracia nos aproxima a la igualdad de condiciones, a la igualdad inicial y final de oportunidades, que demanda el sentimiento común de pertenecer a un mismo pueblo, el de ser partícipes del mito fundador de la comunidad política.
Esta dualidad de las raíces históricas de la democracia, esta doble expresión en ella de la vida de la razón política en el gobierno y de la vida de la razón mítica en la sociedad, la hace propensa a convertirse en ideología. Y la función actual de la democracia como ideología es ocultar la realidad oligárquica de la vida política y social en el Estado de partidos.
En realidad, todas las ideologías son parcialmente verdaderas y totalmente engañosas. El carácter inseparable de los ideales libertarios e igualitarios que se expresan con la voz democracia obliga a un esfuerzo de clarificación histórica y conceptual para impedir que la democracia social, como ideología, haga imposible la conquista de la democracia política como forma de gobierno. La falsa creencia de que «esto» es la democracia proviene de una engañosa ideología del saber democrático, engendrada por los partidos políticos y sus intelectuales para disfrutar con buena conciencia de las posiciones de privilegio ocupadas en el Estado.
El escollo último que impide al público, y a las masas consumidoras de opinión pública, acceder al conocimiento del engaño político que adormece sus conciencias no está en esa vulgar mentira que llama libertad política y democracia a lo que es simple oligarquía de partidos. Tampoco está en la falsa creencia de que los actuales sistemas europeos son parlamentarios y traen su causa democrática de la Revolución francesa. Lo que impide salvar, con la verdad, la barrera de escoria ideológica que guarnece a la Gran Mentira es la casi imposibilidad de cambiar la opinión pública cuando está fabricada por los mismos que tienen el poder de imponerla.
Una opinión pública engañada sistemáticamente por los medios de propaganda de la oligarquía de partidos no elimina las opiniones inteligentes y sanas, pero les quita firmeza. El sentido común vacila incluso ante las evidencias que contradicen las creencias comunes, y llega a dudar hasta de sus propios fueros. Sabe que la mayoría de la que forma parte no cree ya en el sistema, pero le impresiona más que siga fingiéndolo. Enfrentarse a la opinión pública, por amor a la verdad o para cambiar su dañino criterio, no sólo parece un esfuerzo inútil, sino más peligroso para los individuos de lo que sería, para los pueblos, dejarse ir con la corriente. El deber calla si la adulación y el interés hablan.
Aunque ha desaparecido el miedo político a las nuevas ideas, el temor a ser convencidos, o parecer engañados, inclina todavía a los espíritus «realistas» a seguir enfangándose en el engaño presente. El pánico a que se haga necesario un cambio de régimen, por la quiebra del actual, hace de su maldad institucional un fruto circunstancial de malos y desaprensivos gobernantes. Así se pone la tabla de salvación en un mero cambio de personas en el gobierno. Pero sin más autoridad que la del sistema que la eleva para no hundirse con ella, la esperanza de honestidad futura se inaugura con distinciones a la deshonestidad pasada y lavados de la responsabilidad presente.
Si se mira la historia del mundo se comprueba que no son las ideas ni las personas, sino los hechos, los que pueden hacer cambiar de opinión a la mayoría de un pueblo. Para Tocqueville, que sin embargo ponía a las ideas por delante de los hechos, cuando prevalece un sentimiento de igualdad social, «es menos la fuerza de un razonamiento que la autoridad de un hombre lo que produce grandes y rápidas mutaciones de las opiniones».
La opinión pública sostenida en la Gran Mentira solamente se desplomará, y mudará en opinión democrática, por la evidencia de los hechos derivados de la acción política: bien sea de la acción infiel de los gobernantes a su propia mentira, como ha sucedido en Italia y está ocurriendo ya en España; o bien sea de una acción consciente de los gobernados dirigida a deslegitimar el régimen que está desintegrando la conciencia nacional a la vez que la moralidad social y pública.
El imperio de la Gran Mentira no es el de la comedia humana que se desarrolla en el gran teatro del mundo, como creen los que se amparan en la condición pasional del hombre para no buscar las causas racionales y específicas, perfectamente suprimibles, de los crímenes por razón de Estado o de la corrupción por razón de partido. La mentira política y la mentira mundana no tienen la misma lógica ni la misma consistencia. Aquélla responde a la necesidad de dar razones objetivas a las ambiciones de poder sin causa. Mientras que razones subjetivas del afán de distinción alimentan de hechos y argumentos falaces a la feria de las vanidades mundanas.
La cuestión decisiva está en cómo adelantar ese momento de la verdad que acabe con el imperio político de la mentira. Porque el problema de los fines deja enteramente abierta la cuestión del camino para alcanzarlos, y en el modo de recorrerlo se compromete toda la lealtad que podamos esperar del objetivo perseguido con relación al medio empleado. La coherencia de esta regla de la acción política no tiene excepciones. «El ingenio para obrar viene de obrar» (Emerson).
A la dictadura se llega de modo y con medios dictatoriales, o sea, mediante la fuerza. A la oligocracia, de modo y con medios oligárquicos, o sea, mediante el consenso en el engaño y en el íntimo reparto. A la democracia sólo se llega de modo y con medios democráticos, o sea, mediante la publicidad de la verdad y la práctica de la libertad política.
Las formas concretas de impedir la libertad política de los ciudadanos son tan ricas y variadas como las que revisten de luces ilusas al engaño moral y de armaduras modernas a la fuerza bruta. Mientras que sólo hay una forma conocida de procurar y retener la libertad política: su ejercicio. No existe una técnica de golpe de Estado para implantar la democracia a la fuerza, ni un ardid de conjurados para meterla de contrabando, como caballo de vientre abultado, en la ciudad amurallada de los partidos. La libertad política ha sido fruto exquisito de la rebelión civil.
La dificultad que presenta el análisis científico de los medios o modos de conquistar la democracia está en que la ciencia retrocede espantada ante el intento de formular una estrategia para transformar un régimen de poder en otro, sin tener a mano una experiencia de la que derivar la teoría.
Por eso predomina la creencia de que la política, concebida como acción, sólo puede ser un arte. Pero no parece congruente que sea intelectualmente admisible proponer un cambio de régimen o una simple reforma constitucional, contra la voluntad del poder establecido, y que no lo sea establecer con rigor científico los modos y los medios concretos para conseguirlo.
Porque, en el fondo, no hay diferencia de método entre cursar invitaciones razonadas a ciertos sectores del liderazgo social para que cambien, por su propio interés, el régimen de gobierno, que es la finalidad de la teoría política, y pedir votos a los electores para cambiar la acción de gobierno, que es el objetivo de un partido de oposición. En ambos casos, se están aplicando reglas más o menos científicas para convencer a la opinión de que los medios son adecuados a los fines perseguidos.
El problema no está, pues, en la licitud intelectual de una reflexión sobre la clase de acción que se necesita para cambiar la actual oligarquía por una democracia, sino en la dificultad de trasladar la idea democrática desde la opinión pública a la dirección laocrática de la acción constituyente. Dificultad que se allana con la propensión a la democracia en las sociedades europeas que están padeciendo una crisis cultural cuyo sentido ignoran.
Para comprender la naturaleza de la crisis y la propensión que produce la pasión por la seguridad debemos compararla con la que padeció el mundo industrial durante los años treinta. Se sabe que la propensión al fascismo o al comunismo fue resultado de la inseguridad creada en todos los sectores sociales por el fracaso del principio liberal en el mercado. De aquella crisis surgió triunfante el principio contrario, esto es, la regulación del mercado por el Estado. Hoy asistimos a un fenómeno parecido de inseguridad cultural, pero producido por causas inversas a las de los años treinta. Lo prueba la impotencia de las masas contra las reformas del Estado de bienestar exigidas por la UME.
El hundimiento del neoparlamentarismo y la quiebra de los valores que lo sostuvieron durante la guerra fría están relacionados con la retirada progresiva de la intervención estatal en el mercado, que el neoliberalismo monetarista ha acelerado al desaparecer el miedo al comunismo. Para no confesar la impotencia del Estado de partidos, sus defensores nos decían antes que debíamos aprender a convivir con los efectos de la crisis, es decir, con un alto nivel de paro en la economía y con un alto índice de abstención en la política. Con el mismo cinismo nos dicen ahora que debemos aceptar, como precio de la libertad, un alto grado de corrupción. En estas condiciones y con unos sindicatos dirigidos por hombres de la antigua mentalidad, no extraña que el protagonismo político haya abandonado a los partidos, en favor de los órganos estatales y los sectores sociales directamente afectados por la corrupción de la clase gobernante y la especulación de los poderosos. Me refiero, claro está, a los jueces y a la tecnoburocracia de los bancos centrales, dentro del Estado, y a los profesionales de la información y del derecho, fuera de él.
Además de la independencia de la prensa frente al gobierno y los partidos, aquí nos encontramos con los primeros síntomas de la nueva propensión a la democracia en corporaciones estatales que siempre se habían distinguido por su subordinación a la razón de Estado y al principio de autoridad. Tres tipos de autoridad, la judicial, la monetaria y la informativa, están ya tratando de adquirir autonomía o independencia, marcando su personalidad diferenciada frente al poder ejecutivo del Estado.
Comienza a establecerse en el mundo moderno la distinción entre autoridad y poder que caracterizó al mundo clásico. Los momentos estelares de la Humanidad se han producido cuando el poder de la autoridad (potentia cum auctoritas) ha superado a la autoridad del poder (potentia sine auctoritaté).
Hay nueva propensión a la democracia en los síntomas de autoridad moral que manifiestan contra la corrupción y la especulación monetaria ciertos sectores de la magistratura y de la prensa.
Pero nadie puede pensar con sensatez que un sistema en clara descomposición, como está sucediendo en todas partes con la partitocracia, dará paso sin resistencia a un orden político democrático, con la sola difusión de la teoría y los fundamentos doctrinales de la libertad política, como si esta música saliera de las trompetas de Jericó. Del mismo modo que la acción sin ideales conduce al oportunismo y las palabras sin pensamiento a la degeneración, la teoría sin práctica lleva a la impotencia. La cuestión está en si ha llegado el momento de la acción o si hace falta esperar que maduren más las condiciones que la hagan históricamente necesaria, cuando se haya descendido a los infiernos del crimen y la corrupción. Los pueblos necesitan recibir, para instruirse y conocer su interés, lecciones más severas que las soportables por los individuos.
Las opiniones «realistas» planean sobre los intereses a la vista, como los buitres sobre la putrefacción a distancia. La idea democrática no será de curso legal hasta que el penúltimo despojo del Estado sea digerido en el último festín oligarca.
El desplome de la partitocracia en Italia no fue debido a una acción concertada de los demócratas, sino a la imposibilidad de hacer justicia contra la corrupción sin modificar las reglas del juego político. Y en la crisis que se avecina en España no se podrá evitar que los medios de comunicación, para salvar sus intereses y no hundirse con la partitocracia, tengan que revelar la verdad de hechos y acontecimientos cuya difusión inhabilitará para la vida pública a las falsas ideas y a los falsos personajes de la transición. En las variadas clases de corrupción que gravan la vida española se pueden seguir las huellas hasta un punto no ideal, al que conducen todos los pasos del análisis. «Los vicios pequeños se ven a través de los andrajos, pero la púrpura y el armiño lo ocultan todo» (Shakespeare, El rey Lear).
Lo ocultan a la vista, pero no al olfato, que percibe el hedor de la putrefacción. Y lo peor es que, una vez desprendido el primer tufo, la autoridad se descarga de su preocupación por la estima pública y se entrega con altanera inconsciencia a la embriaguez del poder. La inmoralidad ha de ser sostenida por la inmoralidad. Y un pueblo que pierde en la transición política sus recuerdos morales y los ejemplos de lealtad, no es capaz de encontrar en su memoria colectiva otros antecedentes que los del despotismo y la corrupción. La conciencia ensangrentada se lava con sangre. «Tendréis, señor, que correr de crimen en crimen, sostener vuestros rigores con otras crueldades, y lavar en la sangre vuestros brazos ensangrentados» (Racine, Britannicus).
Los errores morales de la autoridad, aun sin ser producto de la perversión, no son de efectos tan limitados como los cometidos por individuos perversos. Aquéllos actúan con una fuerza de represión sin cerebro, siempre dispuesta a extremar su celo en la aplicación de sus terribles métodos. Y desde el punto de vista social, «¿qué fuerza les queda a las costumbres de un pueblo -se preguntaba Tocqueville-, donde todos los actos de tiranía tienen ya un precedente o todos los crímenes pueden apoyarse sobre un ejemplo?».
Pasar la página de la perversión política, hacer borrón y cuenta nueva de las fechorías del poder, poner la mirada en el futuro, procurando la impunidad de los asesinatos y robos del gobierno pasado, esa es la mejor manera de asegurar la intranquilidad pública y la comisión de delitos futuros por el gobierno presente. Halos de sangre y de oro coronan a los nuevos gobiernos en el camino hacia el cadalso de los anteriores.
La traición de la clase gobernante a su propio enunciado, su mentira sustantiva, coloca a la opinión pública ante el Estado de partidos como a Troilo ante la infiel Cressida: «¡Locura de la lógica que puede defender el pro y el contra de una misma causa! Autoridad equívoca que permite a la razón rebelarse sin perderse y al error abrirse paso sin rebelión de la razón. ¿Es y no es Cressida?» ¿Es y no es democracia? Las evidencias resuelven. ¡Cressida era una puta y esto no es una democracia!
|
|