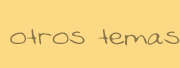|
Los 10 derechos asertivos
por Manuel J. Smith
Extraido de "Cuando digo no,
me siento culpable"
Derecho asertivo I
Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias.
Tenemos derecho a juzgarnos en última instancia a nosotros mismos: he aquí una simple declaración que suena en buena medida como algo de puro sentido común. Y sin embargo, se trata de un derecho que nos otorga a cada uno de nosotros un control tan grande de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones que cuanto más intensa haya sido la formación manipulativa y no asertiva que hayamos recibido, tanto más probable será que lo rechacemos como un derecho de los demás y aun de nosotros mismos.
¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué una declaración tan sencilla —la de que cada uno de nosotros tiene derecho a ser su propio juez— ha de suscitar la menor controversia? Si ejercitamos este derecho asertivo, tomamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de nuestra propia existencia y despojamos de esa responsabilidad a los demás. Para aquellas personas que temen lo que los demás pueden hacer, nuestra independencia respecto a su influencia resulta algo muy trastornador, como mínimo. Las personas que se sienten trastornadas e inquietas a causa de nuestra independencia consideran que los seres humanos con quienes ellas se relacionan deben estar controlados, porque ellas mismas son impotentes. Este sentimiento de indefensión es un resultado de su fracaso, debido al empleo de actitudes, creencias y comportamientos no asertivos en sus intentos de enfrentarse a los demás. Si alguna de las personas con las que se relacionan no está controlada por alguna norma externa de comportamiento, temen que sus propios objetivos, que su misma felicidad, queden al antojo y a la merced de la persona no controlada. Cuando dudamos sinceramente de que seamos los verdaderos jueces de nuestro propio comportamiento, somos impotentes para controlar nuestro destino sin la ayuda de toda clase de normas acerca de cómo «debemos» comportarnos todos. Cuanto más inseguros estamos, más miedo sentimos cuando no existe un gran número de normas arbitrarias de comportamiento. Si nos sentimos muy inseguros y preocupados por la falta de pautas en alguna zona particular de comportamiento, llegaremos a inventarlas, por arbitrarias que sean, en número suficiente para volver a sentirnos seguros y al abrigo. Por ejemplo, en la mayoría de los municipios no hay ninguna ley que controle específicamente la eliminación de las heces fecales de cada individuo, cuestión de graves consecuencias para la salud pública. Si un caballero vacía sus intestinos en pleno mediodía en los bulevares Wilshire y Westwood, tal vez lo arresten por ensuciar la vía pública pero no por su acción específica de eliminación. No hay normas acerca de la forma en que «debemos» comportarnos todos en cuanto a la eliminación de los desechos de nuestro cuerpo. Nuestro comportamiento, en ese sector, no varía mucho entre unas personas y otras, aunque en teoría pudiéramos comportarnos de muchas maneras distintas. En un lavabo público, ¿es correcto entablar conversación con la persona que ocupa el retrete contiguo? No lo sé, ciertamente, pero sospecho que si yo lo hiciera esa persona me creería loco o poco menos. Nadie me ha dirigido jamás la palabra, a mí, en parecidas circunstancias. En un urinario público lleno de gente, ¿está permitido mostrarse curioso acerca de lo que está haciendo nuestro vecino de al lado? ¿Qué pensará si se da cuenta de que lo estamos mirando? ¿Está permitido escribir las iniciales de nuestro nombre en la porcelana? ¿Cuál es el sistema aprobado para desprenderse de la última gota de orina? ¿Una sacudida nerviosa? ¿Un movimiento insolente? ¿Un golpecito lleno de dignidad? Si no existen normas para eso —y nunca he oído hablar de su existencia ni he leído jamás ninguna—, ¿cómo se explica que todos los hombres nos comportemos idénticamente, sin que ninguno de nosotros se ponga a perorar acerca de esos matices tan delicados de la función de eliminación? Si son como yo, también ellos habrán inventado un conjunto arbitrario de reglas acerca de lo que «deben» o «no deben» hacer en la ejecución de esa función. Aunque este ejemplo describe una modalidad poco importante de nuestro comportamiento, el comportamiento observado está muy reglamentado.
El mismo concepto de inseguridad personal que nos lleva a inventar normas para controlar nuestro comportamiento se aplica a otras cosas más importantes. ¿Cuál es la manera «correcta» de realizar el coito? ¿La corriente? Entonces, ¿qué debe pensarse acerca de las descripciones del Kama Sutra? Si también son correctas, ¿por qué no se publicó esta obra en la mayoría de los países hasta hace muy pocos años? En otros sectores de la vida cotidiana, ¿cómo podemos decirle a nuestra madre que deje de «pinchar» a nuestra esposa? ¿Cuáles son las normas por las que «deben» regirse suegras y nueras en sus relaciones mutuas? ¿Cómo es que nuestra esposa no se ocupa de resolver este problema por su cuenta? ¿Acaso se supone que son los hijos los que deben tratar de esta cuestión con su madre? ¿De dónde han salido todas esas maneras arbitrarias de hacer las cosas «correctamente»? La respuesta es muy sencilla. Todos inventamos las normas sobre la marcha, empleando para ello las creencias que nos enseñaron cuando éramos niños a modo de orientación general. Luego las empleamos manipulativamente con otras personas para controlar su comportamiento, mediante la violación de sus derechos asertivos, y aliviando así de paso nuestros sentimientos de inseguridad personal en cuanto a no saber cómo debemos obrar o reaccionar en nuestro trato con los demás. En cambio, cuando obramos como si fuésemos en última instancia nuestros propios jueces, y cuando las normas arbitrarias dictadas por otros deben recibir nuestra aprobación personal antes de que decidamos acatarlas, entonces amenazamos gravemente ese orden estructurado arbitrariamente que las personas no asertivas emplean en su trato con nosotros. En consecuencia, la persona no asertiva se resistirá siempre a otorgar a los demás derechos asertivos y poderes para influir en sus relaciones con ella. Como medida de autoprotección esta persona nos manipulará psicológicamente con
normas y pautas de bondad y de maldad, de justicia, de razonabilidad y de lógica, con el fin de controlar un comportamiento que podría entrar en conflicto con sus deseos, gustos y aversiones personales. La persona manipulativa inventará este tipo de estructura externa o dará por supuesto que ya existe en una relación con el fin de controlar nuestro comportamiento. La tragedia, en esa actividad manipulativa, consiste en que el manipulador no se da cuenta de que la única justificación que necesita para negociar un cambio en algo es el hecho de que desea un cambio. No necesita ninguna estructura externa ni ninguna regla arbitraria como sostén manipulative para lo que desea obtener. Para imponernos sus deseos, le basta considerar que sus gustos y sus aversiones son una justificación suficiente para el esfuerzo que deberá desarrollar en la negociación.
El empleo de una estructura por parte del manipulador, es decir, su forma de determinar y de tratar de convencernos sobre cuál es la manera «correcta, errónea, justa o lógica» de hacer algo, ¿significa acaso que toda estructura es manipulativa? ¿Quiere decir esto que si empleamos normas y estructuras para simplificar y facilitar un poco nuestras relaciones, abrimos las puertas de nuestro yo a la manipulación? Es difícil contestar a estas preguntas con un simple sí o un simple no. Una respuesta más apropiada a los posibles empleos de una estructura sería «probablemente sí», según se inserte la estructura en la relación en cuestión, y según la clase de relación que exista entre las personas en conflicto. En una relación dada, ¿cómo puede una estructura obrar en favor nuestro o en contra de nosotros? ¿Cuáles son los importantes elementos de la estructura y de las relaciones que nos permiten distinguir entre una estructura empleada para manipularnos y una estructura (compromisos viables) empleada para hacer las cosas más fáciles, más estables y menos caóticas? En primer lugar, cualquier estructura o juego de normas, en toda interacción entre dos personas, son arbitrarios. Si cabe trazar un plan determinado de cómo funcionarán las cosas, generalmente podremos encontrar otra media docena de maneras de obrar que producirán poco más o menos el mismo resultado. Por ejemplo, si usted y su socio en el negocio deciden que usted se ocupará del despacho mientras él tratará con el público, no es esta la única manera en que podrían haber arreglado las cosas. Podrían haber compartido la labor de contabilidad o haber contratado los servicios de un contable a horas, o quién sabe a qué otros arreglos podrían haber llegado con el mismo resultado, es decir, un negocio floreciente. Si usted, señora, se ocupa de sus hijos mientras su marido trabaja, no se trata más que de un arreglo arbitrario. Usted podría compartir las responsabilidades de su esposo, contratar
los servicios de una niñera, llevar a sus hijos a una guardería o a casa de su abuela, buscar un empleo para usted, o un sinfín de otras posibilidades más, ninguna de ellas impuesta por el cielo.
En segundo lugar, para comprender mejor cómo puede emplearse una estructura, bien para facilitar las cosas, bien para violar nuestro derecho a decidir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, conviene clasificar todas nuestras relaciones con los demás en tres categorías generales: 1) relaciones comerciales o formales, 2) relaciones de autoridad, y 3) relaciones de igualdad. La categoría en la que clasifiquemos una determinada interacción entre nosotros y otra persona dependerá del grado en que la interacción en cuestión sea reglamentada por normas desde el principio, quizá antes incluso de que hayamos conocido a la persona de que se trata. Por ejemplo, a pesar de lo que pueda parecemos a primera vista, de todas nuestras interacciones los tratos comerciales son las que llevan impuesta la mayor parte de su estructura antes incluso de que se inicie la interacción. Esta estructura puede adoptar la forma, inclusive, de un código legal o de un contrato. En la compraventa de mercancías, por ejemplo, ambas partes saben o determinan exactamente cuál será su comportamiento comercial entre ellas. Una de las partes suele seleccionar y pagar la mercancía y la otra suele recibir dinero, entregar la mercancía y responder de la calidad de lo que ha vendido. En las relaciones comerciales surgen problemas cuando una de las partes (generalmente el vendedor) hace entrar en juego una estructura manipulativa externa en la que no se había convenido de antemano, y no nos permite ser nuestros propios jueces acerca de lo que haremos. Por ejemplo: «Nosotros no tenemos nada que ver con la reparación de su radiador. Las reparaciones son de la incumbencia de la tienda de radiadores. Tendrá que ir a ver a esa gente». (De paso, se nos sugiere: «¡Tonto de capirote! ¿Es que no sabe cómo llevamos los negocios aquí, en la Ripoff Motors?».)
La categoría media, 2), que incluye las relaciones con alguna clase de figura autoritaria, solo en parte está estructurada de antemano. No todo el comportamiento de las personas que intervienen en esta clase de relación está cubierto por unas normas establecidas en acuerdo mutuo. Podremos observar la existencia de unas funciones y de una organización impuestas a las dos personas desde el principio, pero no todo su comportamiento se halla reglamentado, como en una relación comercial. Un ejemplo que encaja en esta categoría es la interacción entre un jefe y su empleado. En mis relaciones con mi jefe, no todas las normas se han formulado claramente ni han sido objeto de un
acuerdo previo. Yo puedo saber específicamente cómo debo tratarle en el trabajo, pero ¿cómo debo obrar fuera de él? ¿Quién paga la bebida? ¿O quién elige el bar? E incluso en el trabajo, por ejemplo, ¿qué hacer cuando el jefe introduce algún elemento nuevo en nuestra relación, proponiéndonos por ejemplo que aceptemos una mayor responsabilidad, o que hagamos horas extraordinarias sin cobrarlas? En este tipo de interacción vemos que se plantean problemas cuando se impone arbitrariamente una estructura manipulativa en sectores en los que no existen reglas convenidas de mutuo acuerdo, y esta estructura no nos permite ser nuestros propios jueces en cuanto a nuestro comportamiento futuro. Por ejemplo, nuestro jefe de la oficina no es nuestro jefe en la pista de tenis (¡gracias a Dios!); por tanto, ¿cómo se explica que, cuando jugamos al tenis juntos, yo me ocupe de todas las cuestiones previas que hay que resolver? Nuestro jefe de taller no es nuestro jefe a partir de las cinco de la tarde, cuando volvemos a nuestro hogar; ¿por qué, entonces, llevamos su traje a la tintorería? Aún más que la situación que se crea en el tenis, nos irrita el hecho de convertirnos en su lacayo, y, sin embargo, no osamos decirle ni una sola palabra de ello. Esta es la clase de cosas que nos ocurrirán si se introduce una estructura arbitraria en sectores de nuestras relaciones con otras personas que no requieren estructura alguna para la conveniencia mutua. Cuando la estructura se impone unilateralmente, su efecto y su propósito estriban en controlar nuestro comportamiento, violando así nuestro derecho a juzgar y decidir qué deseamos hacer y qué no deseamos hacer.
Otro buen ejemplo del tipo de relación autoritaria es el que existe entre los padres y sus hijos pequeños. Aquí podemos observar que los padres parten de las funciones autoritarias de madre-padre, maestro, enfermera, protector, abastecedor, modelo, disciplinista, autor de toda decisión y juez. También podemos ver que el niño empieza con las funciones de persona dependiente, aprendiz, paciente, peticionario, etc. Con el paso de los años, a medida que el niño crece y asume un grado cada vez mayor de responsabilidad personal en cuanto a su propio bienestar, la estructura inicial padre-hijo impuesta por la realidad requiere una modificación. Cada vez se necesita menos estructura y menos normas, puesto que se le debe otorgar progresivamente al hijo una mayor libertad de opción si se quiere que algún día llegue a tomar la iniciativa en la dirección de su propia existencia. Todos podemos recordar seguramente, por nuestra propia experiencia, que cuando los papeles entre padres e hijos se hacen más iguales, unos y otros pueden compartir algunos de sus sentimientos personales, de sus objetivos y de sus problemas. Por norma general, esta «comunidad» no llega a alcanzar el nivel de intimidad que caracteriza las relaciones entre iguales. Con demasiada frecuencia, por ignorancia, o por aferrarse en busca de seguridad a la vieja estructura —segura, ciertamente, pero anticuada— los padres otorgan libertad a sus hijos adultos pero no abdican de sus funciones inicialmente impuestas de padre-madre omnisciente, violando así el derecho asertivo de sus hijos a ser sus propios jueces. El resultado de esa resistencia a un cambio inevitable es la creación de una distancia innecesaria entre los padres y sus hijos.
Esta infortunada circunstancia se hizo patente en un caso entre una madre y su hija de cuarenta años, antes de que la hija acudiera a nuestra consulta. Como reacción frente a su constante sentimiento de frustración, esa hija no asertiva no encontraba en la vida más satisfacción que la que le proporcionaba la comida. Como consecuencia de ello, con frecuencia se veía en la precisión de imponerse una dieta muy estricta. En cierta ocasión, cuando se hallaba en período de dieta, fue de tiendas con su madre. Al final de la jornada, entraron en una cafetería a descansar un poco. La madre se empeñó inmediatamente en convencer a su hija para que tomara algo más que una simple taza de café, basándose en que «tu madre sabe lo que te conviene». Aunque la hija alegó que sabía perfectamente lo que hacía, acabó por comer en contra de su propia voluntad. Y hasta que llegamos al término de su tratamiento asertivo, mi paciente nunca quiso ni se atrevió a volver a ir de tiendas con su madre. La madre manipulaba a su hija (¿Por qué? Y a nuestros fines, por otra parte, poco importa) poniendo en acción una estructura caduca, extraída de una situación previa (la infancia) que ya no tenía razón de ser entre dos mujeres, una de sesenta años y la otra de cuarenta. Al mismo tiempo, aquella madre estaba atravesando graves dificultades en su propia vida hogareña. Su marido se hallaba físicamente imposibilitado, y ella se estaba armando grandes líos financieros y de toda clase emprendiendo proyectos para los que no estaba preparada o no tenía experiencia alguna. Su hija hubiese querido ayudarla, pero evitaba intervenir porque adivinaba que su madre probablemente no confiaría en su criterio ni seguiría sus consejos. Por otra parte, estaba hasta la coronilla de las añagazas manipulativas de su madre y prefería mantenerse lejos de ella tanto como le fuese posible. Padres así no han sabido adoptar una nueva actitud adulta, respecto a sus hijos y sus hijas, que habría resultado más apropiada para la relación única, y por ende maravillosa, que los padres pueden entablar con sus hijos mayores.
En vivo contraste con ese ejemplo de hijos que todavía son «los niñitos de sus padres» a los cuarenta años, y de padres que siguen siendo «los papaítos de sus nenes» a los sesenta años, podemos citar la relación que existe entre otra madre y otra hija a las que conozco muy bien. Estas dos mujeres sufrieron también una grave disrupción en su existencia, pero en una edad más joven. Cuando la hija entraba en la pubertad, murió el padre. Pese a todos los problemas que deben surgir forzosamente en una familia en tal situación, con los años y a través de ensayos y de errores, esta madre y esta hija llegaron a desarrollar un respeto mutuo por las opciones y las decisiones de la otra. Actualmente, la madre tiene cincuenta y seis años y vive sola, mientras que la hija tiene treinta y un años, está casada y tiene dos hijos. Cada una de ellas es una fuente de afecto, de apoyo y de consejo para la otra. Esta madre, al hablar recientemente a su hija de los problemas propios de su vida solitaria, le decía: «Realmente, me gusta hablarte de mis problemas. No formulas juicio alguno sobre mis amigos masculinos. No los discutes ni tratas de decirme lo que debo hacer. Te limitas a escucharme y a dejarme que alivie lo que llevo en el pecho. De veras te lo agradezco». Y esta madre no solo es capaz de aceptar ayuda y consejo de su hija, sino que también sabe respetar los límites que le pone su hija cuando interactúa cerca de sus nietos y de su yerno.
En la tercera categoría de relaciones —entre iguales— no existe una estructura inicial impuesta de antemano a ninguna de las dos personas, que determine su comportamiento. En ese tipo de interacción, toda estructura se va elaborando a medida que la relación progresa, a través de una serie de compromisos en acción. Esos compromisos acordados mutuamente (estructura) son prácticos; posibilitan llevar adelante el negocio de la relación sin necesidad de entrar cada día en negociaciones acerca de quién debe hacer qué y cuándo debe hacerlo. Las personas a las que he enseñado a ser más asertivas insisten a menudo, ingenua y sinceramente, en que esos compromisos deben ser justos, y a menudo parecen ligeramente escandalizadas cuando les respondo: «No es indispensable que los compromisos sean justos para ser útiles. ¡Lo único indispensable es que funcionen, que sean eficaces! ¿Dónde ha leído usted que la vida es justa? ¿De dónde ha sacado una idea tan descabellada? ¡Si la vida fuese justa, usted y yo nos dedicaríamos por turno a visitar el Pacífico Sur, el Caribe y la Riviera francesa con los Rockefeller, y en cambio, como puede ver, ahí estamos, en esa cochina clase, tratando de aprender a ser asertivos!».
Ejemplos de relaciones entre iguales son las que se establecen entre amigos, vecinos.
condiscípulos, compañeros de trabajo, novios, amantes, miembros adultos de la familia, primos, familia política, hermanos y hermanas; son relaciones en las que gozamos de la máxima libertad para tratar de obtener lo que deseamos, pero en las que tenemos más probabilidades de resultar heridos. El ejemplo más obvio es el de los cónyuges en el matrimonio. En los matrimonios eficaces entre iguales, que todos conocemos, observamos cómo las dos partes establecen colectivamente, modificándola de mutuo acuerdo cuando es preciso, la estructura de compromiso que requieren, mediante una comunicación mutua frecuente acerca de lo que cada uno de ellos desea y es capaz de darle al otro. No hay ningún temor a parecer «raro» o egoísta a sus propios ojos, o a violar quién sabe qué secreto conjunto de normas acerca de cómo «deberían» comportarse los maridos y las mujeres. Con esta capacidad asertiva por compartir, las dos partes elaboran un mínimo de compromisos viables y que pueden volver a negociarse acerca de su comportamiento mutuo, manteniendo así la estructura de su matrimonio lo bastante flexible, dentro de lo humanamente posible, como para poder enfrentarse a los verdaderos problemas de la vida y no con problemas de tipo manipulative que solo pueden conducir a la propia frustración.
En este tipo de relaciones entre iguales se plantean problemas cuando uno de los miembros, o los dos, por inseguridad personal o por ignorancia han iniciado la relación con ideas preconcebidas acerca de cómo «deben» comportarse los amigos, los compañeros de habitación o los maridos o esposas. Por ejemplo, si observamos los matrimonios infelices que conocemos advertiremos probablemente que uno de los dos cónyuges, o acaso los dos, tienen ideas preconcebidas acerca de sus respectivos papeles. Esas normas impuestas por uno de los cónyuges no permiten al otro ser juez de su propio comportamiento en el matrimonio. Pero las normas impuestas no funcionan en la realidad: los detalles de las distintas funciones de cada uno de los cónyuges se deben ir perfilando sobre la marcha, si los casados quieren mantenerse unidos y crear una vida dichosa para sí mismos. Cuanto mayor sea la inseguridad personal de cualquiera de los dos cónyuges, más arbitraria y manipulativa será la estructura que intentará imponer al otro y a sí mismo, lo antes posible. La persona insegura se siente mejor dentro de una situación muy estructurada, con muy pocas incógnitas que resolver. El marido inseguro puede imponer una estructura arbitraria a su esposa simplemente para contrarrestar su temor a no saber mostrarse a la altura de ella, a no saber reaccionar frente a ella. Por ejemplo, es posible que insista en que su mujer no trabaje fuera de casa, en que permanezca en el hogar, en que se ocupe ella sola de los hijos y en que no debe administrar el dinero del matrimonio. Hasta puede considerar que las mujeres casadas deben ser castigadas o que por lo menos debe hacerse que se sientan culpables si tienen otras ideas acerca de esta manera artificialmente impuesta de concebir el matrimonio. Y puede que obre así al mismo tiempo que enuncie toda una serie de lugares comunes acerca del juego limpio y del toma y daca.
Así era el marido de una de mis dientas, hace algunos años. Aquella desdichada pareja no habían tenido ninguna experiencia social ni sexual con nadie más, fuera de su matrimonio. La única relación íntima, entre iguales, que habían sostenido era la de ellos dos. Estaban completamente desprovistos de experiencia en cuanto a la manera de tratarse dos personas en un nivel íntimo, de igualdad. La estructura arbitraria del marido fue la dominante en sus interacciones desde el principio, y la joven esposa no era lo bastante independiente, asertivamente, como para poder desafiar aquella estructura. En consecuencia, los únicos medios de reacción que tenía a su alcance eran la agresión pasiva, la huida pasiva o una manipulación muy inferior por comparación a la de su marido. Al cabo de seis años de matrimonio, acudieron a mi consultorio, con todos sus problemas de interacción amontonados en una carretilla de mano psíquica, con un reventón en la rueda, que la mujer iba empujando de acá para allá y a la que llamaba «mi problema sexual». Impotente para reaccionar asertivamente frente a las manipulaciones de su marido en la vida cotidiana, la esposa fue apartándose progresivamente de él en todos los aspectos, incluido el sexual. Al cabo de cuatro años de relaciones sexuales insatisfactorias, la esposa se quejaba de disfunción orgásmica (frigidez), vaginitis (irritación vaginal), vaginismo (contracciones involuntarias de la abertura vaginal que impiden las relaciones sexuales), dispareunia (dolor vaginal profundo que se alega en los casos de falta de armonía sexual), así como de que su marido no conseguía «excitarla». Negando que no fuese asertiva e insistiendo en que su vida conyugal, fuera del terreno sexual, era satisfactoria, la joven esposa empezó un tratamiento indicado para corregir la disfunción sexual. El vaginismo suele tardar tres semanas en corregirse mediante métodos de comportamiento. En su caso se tardó tres meses. Después de varios intentos, igualmente morosos, de resolver sus dificultades sexuales específicas, se inició, sin resultado, una psicoterapia exploratoria general. Ni el marido ni la mujer eran capaces de aceptar el hecho de que sus problemas sexuales guardasen relación alguna con su comportamiento general del uno para con el otro. Cuando se le preguntó a ella por qué
quería resolver sus dificultades sexuales, respondió, sinceramente, con estas palabras: «Para que Chuck sea feliz», sin decir palabra acerca de su propio placer o satisfacción sexual. No se daba cuenta de que su dificultad para sentirse excitada sexualmente por su marido no era más que una manera elegante de cortarle las alas y de expresar su propia frustración por haberse casado con él, sin que lo pareciera. ¿Quién puede reprocharle su invalidez a un inválido? El matrimonio abandonó muy pronto el tratamiento psicoterapéutico y no mostró deseo alguno de reanudarlo más tarde. Según los últimos informes recibidos, están pensando en divorciarse.
Una esposa personalmente insegura, por su parte, puede también imponer una estructura manipulativa dentro de su matrimonio con el fin de resolver sus propios temores de no ser capaz de enfrentarse a lo desconocido. Puede violar el derecho asertivo de su marido a ser juez de sus propias acciones, tratándole, sutilmente y hasta condescendientemente, como si fuese un chiquillo irresponsable. Le dejará en plena libertad en cuanto a su trabajo, pero no confiará en él y tratará de controlarle en todos los demás aspectos de su vida y de hacerle sentirse culpable si no acepta sus rígidos métodos. Como en el caso de la esposa manipulada, este marido debe creer que es perfectamente correcto que su mujer lo trate así; si no lo cree firmemente, su mujer no logrará manipularle. Debe creer que no es él su propio juez antes de que la estructura impuesta por su esposa pueda obrar efectos manipulativos. Si el marido no lo acepta, la mujer no podrá imponerle esa estructura.
Un paciente a quien vi recientemente tenía este tipo de interacción con su esposa. Antes de acudir a nuestra consulta, tenía el empleo de gerente de unos almacenes que formaban parte de una cadena comercial. Su ascenso al puesto de gerente le había sometido a una serie de presiones, tanto por parte del público con el que trataba como de la dirección regional de la empresa para la que trabajaba. A causa de su sistema de creencias no asertivas, no había trazado unos límites firmes en cuanto a lo que estaba dispuesto a hacer por sus clientes, ni en cuanto a lo que consideraba sus deberes para con la empresa. Como consecuencia de ello, no tardó en perder el cargo. Durante la época en que estuvo sin empleo, consideró que debía mentir a su mujer y decirle que había encontrado trabajo antes que confesarle que percibía el subsidio de paro. Cuando le ofrecieron un trabajo temporal en unos almacenes generales, no lo aceptó porque temía que su mujer le echara en cara lo que diría la familia de esta si le veían convertido en un obrero. El pobre hombre, manifiestamente, no creía ser su propio juez en cuanto a su comportamiento, y por eso reaccionaba por el método primario de la huida pasiva en lugar de apelar a la asertividad verbal.
En cualquiera de las tres formas en que nos relacionamos con los demás — comercialmente, autoritariamente o en un plano de igualdad— surgen problemas cuando tenemos más de una sola interacción con una misma persona. Por ejemplo, cuando entramos en relaciones comerciales con un amigo, tanto nuestro amigo como nosotros podemos tropezar con dificultades para impedir que nuestro comportamiento comercial se interfiera con nuestro comportamiento de amigos, o a la inversa. Nuestro amigo puede manipularnos al imponernos maneras de hacer acordadas previamente como amigos, que no tienen nada que ver con nuestros tratos comerciales. Por ejemplo, puede tomar prestado nuestro coche para hacer gestiones comerciales, basándose en que en el pasado solíamos prestarnos el coche uno a otro, en plan de buena amistad. Puede tratar de pedirnos prestadas sumas de dinero más cuantiosas, puesto que un acuerdo anterior de prestarnos pequeñas cantidades había dado buenos resultados. Si nosotros y nuestro amigo no hemos elaborado una verdadera interacción de igualdad libre de toda estructura manipulativa, nuestro amigo intentará aplicar a nuestros tratos comerciales los mismos conceptos acerca de cómo «deben» comportarse los amigos entre sí, y dirá, por ejemplo: «¿Cómo puede insistir un amigo en que se le pague en la fecha convenida?». Esos ejemplos de relaciones mixtas que conducen a la manipulación tienen un paralelo en el dicho popular según el cual una cosa es la amistad y otra el negocio. Hablando de esos problemas, mi primo Edgar, de Hawai, me decía: «Cuando voy de cara al negocio, quiero dejar siempre las cosas bien claras desde el principio y dar a entender a mi socio que, si no cumple, como es su deber, no voy a andarme con remilgos con él. No me gusta tener que mostrarme duro con mis amigos. Tengo cosas mejores que hacer con ellos». Aunque la solución propuesta por mi primo Edgar al problema de las relaciones mixtas tiene su atractivo, y no pequeño, podemos encontrarnos en una posición en que no tengamos más remedio que tratar en dos niveles diferentes con una misma persona. Lo mismo que cuando se encuentra uno metido en una pelea en un bar, una vez que estamos metidos en ella poco importa si resbalamos y caímos en medio del fregado, si nos lanzamos a la pelea voluntariamente y con ganas, o si alguien nos empujó o nos arrastró a ella contra nuestra voluntad. ¿Tiene alguna importancia la forma en que nuestro amigo se adueña de nuestro coche, o queremos ayudarle invirtiendo en Magic Moment Wart Remover? A pesar de todo, no tenemos más remedio que apechugar con los hechos. Si reaccionamos frente a la manipulación en unas relaciones mixtas con la decisión asertiva de ser nuestros propios jueces, decidiendo hacer lo que nosotros queremos, y formulando los compromisos que estamos dispuestos a aceptar en las diversas etapas del camino, podemos hacer negocio con un amigo y al mismo tiempo conservar nuestra amistad.
En cualquiera de los tres tipos de interacción con otras personas, se produce una manipulación de nuestro comportamiento cuando se nos imponen normas externas en las que no habíamos convenido previamente y que, por ende, violan nuestro derecho asertivo a juzgar nuestra manera de obrar. Si cualquiera de nosotros tuviera que formular con palabras la creencia primaria infantil que se nos imbuyó y que hace posible la manipulación, tal vez cada uno lo expresaría con palabras o frases diferentes, pero el significado sería poco más o menos el siguiente: No debemos formular juicios independientes acerca de nosotros mismos y de nuestras acciones. Debemos ser juzgados por unas normas externas, según determinados procedimientos, y por una autoridad más capaz y más grande que nosotros. Básicamente, pues, la manipulación es todo comportamiento dictado por esta creencia. Somos objeto de una manipulación siempre que alguien reduce, por el medio que sea, nuestra capacidad para juzgar nuestras acciones. Esas normas y esa autoridad externas a las que hace referencia esa creencia tienen profundas repercusiones en cuanto al control y la reglamentación de cuanto hacemos, sentimos y pensamos. Por ejemplo, en una clase de ochenta y cinco personas que estaban aprendiendo a ser asertivas, cuando pregunté, a propósito de esa creencia primaria infantil: «¿Cuántos de ustedes creen realmente en ella?», solo tres personas levantaron la mano. En cambio, cuando les pregunté: «¿Cuántos de ustedes se comportan como si creyeran en ella?», todos levantaron la mano.
El derecho a ser nuestro propio juez decisivo es el derecho asertivo primario que impide que los demás nos manipulen. Es el derecho asertivo del que se desprenden todos los demás derechos asertivos, los cuales, en el fondo, no son más que aplicaciones cotidianas más específicas de ese derecho primordial. Esos otros derechos son importantes por cuanto nos proporcionan los detalles necesarios para reaccionar frente a los métodos más corrientes por medio de los cuales las demás personas nos manipulan psicológicamente y violan nuestra dignidad personal y el respeto de nosotros mismos. Al hablar de cada uno de los diferentes derechos asertivos específicos será el momento de proponer ejemplos de las diversas maneras en que los demás tratan de manipularnos,
pretendiendo erigirse en nuestros jueces o esgrimiendo cualquier norma arbitrariamente establecida. Por el momento, sin embargo, examinemos brevemente algunas de las consecuencias del ejercicio, por nuestra parte, de nuestro derecho asertivo básico a ser nuestros propios jueces.
Cuando nos convertimos en nuestros propios jueces, aprendemos a establecer de manera independiente nuestros propios métodos para juzgar nuestro comportamiento. Los juicios que formulamos como resultado de los ensayos y los errores que constituyen nuestra experiencia personal, más que un sistema de «cosas buenas y cosas malas» constituyen un sistema basado en «eso me va, o eso no me va». Nuestros juicios independientes son un sistema flexible de «me gusta o no me gusta», y no un sistema de «debo o no debo», o de «debes o no debes hacer tal y tal cosa». El juicio particular que cada uno de nosotros formula acerca de sí mismo puede no ser sistemático, lógico, consistente, permanente y ni siquiera juicioso o razonable a los ojos de los demás. Pero nuestros juicios, sin embargo, se ajustarían perfectamente a nuestra personalidad y a nuestro estilo de vida.
Para muchos de nosotros, la perspectiva de tener que juzgarnos a nosotros mismos puede ser terrorífica. Ser nuestros propios jueces, sin normas arbitrarias, es como viajar por un país desconocido y nuevo sin ninguna guía turística que nos indique qué es lo que debemos visitar, o, lo que es peor aún, sin un mapa que nos indique cómo podemos llegar allá. Tener que establecer nuestras propias normas de vida sobre la marcha no es tarea fácil, pero frente a las alternativas de frustración, agresión y huida que resultan cuando permitimos que otros manipulen nuestros sentimientos, ¿qué otra solución podemos elegir? No tenemos más remedio que basarnos en nuestro propio juicio, porque la verdad es —nos guste o no nos guste— que solo nosotros somos responsables de nosotros mismos.
La responsabilidad que nos incumbe a cada uno de nosotros por iniciar y aceptar las condiciones de todo lo que hacemos no puede rehuirse negando o ignorando su existencia. No podemos asumir la responsabilidad de otra persona para su felicidad, ni podemos traspasar automáticamente la responsabilidad de nuestra propia felicidad a otra persona. No podemos rehuir nuestra responsabilidad por la forma en que vivimos nuestra vida, alegando razones pretendidamente racionales para demostrar que se nos ha obligado a hacer tal cosa o tal otra. Se trata de nuestra vida, y lo que en ella ocurra nos incumbe a nosotros, y a nadie más. Muchas personas se niegan a aceptar que sean ellas sus propios jueces, y al negarse a asumir la responsabilidad de su comportamiento, apelan a toda clase de excusas y de justificaciones. Esas negaciones de responsabilidad suelen adoptar una forma parecida a la clásica defensa esgrimida en Nuremberg: «Yo me limitaba a cumplir órdenes». Una de las posibles respuestas asertivas que hubiesen podido formular los soldados alemanes acusados, en lugar de esa excusa, habría sido: «Decidí voluntariamente hacer eso de lo que actualmente se me acusa, porque lo preferí antes que ser amonestado, degradado, juzgado y enviado a Rusia, o fusilado».
Como paso final que debe conducirnos al examen de nuestros demás derechos asertivos más específicos —basados todos en el primordial— sentemos claramente de qué modo nuestro comportamiento asertivo guarda relación con la autoridad exterior, por ejemplo los sistemas morales y legales.
La moral es un sistema de normas arbitrarias que la gente adopta para juzgar su propio comportamiento y el de los demás. La forma en que adoptamos y empleamos los sistemas morales es muy parecida a la forma en que nos prepararíamos para regresar de las montañas si nuestro guía, de pie seguro e infalible, hubiese tropezado con un tronco caído y se hubiese roto el pescuezo. Cada uno de nosotros se vería enfrentado a la difícil tarea de encontrar el camino de vuelta a casa y la terrorífica posibilidad de no llegar a encontrar jamás ese camino. Cada vez que uno de nosotros encontrara un sendero se diría, y diría a los demás: «Es por aquí». Nuestro temor a perdernos en el desierto y a no saber qué hacer se aliviaría a la vista de cualquier signo de civilización, aunque ese signo acaso nos condujera más adentro de la selva. A medida que pasara el tiempo nos negaríamos a preocupamos de volver a analizar la situación y a considerar la posibilidad de que existieran otros senderos para salir de la selva, mejores que el que elegimos. Al declarar rígidamente que nuestro camino es el bueno, nos descargamos de la responsabilidad de llegar a casa y la traspasamos al sendero arbitrario que elegimos. Si el camino en cuestión no nos condujera a casa, siempre nos cabría el recurso de echarles las culpas a los estúpidos que abrieron ese camino, y no a nosotros.
Hemos empleado esta alegoría para indicar que no existe ningún modelo de comportamiento «bueno» o «malo», de manera absoluta; ni siquiera existe ningún modo técnicamente correcto de comportarse. Solo hay los modos personales de comportarnos que cada uno de nosotros elige para sí, y que enriquecen o amargan nuestra existencia. Por ejemplo, el excursionista montañero que tenga un carácter asertivo puede decidir no seguir ninguna de las veredas descubiertas por el resto de su grupo y guiarse exclusivamente por su instinto personal, ayudándose con todas las informaciones disponibles: la ruta del sol y las estrellas, la posición de las plantas sensibles a la luz, los puntos de referencia que recuerda, y sus propias teorías acerca de dónde debe encontrarse la carretera Noventa y nueve que figura en su mapa.
Los sistemas legales son normas arbitrarias que la sociedad ha adoptado para prever unas consecuencias negativas para toda clase de comportamiento que esa misma sociedad desea eliminar. Como los sistemas morales, las leyes no tienen nada que ver con el bien o el mal absolutos. Los sistemas del bien y el mal se emplean para manipular psicológicamente los sentimientos y el comportamiento de la gente. Los códigos legales se han establecido para poner límites al comportamiento y zanjar las disputas entre la gente. Pero siempre nos cabe la posibilidad de ejercer un juicio asertivo, quebrantar una ley y aceptar las consecuencias de nuestra manera de obrar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nunca hemos decidido violar una prohibición de aparcamiento o de exceso de velocidad, dispuestos a pagar la multa si somos sorprendidos en la infracción? Asumimos la responsabilidad por nuestra decisión y sus consecuencias. Sin embargo, muchos de nosotros confundimos los sistemas del bien y del mal con los códigos legales. La mayoría de los legisladores, jueces y juristas sufren la misma confusión acerca de lo que está bien y lo que está mal. Los problemas jurídicos y judiciales que se plantean en el control de las modalidades de comportamiento «buenas» y «malas» ponen de manifiesto esta confusión. La identificación de los códigos legales con sistemas de «bien» y de «mal» hace de las leyes verdaderos instrumentos de control emocional manipulativo. Un sistema de bien-y-mal puede incorporarse al cuerpo de la ley como en el caso de la pornografía «socialmente redentora», según la fraseología tendenciosa del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Quiere decir el Tribunal Supremo que podemos leer la pornografía que posee un valor socialmente redentor sin sentirnos culpables por nuestro interés malsano? Si los personajes de un libro que toman parte en una orgía sexual literaria no son condenados más tarde al fuego del infierno, o, cosa peor, no se arrepienten y se convierten en asistentes sociales, ¿quiere eso decir que la lectura de ese libro «debe» hacernos sentir culpables?
Los conceptos del bien y del mal pueden también envolver una ley y ser empleados en un intento para castigar el «mal» comportamiento en las calles por la policía. Una manipulación «legal» de esa clase fue la que intentó aplicarme recientemente un agente del tráfico en un departamento de policía de la zona de Los Ángeles. Después de haberme obligado a parar y de imponerme una multa por rodar a 100 kilómetros por hora en una zona de la autopista donde la velocidad mínima obligatoria era de 105 kilómetros por hora, el policía, un tipo de media edad, con bigote y barrigudo, embutido en sus bombachos caqui, pretendió, además, inducirme a sentirme culpable: «Si quiere usted ser un estorbo en el canal reservado para los vehículos lentos, allá usted, pero en este canal no está permitido, así que no vuelva a hacerlo». No le bastaba al policía en cuestión imponerme una multa; quería, además, que me sintiera como un «estorbo», a causa de su juicio. Pareció un tanto decepcionado ante mi falta de emoción, pero no tardó en recobrar su «gallardía» una vez que hubo montado en su Yamaha y se hubo lanzado carretera adelante.
Cuando se emplean sistemas basados en los conceptos de «bien» y «mal», se provocan como consecuencia sentimientos de culpabilidad. Cuando se emplean las leyes para provocar sentimientos de culpa, esas leyes, o los que las aplican, violan nuestro derecho asertivo humano a ser los jueces definitivos de nuestras propias emociones. Esa clase de leyes empleadas emocionalmente obran efectos radicalmente diferentes de las demás leyes. Si decidimos afirmarnos asertivamente frente a una ley obligatoria corriente, podemos quebrantar la ley y arrastrar las consecuencias que esta violación entraña, por ejemplo, un juicio de faltas, una multa o una sentencia de prisión. La decisión depende de nosotros. Podrá o no ser juiciosa, a criterio de otros, pero es nuestra decisión, como son para nosotros sus consecuencias, positivas o negativas. En cambio, si decidimos violar una «ley emocional», no solo tendremos que enfrentarnos con las correspondientes consecuencias legales sino que se esperará de nosotros, independientemente de cuál sea nuestro criterio, que nos sintamos psicológicamente culpables por haber violado esa ley. Un ejemplo muy claro, aunque extremo, de ley emocional es el caso de los objetores de conciencia ante el servicio militar. Hombres que creen sinceramente que la guerra es un derroche trágico de esfuerzos humanos y que no quieren tener absolutamente nada que ver con ella han sido rutinariamente condenados por los tribunales a varios años de servicios auxiliares de tipo servil, como por ejemplo, limpiar orinales en un hospital, en lugar de ser condenados a la cárcel. Aunque limpiar orinales puede parecer un trabajo poco atractivo, esta parte de la sentencia es trivial. Lo importante es que la libertad del objetor de conciencia para ir a pasar la noche en su casa depende en gran medida del sistema «moral» por el que se rija el personal del hospital, y aun del simple capricho de ese personal. Si la dirección del hospital siente antipatía por los objetores de conciencia, puede echar de la institución al individuo que le han confiado, el cual, indefectiblemente, irá a dar con sus huesos en la cárcel. Sin tapujos, cuando un juez formula esta clase de sentencia condicional, viene a decirle al objetor de conciencia: «Se te condena a varios años de lamerles las botas a determinadas personas, si no quieres ir a la cárcel. No serás tu propio juez, sino que les nombro a ellos únicos jueces de todo cuanto hagas». El dilema que se le plantea al objetor de conciencia está claro: ir a la cárcel o renunciar a su derecho a ser su propio juez. Este método, si no consigue hacer que el objetor de conciencia comprenda su «error» y se sienta culpable, por lo menos le inflige un castigo por no haber aplicado su propio juicio en favor de la «defensa» del país. Se le obliga a aceptar la renuncia a su derecho asertivo a juzgarse a sí mismo en otros sectores de la vida durante unos cuantos años.
Estos ejemplos de empleo de la ley para manipular emotivamente a la población de un país constituyen un claro ejemplo de abuso del consentimiento o consenso de los gobernados. Ningún gobierno puede ser democrático si trata de reglamentar o manipular el estado emocional de su población. Al leer la Constitución Americana y la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas, no consigo encontrar ninguna sección que conceda poderes al gobierno americano para dedicarse a castigar delitos mediante el control de las emociones del delincuente. Leo, en cambio, que tenemos ciertos derechos no manejables, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Si no ejercemos nuestro derecho asertivo a ser jueces decisivos de nosotros mismos, automáticamente nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la busca de la felicidad se convierte en simple papel mojado.
Y ahora pasemos a echar una ojeada a nuestros demás derechos asertivos, que, como ya hemos dicho, se desprenden todos ellos de nuestro derecho a juzgar, solo nosotros, nuestras acciones. Al mismo tiempo, daremos también un vistazo a los procedimientos más corrientes a los que recurren los demás para violar manipulativamente esos derechos.
Derecho asertivo II
Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento.
Como todos los demás derechos asertivos que se citan en el presente capítulo, el derecho a no dar explicaciones acerca de nuestras acciones se desprende de nuestro derecho asertivo a ser los jueces decisivos de cuanto somos y hacemos. Si somos nuestros propios jueces, no tenemos por qué explicar nuestro comportamiento a los demás para que estos decidan si es acertado o erróneo, correcto o incorrecto, cualquiera que sea la etiqueta que pretendan pegarle. Por supuesto, los demás siempre tendrán la opción asertiva de decirnos que no les gusta lo que hacemos. Nos cabe entonces la opción de no hacer caso de sus preferencias, de buscar un compromiso o de respetar sus preferencias y modificar por completo nuestro comportamiento. Pero si somos nuestros propios jueces, los demás no tienen derecho a manipular nuestro comportamiento y nuestros sentimientos exigiéndonos razones para convencemos de que estamos equivocados. La creencia infantil subyacente a este tipo de manipulación podría formularse poco más o menos en los siguientes términos: Debemos explicar las razones de nuestro comportamiento a los demás, puesto que somos responsables ante ellos de nuestras acciones. Debemos justificar a sus ojos nuestras acciones. Nos cabe ver un empleo cotidiano de esta creencia manipulativa, por ejemplo, cuando un dependiente pregunta a una dienta que devuelve un par de zapatos: «¿Qué defecto encuentra a estos zapatos?», dando a entender, sin decirlo, que parece fuera de lo corriente que a alguien puedan no gustarle los zapatos en cuestión. Con esta pregunta, el dependiente formula el juicio de que la dienta debe tener una razón para rechazar los zapatos que resulte convincente para él. Si la dienta deja que el dependiente decida que debe haber alguna razón para que no le gusten los zapatos, se sentirá ignorante. Al sentirse ignorante, la dienta probablemente se creerá obligada a explicar por qué no le gustan los zapatos. Y si expone sus razones, la dienta autoriza al dependiente a darle razones igualmente válidas por las que deberían gustarle. Según cuál de los dos acierte a alegar más razones —ella o el dependiente—, hay probabilidades de que la dienta acabe por quedarse con un par de zapatos que no le gustan, como se indica en el siguiente diálogo manipulativo:
Dependiente: ¿Por qué no le gustan esos zapatos?
Clienta: No me gusta ese tono magenta.
Dependiente: ¡No diga! ¡Si es el color que hace más juego con el tono con el que lleva pintadas las uñas!
Clienta: Me están demasiado holgados y la tira del talón está bajando continuamente.
Dependiente: Eso se lo arreglamos por menos de cuatro dólares.
Clienta: Y en cambio me aprietan en la puntera.
Dependiente: ¡No hay problema! Se los ensanchamos en el acto.
Si la clienta toma su propia decisión acerca de si debe o no responder a los «por qué» del dependiente, lo más probable es que responda exponiendo simplemente los hechos de la situación: «No tengo razón alguna; simplemente, esos zapatos no me gustan».
Las personas a las que enseño a mostrarse asertivas me preguntan invariablemente: «¿Cómo puedo negarme a exponer mis razones a un amigo cuando me las pide? Si no se las doy lo tomará a mal». Mi respuesta consiste en una serie de preguntas estimulantes, por toda contestación: «¿Cómo se explica que su amigo le exija razones para explicar su comportamiento?» «¿Es una de las condiciones de la amistad que les une, el hecho de que usted le permita decidir acerca de la corrección o adecuación de su comportamiento?» «Si usted no le da ninguna razón para no prestarle su coche, ¿bastará eso para poner fin a su amistad?». Si alguno de nuestros amigos se niega a reconocer nuestro derecho asertivo a oponerse a toda manipulación insistiendo en ser nuestros propios y exclusivos jueces, tal vez ello signifique que este amigo es incapaz de relacionarse con nosotros más que sobre la base de la manipulación. La elección de nuestros amigos, como todo lo demás, depende de nosotros.
Derecho asertivo III
Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas.
Cada uno de nosotros es responsable, a fin de cuentas, de su propio bienestar psicológico, de su felicidad y de su éxito en la vida. Por más que podamos desear el bien para otros, de hecho no está en nuestras manos crear estabilidad mental, bienestar o felicidad para los demás.
Podemos, desde luego, complacer a alguien temporalmente haciendo lo que él o ella desea, pero esa persona deberá cargar sobre sus propios hombros todo el esfuerzo, el sudor, el dolor y el miedo al fracaso necesarios para ordenar su propia existencia con miras a la salud y la felicidad. Pese a nuestra compasión por los problemas de los demás, la realidad de la condición humana es que cada uno de nosotros debe tratar de resolver los problemas de la vida aprendiendo a obrar por su cuenta. Esta realidad se expresa en uno de los primeros principios de la psicoterapia moderna. Los que practican este arte terapéutico han aprendido que el proceso del tratamiento no resuelve los problemas del paciente, pero ayuda a este a adquirir la capacidad necesaria para resolverlos por sí mismo. Nuestras acciones pueden haber sido causa directa o indirecta de sus problemas, y, sin embargo, los demás tienen la responsabilidad única de resolver sus propios problemas, cualquiera que haya sido su causa. Si no reconocemos nuestro derecho asertivo a optar por ser responsables únicamente de nosotros mismos, los demás podrán manipularnos, y lo harán, y nos obligarán a hacer lo que ellos quieran, presentándonos sus propios problemas como si fuesen nuestros. La creencia infantil subyacente a este tipo de manipulación puede formularse poco más o menos en los siguientes términos: Tienes ciertos deberes con respecto a algunas cosas e instituciones más grandes que tú, creadas por grupos de otras personas para dirigir la tarea de vivir. Debes sacrificar tus propios valores para impedir que esos sistemas se desintegren. Si en tus relaciones con esos sistemas se te plantean problemas, esos problemas serán tuyos y en ningún modo imputables a los sistemas. Los ejemplos de comportamiento manipulative debido a esa creencia infantil abundan en nuestro trato común con los demás. Podemos ver esposas o maridos que se manipulan unos a otros, diciendo: «Si no dejas de irritarme, tendremos que pedir el divorcio». Declaraciones como esta provocan sentimientos de culpabilidad por cuanto en ellas se sobreentiende que el contrato y la relación matrimonial son más importantes que los deseos individuales y la felicidad personal de cada una de las dos partes. Si el otro cónyuge tiene la misma creencia infantil, debe elegir entre 1) hacer lo que desea individualmente y sentirse culpable por el hecho de poner sus propios deseos por encima de la relación matrimonial, y 2) hacer lo que su cónyuge quiere y sentirse frustrado, irritado, causar agresivamente más fricción o caer en la depresión y retirarse. Si el cónyuge amenazado con el divorcio reacciona de manera no asertiva con la postura defensiva de que el divorcio no es una solución posible para sus problemas, podrá ser manipulado o manipulada y obligado u obligada a hacer lo que el otro cónyuge desee, como se indica en el siguiente diálogo:
Cónyuge 1: Si no cesas de irritarme con todas tus excusas para pasarte el día sin dar golpe, acabaremos por divorciarnos.
Cónyuge 2: (Con ira frustrada.) ¡Qué tontería! ¡No puedes desear el divorcio!
Cónyuge 1: ¡Pues sí lo deseo! ¿Es que no te importa nuestro matrimonio y todo lo que me tocará pasar si vuelvo a quedarme sin compañía en la vida?
Cónyuge 2: (Sintiéndose culpable.) ¡Claro que me importa! ¿Qué clase de persona crees que soy? No me negarás que he hecho muchas cosas por nosotros.
Cónyuge 1: Solo haces lo que te interesa a ti. ¿Por qué esta testarudez? Si de verdad te importara nuestro matrimonio, tratarías de hacerme las cosas un poco más fáciles. Yo tengo que hacerlo todo, mientras que tú, ¿qué haces?
Si, en cambio, el cónyuge amenazado con el divorcio pronuncia asertivamente su propio juicio acerca de dónde radica el problema y a quién incumbe la responsabilidad de su solución (si el cónyuge amenazado con la perspectiva de divorcio o en la misma relación conyugal), es probable que conteste: «Si de verdad crees que no puedes aceptarme tal como soy, tal vez tengas razón. Si no podemos resolver por las buenas este problema, quizá debamos empezar a pensar en el divorcio».
En las relaciones comerciales podemos ver todos los días ejemplos de personas que tratan manipulativamente de inducirnos a poner el bien de unos sistemas ineficaces de hacer las cosas por encima de nuestro propio bien. Los dependientes pueden a menudo tratar de conseguir que un cliente determinado renuncie a sus quejas sobre una mercancía defectuosa, diciéndole: «Hay mucha gente que espera ser atendida, por favor, deje paso a los demás». Al formular esta observación, el dependiente está suscitando en nosotros, manipulativamente, un sentimiento de culpabilidad, dando a entender que somos responsables de que no pueda atenderse a los demás sin hacerles esperar. El juicio que el dependiente formula por nosotros implica que, si el sistema de atender las quejas que impera en esos almacenes no funciona correctamente en nuestro caso, la responsabilidad de resolver el problema nos incumbe a nosotros y no a los almacenes. En cambio, si tuviéramos que decidir por nosotros mismos sobre quién pesa la responsabilidad, nos limitaríamos a exponer simplemente los hechos de la situación y diríamos, por ejemplo: «Es verdad, estoy deteniendo la cola. Le sugiero que atienda rápidamente mi queja para que no tengan que esperar más rato todavía».
Cuando tratamos de obtener la debida satisfacción por una mercancía defectuosa, o que nos devuelvan el dinero, a menudo observaremos que los dependientes o los gerentes dicen cosas como las siguientes: «Este problema no nos afecta. Tiene usted que reclamar al fabricante (o a la central, o al importador, o a la empresa de transportes, o a la compañía de seguros, etc.). A nosotros el fabricante no nos devuelve el dinero por la mercancía defectuosa, de modo que nosotros tampoco podemos devolvérselo». Este tipo de declaración es una evasión manipulativa de responsabilidad. Si permitimos que el dependiente o el gerente decidan por nosotros que debemos resolver el problema de sus almacenes, consistente en no perder dinero con la mercancía defectuosa, nos vemos empujados a la fuerza a la posición ridicula de: 1) dejar de insistir en que se nos dé una mercancía que valga lo que hemos pagado por ella; 2) aceptar el concepto infantil de que no debemos plantear problemas a los empleados o a la empresa, y 3) sufrir la frustración de no saber cómo conseguir lo que deseamos sin acarrear problemas a los demás. En cambio, si decidimos por nuestra cuenta si debemos o no ser responsables de encontrar una solución para los problemas de los almacenes con el fabricante, podremos contestar, asertivamente: «No me interesan sus problemas con el fabricante (o el distribuidor, etc.). Lo único que me interesa es que me entreguen una mercancía que esté conforme o que me devuelvan el dinero».
A mi juicio, la idea de definir nuestra propia responsabilidad en los problemas ajenos se define perfectamente en un chiste que circuló hace ya algunos años. Después de haber sido rodeados por diez mil indios hostiles, el Batidor Solitario se vuelve hacia Tonto y le dice: «Temo que esto sea el final, amigo. Estamos perdidos», a lo que Tonto, previendo el desastre, replica: «¿Quiénes estamos perdidos, rostro pálido?».
Derecho asertivo IV
Tenemos derecho a cambiar de parecer.
Como seres humanos, ninguno de nosotros es constante y rígido. Cambiamos de parecer; decidimos adoptar una manera mejor de hacer las cosas, o decidimos hacer otras; nuestros intereses se modifican según las condiciones y con el paso del tiempo. Todos debemos reconocer que nuestras opciones pueden favorecemos en una situación determinada y perjudicarnos en otra. Para mantenernos en contacto con la realidad, y en beneficio de nuestro bienestar y de nuestra felicidad, debemos aceptar la posibilidad de que cambiar de parecer, de opinión o de criterio sea algo saludable y normal. Pero, si cambiamos de parecer, es posible que otras personas se opongan a nuestra nueva actitud mediante una manipulación basada en cualquiera de las creencias infantiles que hemos visto, la más común de las cuales podría formularse aproximadamente en los términos siguientes: «No debes cambiar de parecer una vez que te has comprometido. Si cambias de parecer, hay algo que no marcha como debiera. Debes justificar tu nueva opinión o reconocer que estabas en un error. Si te equivocaste una vez, demuestras que eres un irresponsable y que es probable que vuelvas a equivocarte y plantees problemas. Por consiguiente, no eres capaz de tomar decisiones por ti mismo».
Con ocasión de la devolución de una mercancía observaremos con frecuencia ejemplos de comportamiento dictado por esta creencia manipulativa. Recientemente, devolví nueve botes de pintura para interiores a uno de los más importantes almacenes de la ciudad. En el momento de cumplimentar el impreso de devolución, el empleado llegó al espacio destinado a hacer constar la «Razón por la que se devuelve el género» y me preguntó por qué devolvía la pintura. Respondí: «Cuando compré los diez botes, me dijeron que podía devolver todos los que no hubiese abierto. Probé un bote, no me gustó, y cambié de idea». Pese a la política oficial de los grandes almacenes, el dependiente no podía decidirse a inscribir «cambió de idea» o «no le gustó» e insistió en pedirme la razón por la que devolvía la pintura: ¿la había encontrado defectuosa, de un color feo, de poca consistencia? En realidad, el dependiente en cuestión me estaba pidiendo que inventara cualquier razón para satisfacerle o, mejor, para satisfacer a sus superiores, que mintiera, que encontrara algún defecto que alegar como excusa para el comportamiento irresponsable de haber cambiado de idea. Estuve tentado de decirle que la pintura de marras trastornaba la vida sexual de mi perro Wimpy y dejar que lo interpretara a su gusto. Pero, en lugar de hacerlo así, insistí y aseguré al dependiente que la pintura no tenía ningún defecto. Simplemente, había cambiado de idea y decidido no emplear aquella pintura en la decoración de mi hogar, puesto que me habían dicho que podía devolver todos los botes que no hubiese abierto, los devolvía para recuperar mi dinero. Incapaz de concebir, por lo visto, que una persona, y sobre todo un hombre, pudiera simplemente cambiar de idea y no sentirse incómodo por ello, el dependiente tuvo que consultar con su superior antes de entregarme el volante para la devolución. Por mi parte, habría podido dejar que el dependiente juzgara por mí y decidiera que no estaba bien cambiar de idea. En tal caso, de no haber encontrado algo que alegar como
justificación de mi proceder, hubiese tenido que mentir o apechugar con la pintura. Obrando como lo hice, juzgué por mi cuenta acerca de mi derecho a cambiar de idea, le dije al dependiente que solo deseaba que me devolvieran el dinero, y lo conseguí.
Derecho asertivo V
Tenemos derecho a cometer errores. ...y a ser responsables de ellos.
«Quien esté libre de pecado arroje la primera piedra.» Cito esta frase concreta atribuida a Jesús, no tanto por la compasión y la tolerancia que nos incita a mostrar ante la falibilidad ajena, como para hacer resaltar la observación más práctica que nos comunica que ninguno de nosotros es perfecto. Errar forma parte de la condición humana. Nuestro derecho asertivo a cometer errores y a ser responsables de ellos describe simplemente una parte de la realidad del ser humano. Sin embargo, podemos ser manipulados por otras personas para sus propios fines si no reconocemos que los errores son simplemente eso, errores. Permitiremos que se manipulen nuestra conducta y nuestras emociones si creemos que los errores son algo «malo» que no se «debe» cometer. Muchos de nosotros tenemos la impresión de que, puesto que los errores son «malas acciones», hay que repararlos, y que para reparar esos errores hay que ejecutar de algún modo «buenas acciones». Esta exigencia de la reparación de errores que otras personas tratan de coser a la cola de los que cometemos constituye la base a partir de la cual manipulan nuestra conducta futura a través de nuestros errores pasados. La creencia infantil subyacente a esta manipulación puede formularse, poco más o menos, en los siguientes términos: No debes cometer errores. Los errores son malas acciones y causan problemas a otros. Si cometes errores, debes sentirte culpable. Es probable que cometas más errores y causes más problemas, y por consiguiente no puedas reaccionar como se debe ni tomar las decisiones apropiadas. Otras personas deben regular tu comportamiento y decidir por ti, para que no sigas planteando problemas; de este modo repararás el mal que les causaste. Una vez más, como en el caso de las demás creencias infantiles, podemos ver expresada esta en nuestro comportamiento cotidiano. Como resultado de esta creencia, maridos y mujeres, por ejemplo, suelen tratar de controlar en su cónyuge un comportamiento que no guarda la menor relación con sus errores. Se obra así dando por
supuesto que los errores del cónyuge son «algo malo», por lo que de una manera o de otra hay que «reparar» (generalmente haciendo algo distinto de lo que la parte «ofendida» desea que se haga). Por ejemplo, al repasar el carnet de cheques familiar, un marido no asertivo puede hacer observar con cierta emoción a su esposa que una vez más olvidó anotar el destinatario en el resguardo de un cheque que rellenó el mes pasado. En lugar de ir directamente al grano y decirle: «Ya sabes que no me gusta que se te olvide. No vuelvas a hacerlo», el marido da a entender, mediante su tono emocional, que su esposa hizo algo «malo» y que, por tanto, le debe algo; tal vez, por el momento, solo pretenda sembrar en ella este sentimiento como prenda de una culpabilidad por la que más tarde le exigirá una «reparación».
Si la esposa es lo bastante no asertiva como para consentir que su marido juzgue por ella su comportamiento, es probable que 1) niegue el error; 2) exponga las razones por las que no anotó los datos; 3) trate de quitar importancia al error, obligando a su marido a reprimir sus sentimientos acerca del mismo y a sentirse resentido contra ella, o a acentuar el conflicto hasta convertirlo en una pelea para expresar a través de ella sus sentimientos de ira no asertivos; o 4) se excuse por haber cometido un error que le irritó y se sienta obligada, a su pesar, a repararlo. Si, en cambio, la esposa es lo bastante asertiva como para juzgar por sí misma acerca de sus propios errores, probablemente reaccionará ante las recriminaciones de su marido diciendo: «Tienes razón. Fui muy estúpida al volver a hacerlo y darte tanto trabajo, con el que ya tienes». En un comentario breve, no suscita nuevos problemas y dice muchas cosas: «Cometí ciertamente un error, el error te ha traído problemas, y no temo reconocerlo así. Como todo el mundo, también yo cometo errores».
Cuando trato de ayudar a modificar los sentimientos automáticos de culpabilidad, ansiedad o ignorancia que se experimentan al cometer un error, aconsejo a los alumnos que están aprendiendo a ser asertivos que no digan nunca que «lo sienten» (por lo menos en clase; más tarde, en la vida corriente, podrán decidir cuándo y cómo les conviene añadir un poco de «cortesía» a su comportamiento, una vez que hayan aprendido a ser asertivos). Les aconsejo, en cambio, que se limiten a exponer los hechos de la situación. Por ejemplo: «Tienes razón, he llegado tarde», sin pedir perdón por ello. El único problema que me plantea este método docente es que la mayoría de mis alumnos, incluidos los de más de sesenta años, me exponen los hechos de sus errores, en clase, alegremente, con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, este método de enseñanza resulta eficaz puesto que, fuera de la clase, la mayoría de ellos aceptan sus errores sin emotividad y asertivamente, sin rebozo.
Derecho asertivo VI
Tenemos derecho a decir: «No lo sé».
Otro de nuestros derechos asertivos es la capacidad de formular juicios acerca de lo que deseamos sin necesidad de saberlo todo antes de hacer algo. Tenemos derecho a decir: «No lo sé» sin tener una respuesta a punto para las preguntas que la gente pueda formulamos. De hecho, si nos preguntáramos acerca de todos los posibles resultados de nuestras acciones antes de emprenderlas, probablemente no haríamos gran cosa, que es, casi seguro, lo que desea la persona que nos está manipulando. Si alguien se comporta con nosotros como si «debiéramos» conocer los resultados concretos de lo que ha de ocurrir cuando hagamos lo que deseamos hacer, esta persona presupone que albergamos la siguiente creencia infantil: «Debemos tener respuestas para cualquier pregunta acerca de las posibles consecuencias de nuestras acciones, porque si no tenemos respuestas no tenemos conciencia de los problemas que plantearemos a los demás y, por consiguiente, somos irresponsables y necesitamos un control». Nos cabe ver ejemplos corrientes de manipulación basada en esta creencia en cualquiera de nuestras diferentes relaciones con otras personas. Los alumnos que aprenden a ser asertivos refieren numerosos incidentes en los que otras personas les acusan de ser irresponsables a causa de las consecuencias de mostrarse asertivos de manera general. Un marido manipulative trató de obligar a su esposa asertiva a volver a su antiguo estado de sumisión fácilmente controlable, preguntándole: «¿Qué crees tú que ocurriría en este país si todo el mundo decidiera ser su propio juez?». Al formular esta pregunta, su marido trataba de inducir a su esposa asertiva a sentirse ignorante y por consiguiente incapaz de tomar decisiones por sí misma. Su mujer tomó su propia decisión acerca de la importancia de tener una respuesta para esta pregunta, y contestó: «No lo sé. ¿Qué ocurriría?».
En otro caso, un matrimonio de cerca de sesenta años acudió a mi despacho para una consulta sobre salud mental a propósito de una hospitalización involuntaria. A medida que fui conociendo su historia, vi claramente que el marido deseaba que su mujer fuese internada en un hospital mental porque se negaba a seguir viviendo con él y quería tener su pequeño apartamento propio donde poder cuidar de sí misma sin tener que soportar constantemente a su marido. En muchos casos de consultas matrimoniales, uno de los cónyuges es conducido a la consulta por el otro, el cual aspira a que el médico diga al paciente identificado que es culpable de mal comportamiento, que ha cometido un error, etc. Cuando el marido en cuestión comprendió que no iba a ayudarle a controlar el comportamiento y las aspiraciones de su mujer y que no estaba dispuesto a internarla contra su voluntad solo porque quería vivir independiente de él, trató entonces de hacerme víctima a mí de sus manipulaciones. Con la voz empapada de desprecio, dijo: «¡Doctor! ¿Qué ocurriría si todas las mujeres casadas decidieran tener su pisito propio, recibir a quien se les antojara y andar por ahí con otros hombres?». Reprimiendo mi súbito deseo, nada profesional por cierto, de confiarle mis ideas acerca de lo que sería de su mujer si conseguía librarse de él y de las probabilidades que tendría de volver a ser una verdadera persona, me limité a responder a su pregunta con estas palabras: «La verdad es que no lo sé. ¿Qué cree usted que ocurriría?». Ignorando mi falta de emoción al contestarle, replicó: «Doctor, ¿le parecería bien que su mujer le dijera lo que me dice a mí la mía?». Con absoluta ingenuidad, contesté: «Francamente, me preocuparía menos saber si está o no en lo justo, que averiguar por qué no se siente a gusto conmigo». Poco dispuesto, seguramente, a explorar este enfoque de sus dificultades como otra posibilidad, en lugar de su plan de hacer encerrar a su mujer, el hombre la tomó de la mano y se la llevó. La psicoterapia no puede embutírsele a nadie por el gaznate como una papilla. Se ha tratado de hacerlo muchas veces, pero nunca ha dado resultado. Aquel pobre tipo solo quería dominar a su mujer y controlar su comportamiento, y no le interesaba, en absoluto, mejorar la calidad de sus relaciones. Triste situación, ciertamente, y muy frecuente, por desgracia para muchos.
La manipulación basada en la creencia infantil de que debemos conocer la respuesta a cualquier pregunta que se nos formule puede ser manifiesta, como en los ejemplos que hemos expuesto, o muy sutil. En cualquiera de sus formas puede reconocérsela generalmente por el empleo de frases como: «¿Qué ocurriría si...?» «¿Qué cree usted que...?» «¿Qué pensaría si...?» «¿Qué clase de amigo, persona, esposa, hijo, hija, padre, etc., sería...?». Frente a esta clase de manipulación, no es preciso que sepamos qué ocurriría si... Nadie puede conocer todas las consecuencias de su comportamiento, y a veces ninguna. Si al manipulador le divierten las especulaciones, ¡allá él!
Derecho asertivo VII
Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos.
«Nadie es una isla en sí mismo», dijo John Donne, y con razón. Dar un paso más y afirmar que todos los hombres son mis hermanos y mis amigos, sin embargo, rebasa toda licencia literaria y todo sentido común. Sea lo que sea lo que usted o yo hagamos, siempre habrá alguien a quien no le guste, y hasta es posible que este alguien se sienta herido en sus sentimientos. Si presuponemos que, para relacionarnos o enfrentarnos adecuadamente con una persona, necesitamos contar de antemano con su buena voluntad como hermano o amigo, nos abrimos de par en par a toda la presión manipulativa que nuestra necesidad de buena voluntad ajena provoca. Contrariamente a esa presunción tan común, no necesitamos la buena voluntad de los demás para relacionarnos con ellos de manera eficaz y asertiva. Parafraseando a John Donne, podemos decir que los seres humanos no resultamos mucho como islas, cuando nos aislamos de todos los demás, pero sí resultamos estupendas penínsulas cuando nos mostramos realísticamente sensibles tan solo a las necesidades de las relativamente pocas personas de nuestra existencia que comparten nuestra intimidad. Las personas con las que mantenemos relaciones comerciales o de autoridad pueden retirarnos su simpatía de manera permanente, sin que por ello nos veamos imposibilitados de seguir trabajando con ellos, aun sin su simpatía. Mis alumnos oponen con frecuencia objeciones a este punto de vista diciendo que no les gusta hacer que un camarero o un dependiente se sienta incómodo mostrándose asertivos cuando algo no marcha. Yo suelo responder a sus objeciones, en los siguientes o parecidos términos: «¡Vaya, eso sí que no lo entiendo! Cualquiera diría que el camarero le invitó a usted a una comida gratis, por la forma en que se expresa, y que si es cierto que el regalo era mísero hay que tener en cuenta que le dio todo cuanto tenía» o «Diríase que el dependiente entregó la totalidad de su salario a una obra benéfica cuando le vendió aquella bicicleta con diez velocidades de las que solo funcionaban cuatro. ¿Es así?», y «Corríjame si me equivoco, pero tengo la impresión de que en esas situaciones o usted o el camarero han de sentirse incómodos. ¿Quién prefiere que se sienta así, usted o él?».
En nuestras relaciones de igualdad, tampoco la falta de buena voluntad por parte del otro afecta en modo alguno a nuestra capacidad para resolver un conflicto asertivamente. Marido y mujer, por ejemplo, pueden suspender automáticamente su buena voluntad en un conflicto. Esta ausencia temporal de buena voluntad no significa que el matrimonio haya encallado, o que el fin de semana se haya echado a perder o que la velada se haya aguado. Hablando de la suspensión de la buena voluntad con mi editora, Ms. Joyce Engelson, mi interlocutora acertó a resumir limpiamente mis años de experiencia clínica acerca de este problema con las siguientes palabras: «La gente se horroriza en cuanto alguien amenaza con retirarles su afecto o se lo retira efectivamente. Se quedan paralizados y no aciertan a actuar en su propio beneficio ni en el trabajo ni en su relación matrimonial, o con sus amigos, sus amantes, sus novias, etc. Hay veces en que se siente la tentación de decirle a la gente: «Nunca os amará nadie si no sois capaces de arriesgaros a ganaros la antipatía de otros».
Mis observaciones clínicas y personales me han demostrado que las personas solo nos retiran su buena voluntad (en el supuesto de que la sintieran inicialmente, desde luego) si ello ha de rendirles algún beneficio. Si reaccionamos como si la retirada de su buena voluntad por parte del otro cónyuge afectara a nuestro comportamiento, su retirada se convierte en un poderoso instrumento de manipulación en sus manos, que no dejará de volver a emplear. Si no reaccionamos frente a la suspensión de la buena voluntad como instrumento de manipulación, esta suspensión deja de «rendir» salvo en cuanto sirve para desahogar la ira (estado temporal), y sin duda alguna disminuirá la frecuencia de su empleo. A causa de su potencia posible, si las personas con las que nos relacionamos son tan poco asertivas como la mayoría de nosotros, probablemente tratarán de manipularnos e inducirnos a obrar según sus deseos, por el sistema de amenazarnos con retirarnos su afecto, su buena voluntad, y nos amenazan entonces con su antipatía más o menos directa y hasta con su voluntad de rechazarnos. La creencia infantil que la gente emplea como base para este tipo de manipulación puede expresarse en los siguientes términos: Debes contar con la buena voluntad de las personas con las que te relacionas porque de lo contrario pueden impedirte hacer algo. Necesitas la cooperación de los demás para sobrevivir. Es muy importante que las personas sientan simpatía por ti. Ejemplos de manipulación basada en esta creencia se dan todos los días, particularmente en las relaciones más íntimas, pero también en las relaciones de autoridad del trabajo y de la escuela. Por ejemplo, podemos observar que nos sentimos presa de angustia y susceptibles a la manipulación por otros cuando damos crédito automáticamente a las personas que insinúan: «Me acordaré de eso», «Te arrepentirás de haber hecho eso», o simplemente ante una mirada «fría» o una expresión «herida». Expresiones de esta clase son parecidas y obedecen a los mismos fines que las que ciertas personas empleaban con nosotros para condicionarnos cuando éramos pequeños, inspirándonos automáticamente sentimientos de angustia. Cuando hacíamos algo que molestaba a los adultos o a los niños mayores que nosotros, para controlar nuestro comportamiento nos decían cosas por el estilo de: «Si sigues haciendo eso (tácitamente, “si sigues molestándome”) vendrá el hombre del saco y te llevará (implícitamente: “Dejaré de quererte y no te protegeré contra él”)». Cuando alguien le dice: «Me acordaré de eso» (es decir, «ya no te querré y tal vez algún día me vengue»), el adulto angustiado juzga que las condiciones siguen siendo las mismas de cuando era un chiquillo indefenso y necesitaba la buena voluntad y la amistad de todos para sentirse seguro y feliz. Si, frente a estas intimidantes alusiones a un posible desquite futuro, decidimos según nuestro propio criterio si necesitamos o no la buena voluntad de todos los demás para ser felices, probablemente responderemos, juiciosa y asertivamente: «No comprendo; ¿por qué te acordarás?», o bien: «No comprendo, diríase que ya no piensas quererme». No necesitamos que nuestro comportamiento agrade a las personas con las que nos relacionamos o que suscite su admiración ni tenemos que angustiarnos ante la posibilidad de que alguien no nos quiera. Lo único que cuenta es llegar a la meta. No se nos concederán puntos por cuestiones de forma y de estilo. En cambio, nos darán igualmente el premio aunque caigamos, resbalemos o tropecemos en el momento de cruzar la línea de llegada.
A muchos de nosotros nos resulta, al parecer, muy difícil responder simplemente con un «No» a una petición e incluso a una invitación. En cierto modo, damos por supuesto —conscientemente o no— que, o bien la otra persona es demasiado débil para aceptar nuestra negativa, o bien que es imposible mantener una relación sin un ciento por ciento de acuerdo mutuo. Podemos ver ejemplos de los resultados de esta creencia no asertiva todos los días cuando otras personas nos invitan a participar con ellas en alguna actividad social. ¿Qué aliviados nos sentimos si revelamos asertivamente nuestro verdadero estado diciendo simplemente y con sinceridad: «No, este fin de semana no me apetece. ¿Vamos a dejarlo para otra ocasión?». Pero en vez de obrar así inventamos «buenas» razones para evitar que la persona que nos invita se sienta ofendida y rechazada, y deje de querernos. La mayoría adoptamos esta postura anodina a causa de nuestra creencia infantil según la cual nada nos saldrá bien si obramos de modo que los demás dejen de
querernos, aunque solo sea un poquitín. Aunque las generalizaciones siempre son sospechosas y suelen resultar inútiles, nuestro comportamiento en este aspecto es lo bastante infantil como para inducirme a formular la siguiente observación: no podemos vivir en el terror de herir los sentimientos ajenos. A veces no tenemos más remedio que ofender. ¡Así es la vida en la gran ciudad!
Derecho asertivo VIII
Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica.
La lógica es un proceso de razonamiento al que todos podemos recurrir en ocasiones para ayudarnos a formular juicios acerca de muchas cosas, incluidos nosotros mismos. Pero no todas las declaraciones lógicas son verdaderas, ni nuestro raciocinio lógico puede predecir siempre lo que ocurrirá en cualquier situación dada. En particular, la lógica resulta muy poco útil cuando están en juego nuestros deseos, motivaciones y sentimientos y los de los demás. La lógica y el razonamiento suelen basarse en afirmaciones y negaciones rotundas, blanco y negro, todo o nada... Y en la realidad, nuestros deseos, motivaciones y emociones no suelen presentársenos de manera manifiesta en términos de «todo o nada». A menudo, nuestras emociones acerca de algo o de alguien están muy mezcladas y confusas. Las experimentamos en diferentes grados, según el momento y el lugar. Hasta es posible que deseemos cosas diferentes al mismo tiempo. La lógica y el razonamiento no resultan muy eficaces cuando están en juego esas zonas grises, «ilógicas», de nuestra condición humana. De poco nos servirán los razonamientos lógicos para comprender por qué deseamos lo que deseamos o para resolver problemas creados por motivaciones en conflicto mutuo.
Por otra parte, la lógica resulta sumamente útil a otras personas en relación con nuestro comportamiento, si desean convencernos para que cambiemos de modo de obrar. Si nos pidieran que explicáramos a un niño pequeño qué significa la palabra «lógica», no andaríamos muy descarriados si le dijéramos: «La lógica es lo que los demás emplean para demostrar que estamos equivocados o que obramos mal», y el chiquillo comprendería lo que queremos decir. La lógica es una de esas normas exteriores que muchas personas emplean para juzgar su propio comportamiento y el nuestro. Pese al mal uso de la lógica en las relaciones humanas, muchos de nosotros conservamos la creencia infantil que se nos imbuyó y según la cual hay que dar «buenas» razones para justificar nuestros deseos, nuestros objetivos y nuestras acciones, y la afilada navaja intelectual del razonamiento y la lógica, al hundirse en nuestra confusión personal, pondrá al descubierto el curso que se debe seguir. Muchas personas emplearán la lógica para manipularnos e inducirnos a hacer lo que ellas quieren que hagamos. Esta manipulación se basa en nuestra siguiente creencia infantil: «Debemos ajustarnos a la lógica porque nadie puede formularse mejores juicios que ella». Ejemplos de manipulación basada en la lógica pueden verse en nuestras relaciones cotidianas. En la universidad, por ejemplo, algunos consejeros de facultad emplean la lógica para manipular al estudiante e influir en su elección de opciones. Esos consejeros manipulan con la lógica para mantener al estudiante «dentro de los cauces previstos» y evitar que siga cursos «innecesarios» en otro departamento que tal vez le interese. Para ello se le recuerda al estudiante que necesita un título para ejercer una profesión o conseguir un buen empleo. El consejero señala entonces al estudiante, con toda lógica, que un cursillo superfluo sobre sarcófagos pornoglíficos egipcios (inscripciones en la superficie de los ataúdes de las momias), por ejemplo, no ayudará al estudiante a hacerse con el codiciado título o con el esperado empleo. Pero nunca se le señala al estudiante que la rápida obtención de un título con el máximo de cursos del departamento de su consejero beneficia a este departamento por cuanto se le aumenta la subvención y se aumenta asimismo el número de cátedras. Si el estudiante permite que el consejero formule «lógicamente» sus juicios por él es probable que acabe formando en la fila de las mansas ovejas que contribuyen al florecimiento de su facultad. En cambio, si decide asertivamente qué le interesa más, si seguir un cursillo extra que le atrae o licenciarse tal vez un semestre o un trimestre antes, es más probable que reaccione ante la manipulación lógica de su consejero diciendo: «Es verdad, tal vez así pasaré más tiempo en la universidad, pero a pesar de todo prefiero seguir algunos cursillos que me interesan».
En nuestra experiencia cotidiana podemos observar otros muchos ejemplos de manipulación mediante la lógica. Los cónyuges suelen señalarse, el uno al otro, que no deben hacer tal o cual cosa, porque «nos cansaremos», o «mañana tenemos que madrugar» o «la prima Mildred llegará mañana por la noche», o cien otras posibles consecuencias negativas que pueden resultar de hacer lo que deseamos hacer. Esta manipulación se ejecuta de manera altruista, lógica y amable, sin que el manipulador se desenmascare y confíese qué desea hacer en lugar de lo que proponía el otro. Esta manipulación lógica hace imposible toda negociación de deseos en conflicto entre marido y mujer, y hace que el cónyuge manipulado se sienta ignorante y aun culpable por el solo hecho de sugerir siquiera un comportamiento tan ilógico.
Una de las primeras cosas que aprendí en la escuela superior fue que, para sobrevivir, era necesario mantener en buen estado de funcionamiento para los profesores el equipo electrónico de los laboratorios. La segunda cosa que aprendí fue, por consiguiente, que después de haber perdido el tiempo siguiendo paso a paso el proceso lógico que se exponía en el manual de mantenimiento para averiguar dónde estaba la avería, debías acabar por poner el trasto patas arriba, sacudirlo y tocar al azar todos los cables para que el aparato volviera a funcionar. Ajustarse a la lógica no significa necesariamente que resolveremos nuestro problema. Ajustarse a la lógica significa que nos limitaremos a trabajar con aquello que comprendemos perfectamente, cuando, en realidad, la solución de nuestro problema se encuentra muchas veces más allá de esos límites. Aveces no hay más remedio que conjeturar, por más burdo y hasta poco elegante que resulta hacerlo.
Derecho asertivo IX
Tenemos derecho a decir: «No lo entiendo».
Sócrates dijo que la verdadera sabiduría desciende sobre nosotros cuando nos damos cuenta de cuán poco sabemos de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Su observación describe perfectamente uno de los aspectos del ser humano. Nadie es tan listo y rápido de inteligencia como para poder comprender del todo la mayor parte de las cosas que nos rodean. Y sin embargo, sobrevivimos, al parecer, pese a esos límites impuestos a nuestra capacidad por la condición humana. Aprendemos lo que aprendemos gracias a la experiencia, y la experiencia con otras personas nos enseña a la mayoría de nosotros que no siempre comprendemos lo que otra persona piensa o quiere. Pocos de nosotros somos capaces de leer en la mente ajena, y ninguno, en absoluto, es capaz de leer perfectamente en ella; y sin embargo muchas personas tratan de manipularnos para conducirnos a hacer lo que ellas desean, mediante alusiones, indirectas o sugerencias, o
actuando sutilmente como si esperaran que hiciéramos algo por ellas. La creencia infantil que se nos ha imbuido y que posibilita esta clase de manipulación podría formularse así: Debemos anticiparnos y mostrarnos sensibles a las necesidades ajenas si queremos vivir todos unidos y sin discordias. Se espera de nosotros que comprendamos cuáles son esas necesidades sin plantear problemas, obligando a los demás a que nos formulen explícitamente sus necesidades. Si no sabemos comprender sin necesidad de que se nos repita constantemente qué desean los demás, no somos capaces de vivir en armonía con los demás y somos irresponsables o ignorantes. En nuestras relaciones con personas a las que vemos todos los días podemos observar ejemplos de manipulación basada en esta creencia infantil. Miembros de nuestra familia, colegas de trabajo, compañeros de habitación, etc., que alimentan esta creencia pueden tratar de manipularnos e inducirnos a modificar nuestro comportamiento con ellos mediante miradas y silencios con los que expresen sus sentimientos heridos o de irritación. Tales intentos manipulativos suelen seguir a un conflicto entre nosotros y la parte «ofendida», en el que hemos hecho algo que no ha gustado a la otra persona. En lugar de afirmarse verbalmente, de manera asertiva, en un intento de conseguir al menos una parte de lo que desean mediante un compromiso, tales personas formulan por nosotros un juicio según el cual: 1) hemos obrado «mal», 2) «deberíamos» comprender intuitivamente que están disgustadas con nosotras, 3) «deberíamos» comprender automáticamente qué clase de conducta les disgusta, y 4) «deberíamos» cambiar de conducta para no herirlas ni irritarlas. Si dejamos que la otra persona juzgue por nosotros que «debemos» comprender automáticamente qué es lo que le disgusta, probablemente modificaremos nuestro comportamiento a su gusto y haremos además otras cosas para aliviar su sentimiento de disgusto o de irritación contra nosotros. Si aceptamos esta clase de manipulación, no es solo por vernos imposibilitados de hacer lo que deseamos hacer, sino haciendo además alguna otra cosa para redimirnos del «error» que entraña el solo hecho de haberlo deseado.
También podemos observar la manipulación basada en la creencia infantil de que debemos comprender por parte de los demás ciertas relaciones comerciales. Por ejemplo, cuando acudimos a la consulta de un médico particular en busca de tratamiento médico, el tiempo que se emplea en rellenar los impresos que el doctor exige antes de vemos, acerca de nuestros ingresos, la seguridad de nuestro empleo, la cobertura de nuestros seguros, etc., puede ser más largo que la duración de la visita médica propiamente dicha.
A veces tengo la impresión de que el médico cree que voy a pedirle un préstamo en lugar de un tratamiento médico. Creo que es errónea, pero más de una vez he pensado que la conducta del personal médico implica que el tratamiento es gratuito y que les debo algo más que dinero.
Recientemente, cuando acudí en busca de tratamiento osteopático, la gota que hizo rebosar mi vaso fue el hecho de que se me pidiera mi número de la seguridad social. Al leer ese apartado, puse punto final y dejé de rellenar la ficha. Menos mal que se trataba de la última pregunta, porque de lo contrario el osteópata no habría llegado a saber a quién estaba tratando. Al repasar el impreso de información extramédica que yo había rellenado —no del todo—, la enfermera me hizo observar que se necesitaba mi número de seguridad social antes de que pudiera visitarme el osteópata. Cuando le repliqué que no comprendía para qué se necesitaba mi número de seguridad social para tratar mi codo lesionado, la enfermera repitió que era indispensable. La mirada de superioridad que me dirigió sugería además que yo «debía» saber por qué se pide el número de la seguridad social. Incapaz todavía de leer en la mente ajena pese a mi excelente formación psicológica, repetí que no entendía qué relación guardaba con mi codo mi número de seguridad social. Modificando su actitud, la enfermera me explicó que muchos clientes pedían la baja de su trabajo, etc. El personal de la consulta pedía regularmente el número de seguridad social para facilitar luego los trámites al establecer contacto con los organismos del seguro. Pero aquel cliente en perspectiva (a aquellas alturas muy asertivo ya) que era yo, decidió que no había ninguna necesidad de dar su número de seguridad social a una gente a la que pagaba de su bolsillo para que le atendieran. Recibí un tratamiento excelente de un tipo estupendo, pese a que la última casilla de mi ficha biográfica había permanecido en blanco. Una pequeña victoria sobre uno de mis enemigos predilectos: las mentalidades IBM. Aun así, no comprendo por qué valía la pena molestarse tanto, en aquella ocasión, para negarse a dar el número de seguridad social que pedía aquella gente. Cuando se es como yo, incapaz de leer claramente ni siquiera en su propia mente, ¿cómo se puede esperar leer en la de los demás?
Derecho asertivo X
Tenemos derecho a decir: «No me importa».
El lector habrá observado que los diferentes derechos asertivos que vamos exponiendo coinciden en algunos puntos entre sí, cosa lógica si se recuerda que no son más que derivaciones concretas de nuestro derecho primordial a ser nuestros propios jueces. También coinciden en muchos puntos las creencias más comunes subyacentes a las manipulaciones de nuestra conducta por otras personas, puesto que no son más que diferentes maneras de decir una sola y misma cosa: que no somos nuestros propios jueces decisivos. Un factor común a todas las creencias y mecanismos no asertivos que los demás utilizan para manipular nuestro comportamiento es el presupuesto de que, como seres humanos, aunque no seamos perfectos, «debemos» esforzarnos por alcanzar la perfección, y de que si, Dios no lo quiera, no podemos mejorarnos a nosotros mismos, «debemos» al menos desear mejorar nuestra manera humana e impía de hacer las cosas. Si nos ajustamos a esta manera de vemos, quedamos al albur de los millares de modos mediante los cuales los demás pueden manipular nuestro comportamiento, y que no tienen más límite que la capacidad de imaginación de los demás. Si tuviéramos que expresar con palabras esta creencia, diríamos, poco más o menos: A causa de nuestra condición humana, somos ruines y tenemos muchos defectos. Debemos tratar de compensar esta condición humana esforzándonos por mejorar hasta alcanzar la perfección en todo. Siendo como somos humanos, probablemente no alcanzaremos esta meta, pero de todos modos debemos aspirar a perfeccionarnos. Si alguien nos señala cómo podemos mejorar, tenemos el deber de seguir esa dirección. Si no lo hacemos, somos unos seres corrompidos, perezosos, degenerados e indignos del respeto de los demás y del propio. Esta creencia, en mi opinión, es un verdadero engañabobos. Si nos proponemos alcanzar la perfección en algo (¡aun en ser asertivos!) acabaremos frustrados y decepcionados. Sin embargo, tenemos el derecho asertivo a decir que no nos importa, que no nos interesa ser perfectos según la definición de nadie, incluida la propia, puesto que la perfección de un hombre determinado es probable que sea la perversión de otro.
En muchas de nuestras relaciones podemos observar ejemplos de manipulación basada en la creencia de que «debemos» aspirar a nuestro perfeccionamiento. Si nuestro matrimonio es como muchos otros, nuestra esposa puede tratar de corregir nuestra conducta descuidada diciéndonos, por ejemplo: «¡Siempre dejas tus cosas de cualquier manera cuando llegas de la calle! ¿Es que ni siquiera deseas mejorar (o hacer mejor las cosas, o aprender qué es lo importante, o volverte civilizado, o ser una persona decente, o dejar de ser un guarro, etc.)?». Si caemos en la trampa manipulativa de que «debemos» desear mejorar nuestro comportamiento (de conformidad con la decisión arbitraria de otra persona acerca de en qué consiste ese mejoramiento), entonces nos vemos obligados a dar las razones por las que dejamos nuestras cosas de cualquier manera: porque llegamos muy tarde por la noche, o estamos demasiado cansados, o, simplemente, olvidamos ordenarlas o no lo hacemos muy a menudo, o cualquier otra excusa infantil. Si, en cambio, formulamos nuestro propio juicio acerca de nuestro deseo de mejorar o no, es probable que reaccionemos de manera más realista ante esa situación, diciendo, por ejemplo: «Comprendo que debería gustarme el orden, pero hay momentos en que tanto me da. Sé que eso te molesta, pero veamos si podemos llegar a alguna forma de compromiso. Si no tratas de meterte conmigo cada vez que hago algo que no te gusta, yo no me meteré contigo cuando no me guste tu modo de comportarte. En cambio, si me fastidias, yo te fastidiaré a ti». Nada de andarse por las ramas. Al pan pan y al vino vino. A eso se le llama comunicación directa.
En el trabajo podemos ver a menudo cómo la gente se indica, unos a otros, la manera de perfeccionar su rendimiento, o lo que habría que hacer para que las cosas fuesen más fáciles o más eficaces, o más bonitas. Un caso a propósito es el de Sid, gerente de una tienda y persona no asertiva por excelencia, que había aprendido por experiencia a exponer de manera atractiva los artículos que vendía. Cuando acudió a mi consulta, estaba completamente deprimido porque varios nuevos miembros del personal trataban de manipularle para que les permitiera exponer el género a su manera en lugar de atender a los clientes como él deseaba que hicieran, para lo cual no cesaban de señalarle cómo se podía mejorar todo lo que hacía. Sid no sabía cómo reaccionar frente a aquella manipulación si no era acabando por dar rienda suelta a su irritación contra sus dependientes, con consecuencias negativas para la marcha de la tienda. Al cabo de varias semanas de terapia asertiva sistemática, Sid fue capaz de enfrentarse serenamente con aquel tipo de interferencia manipulativa sin arrojarlo todo por la borda. Y además se sintió encantado, al menos al principio, al descubrir que no solo no tenía por qué ser perfecto sino que ni siquiera deseaba perfeccionarse.
La manipulación basada en la creencia de que «debemos» aspirar a perfeccionarnos es, en muchas situaciones, la clase de manipulación que puede resultar más sutil y más difícil de contrarrestar. La única manera segura de poner coto a esta manipulación consiste en preguntamos si estamos realmente satisfechos de nuestra conducta o de nosotros mismos, y juzgar después por nuestra cuenta si deseamos o no cambiar.
Muchos de nuestros alumnos, una vez iniciado el proceso de adquirir un carácter más asertivo, nos declaran que a menudo les resulta difícil distinguir entre la manipulación de su comportamiento y lo que ellos realmente desean. A menudo dicen cosas como: «Deseo hacer esto o aquello, pero pienso: “¡No puedo hacer eso!”. Nadie me está manipulando. ¿Estaré manipulándome yo mismo?». En tales casos suelo pedir a mis clientes, para ayudarles a ver claro en sí mismos, que formulen su conflicto interior en una de las tres categorías: «Deseo», «Debo» o «Debería». La categoría Deseo es directa, es decir, deseo comer bistec para el almuerzo tres veces por semana, deseo ir al cine en lugar de ver la televisión, o deseo pasar el resto de mi existencia viviendo en una playa de Tahiti. De estos deseos se siguen como consecuencia ciertos Debo. Los Debo son compromisos a los que llegamos con nosotros mismos y con los demás. Si quiero o deseo comer bistec tres veces por semana, debo conseguir el dinero necesario para poder comer bistec tres veces por semana. Para conseguir este dinero (si no quiero ir a la cárcel) debo trabajar en un empleo que me proporcione los medios suficientes para poder permitirme el lujo de comer bistec tres veces por semana (o cualquier otro compromiso que resulte eficaz para el caso). Si quiero o deseo ir al cine esta noche, debo renunciar a mi programa favorito de la televisión. Si deseo pasar el resto de mi vida haraganeando en una playa de Tahiti, deberé renunciar a un sinfín de lujos y comodidades de la vida civilizada. Todas estas determinaciones de nuestra manera de obrar, impuestas por nuestros deseos de ciertas cosas, son sumamente sencillas. Decidimos simplemente si nuestros Deseo merecen la pena en cuanto a los correspondientes Debo. Muchas personas, sin embargo, confunden el Debo con el Debería y enturbian así el agua clara de sus pensamientos. El Debería puede incluirse en la categoría de las estructuras manipulativas empleadas para obligarnos a hacer algo que otra persona quiere que hagamos, o de las estructuras arbitrarias que nos hemos impuesto nosotros mismos para resolver nuestra propia inseguridad acerca de lo que «podemos» o «no podemos» hacer. Así, por ejemplo, debo trabajar porque todo el mundo debe ser productivo, y no solo porque quiero comer carne tres veces por semana; debo salir esta noche porque no debo quedarme siempre a ver la televisión; no debo desear ir a Tahiti porque no se debe ser un vagabundo de playa. Cada vez que oigamos a alguien —o a nosotros mismos— emplear cualquiera de esas expresiones (se debe, no se debe), extendamos nuestras antenas antimanipulativas lo más que podamos y prestemos atención. Muy probablemente captaremos un mensaje, a continuación, que dice: «No eres tu propio juez».
|
|