|
|||||||||||||||||||||||||
|
El discurso de la servidumbre voluntaria por Étienne de La Boétie
No hay cosa tan perniciosa como el mando de muchos. Esto decía Ulises hablando en público, según afirma Homero [La Iliada, canto II]. Si se hubiera limitado a decir: No hay cosa tan perniciosa como el mando de muchos, estaría muy bien dicho; pero en lugar de añadir, razonablemente, que la dominación de muchos no puede ser buena, porque el poder de uno solo, al adquirir el título de amo, es duro e irracional, viene a añadir exactamente lo contrario: Quizás habría que excusar a Ulises; ya que probablemente era necesario para él utilizar este lenguaje a fin de apaciguar la revuelta del ejército, adecuando, creo, su propósito a la coyuntura, más que a la verdad. Mas, hablando con propiedad, es una inmensa desgracia estar sujeto a un amo del que jamás se puede asegurar que será bueno, porque dado su poder siempre estará en su mano ser malo cuando desee; y de tener varios amos, la desgracia será tanto mayor cuantos más tenga. Si no quiero en estos momentos debatir la cuestión tan discutida de si las otras formas de república son mejores que la monarquía, sí quisiera saber, antes de cuestionar qué rango se debe otorgar a la monarquía entre las repúblicas, si aquella debe tener alguno; porque es molesto creer que haya algo público en ese gobierno en el que todo es de uno, pero esta cuestión la reservo para otra ocasión y bien vale un estudio aparte, el cual provocaría, por sí mismo, todo tipo de polémicas políticas. Ahora sólo quisiera entender cómo es posible que tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soporten en alguna ocasión a un tirano solo, cuyo poder surge del que ellos le quieran dar; que sólo puede hacerles daño mientras quieran soportarlo; que no podría hacerles mal alguno, si no eligieran sufrirle antes que contradecirle. Es realmente importante y no obstante tan corriente que no merece la pena afligirnos por ello y mucho menos sorprendernos, al ver un millón de hombres servir miserablemente con el cuello bajo el yugo sin estar obligados por una fuerza mayor, sino únicamente (al parecer) encantados y fascinados por el solo nombre de uno, del cual no deberían temer su poder, puesto que está solo, ni ensalzar sus cualidades, ya que hacia ellos se muestra inhumano y cruel. La debilidad entre nosotros los hombres es de tal naturaleza, que se hace necesario a menudo que obedezcamos por la fuerza; es preciso contemporizar, porque no podemos ser siempre los más fuertes. Por lo tanto, si una nación se ve obligada por la fuerza de la guerra a servir a uno, como la ciudad de Atenas bajo los treinta tiranos, no es necesario sorprenderse de su servidumbre, sino lamentarse por el accidente, o bien ni sorprenderse ni lamentarse, sino soportar el mal con paciencia, y esperar mejor suerte en el futuro. Nuestra naturaleza es tal que los cotidianos deberes de la amistad ocupan una gran parte del discurrir de nuestra vida; es razonable amar la virtud, estimar las buenas acciones, reconocer el bien de quien de quien se ha recibido, y en ocasiones olvidarnos de nuestra comodidad para aumentar el honor y las ventajas de quien se ama y lo merece. Así pues, si los habitantes de un país encontraran Mas, oh buen dios, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué desgracia es ésta? Qué vicio, o más bien, que desgraciado vicio, ver a un número infinito de personas, no obedecer, sino servir; no ser gobernados, sino tiranizados, careciendo de bienes, de padres, mujeres e hijos y ni siquiera teniendo vida propia, sufriendo los saqueos, las exacciones, las crueldades, no de un ejército, ni de un campamento de bárbaros, contra el cual sería necesario derramar la propia sangre y dar la vida, sino de uno solo; no de un Hércules ni de un Sansón, sino de un solo hombrecito (1) y con mucha frecuencia el más cobarde y apocado de la nación; no acostumbrado al polvo de las batallas, sino solamente y con gran esfuerzo a la arena de los torneos, sin poder por fuerza mandar a los hombres, y completamente incapaz de servir vilmente al más débil de estos; ¿llamaremos a esto cobardía? ¿Diríamos que los que sirven son cobardes y pusilánimes? Si dos, tres o cuatro no se defienden de uno, resulta extraño, pero, sin embargo, es posible; podríamos decir entonces a justo título, que es por falta de coraje. Pero si cien o mil, soportan a uno solo, ¿no diríamos que no quieren, ni que no se atreven a enfrentarse a él, y que no se trata de cobardía, sino más bien, de desprecio o desdén? Si vemos no cien, ni mil hombres, sino cien países, mil ciudades, un millón de hombres no atacar a uno solo, del cual el mejor tratado de todos ellos sólo recibe ese mal de ser siervo y esclavo, ¿cómo podríamos denominar eso? ¿Es cobardía? Ahora bien, en todos los vicios existe naturalmente un límite, más allá del cual no se puede pasar, dos pueden tener miedo de uno, incluso puede que hasta diez lo tengan; pero mil o un millón, o mil ciudades si no se defienden de uno, eso no es cobardía, no llega tan lejos; del mismo modo que la valentía tampoco alcanza a que uno solo escale una fortaleza, ataque a un ejército o conquiste un reino. Por tanto, ¿qué monstruoso vicio es éste, que ni siquiera merece el título de cobardía, que no encuentra un nombre suficientemente vil, que la naturaleza niega haber producido, y la lengua se niega a nombrar? Colóquense a un lado cincuenta mil hombres armados, en el opuesto otro tanto; pongámosles en orden de batalla y que se enfrenten, los unos libres, luchando por seguir siéndolo, los otros por arrebatarles su libertad: ¿de qué lado pensaremos que se inclinará la victoria? ¿Quiénes creeremos que irán con más gallardía al combate, aquellos que esperan como premio a sus sufrimientos el mantenimiento de su libertad, o aquellos que no pueden esperar otra recompensa de los golpes que dan o que reciben más que la servidumbre del contrario? Los unos tienen siempre ante sí la felicidad de la vida pasada, la espera de una felicidad semejante en el futuro; no piensan tanto en lo poco que tienen que soportar durante el tiempo que dura una batalla, como en lo que tendrían que soportar para siempre, ellos, sus hijos y toda su descendencia; los otros no tienen para enardecerse más que un poco de codicia, la cual se desvanece repentinamente ante el peligro, y que no puede ser tan ardiente que no deba, al parecer, extinguirse a la menor gota de sangre que brote de sus heridas. En las batallas tan famosas de Milcíades, Leónidas o Temístocles, desarrolladas hace dos mil años, y que aún hoy se conservan tan frescas en la memoria de los libros y de los hombres como si se hubieran desarrollado ayer, que tuvieron lugar en Grecia por el bien de los griegos y para ejemplo de todo el mundo: ¿qué pensaríamos que dio a este pequeño número de gente, como eran los griegos, no el poder, sino el coraje de oponerse a la potencia de tantos navíos que cubrían el mar, para derrotar a tantas naciones tan numerosas que el escuadrón de los griegos, en caso de necesidad, no hubiera bastado para dotar de capitanes a los ejércitos enemigos? ¿No llegaríamos a la conclusión de que aquellos días de gloria no se debieron tanto a la batalla de los griegos contra los persas, como a la victoria de la libertad sobre la dominación, de la independencia sobre la codicia? Es algo extraño oír hablar de la valentía que la libertad infunde en el corazón de los que la defienden; pero lo que se hace en todos los países, por todos los hombres, cotidianamente, que un hombre reprima a cien mil, y les prive de su libertad, nadie lo creería si sólo lo hubiera oído decir, pero no lo hubiera visto, y si únicamente se llevara a cabo en países extraños y en tierras lejanas, ¿quién no pensaría que esto es ficción e invención antes que verdadero? Aunque no hay ninguna necesidad de combatir a este solo tirano, ni tampoco derrotarlo, bastaría con que el país no consintiera en su servidumbre; no es necesario quitarle nada, sino no darle; no es preciso que el país se tome la molestia de hacer nada por sí mismo, con tal de que no haga nada contra sí. Son los propios pueblos los que se dejan, o más bien, se hacen reprimir, pues al dejar de servir se verían libres; es el pueblo el que se somete, quien se degüella, el que pudiendo elegir entre ser siervo o libre, rechaza su libertad y se unce al yugo; quien acepta su mal, o más bien, lo persigue. Si le costase algo recobrar su libertad, no le presionaría en absoluto. ¿Qué hay más caro al hombre que recuperar su derecho natural y, por así decir, de bestia volver a ser hombre? Pero ni siquiera espero de él tal osadía; le permito que desee no se sabe qué seguridad al vivir miserablemente, en lugar de una dudosa esperanza de vivir a su gusto. ¿Cómo? Si para tener libertad no hace falta más que desearla, si no hay necesidad más que de un simple deseo, ¿se hallará nación en el mundo que la encuentre todavía demasiado costosa pudiéndola ganar con sólo desearla o que lamente que su voluntad le incite a reconquistar el bien que debería conseguir al precio de su sangre, ya que una vez perdido, la gente de honor siente horror de su existencia y hace que la muerte sea un alivio? De igual forma que el fuego de una pequeña chispa se hace grande y no cesa de crecer, y cuanto más leña encuentra a su paso más acrecienta su fuerza, pero que sin necesidad de agua para apagarlo, basta con no añadir más combustible para que de este modo al no tener nada que consumir, se apague por sí mismo, del mismo modo los tiranos cuanto más saquean, más exigen y cuanto más asolan y destruyen, más se les da y se les sirve; robusteciéndose aún más y haciéndose siempre más fuertes para aniquilarlo y destruirlo todo. Sin embargo, si no les diéramos nada, ni les obedeciéramos, sin combatirles ni atacarles, les dejaríamos desnudos y derrotados y ya no serían nada, así como el árbol, cuyas raíces ya no reciben savia, pasa a ser muy pronto un tronco seco y muerto. A fin de conseguir el bien que desean, los audaces no temen en absoluto el peligro, ni los prudentes escatiman ningún esfuerzo; sólo los cobardes y los torpes no saben soportar el mal, ni recobrar el bien, limitándose a desearlo; la virtud de pretenderlo les es arrebatada por su propia cobardía, no quedándoles más que el natural anhelo de poseerlo. Ese deseo y esa voluntad, es común a sabios y a chismosos, a valientes y a cobardes, para anhelar todo aquello cuya posesión les hará sentirse felices y satisfechos. Hay una sola cosa que los hombres, no se sabe por qué, no tienen siquiera la fuerza de desear. Se trata de la libertad, que es siempre un bien tan grande y placentero, que el perderlo es causa de todos los males; sin ella, todos los demás bienes pierden su gusto y su sabor, corrompidos por la servidumbre. Únicamente la libertad es menospreciada por los hombres, por la sola razón, al parecer, de que si la deseasen la tendrían, como si rehusasen conquistar tan precioso bien porque es demasiado fácil. ¡Pobres y miserables pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro propio mal y ciegas a vuestro bien! Dejáis que os arrebaten, ante vosotros, la mejor y más clara de vuestras rentas, que saqueen vuestros campos, que invadan vuestras casas y que las despojen de los viejos muebles de vuestros antepasados; vivís de tal modo que ya no podéis sentiros orgullosos de que lo vuestro os pertenece, da la impresión de que en adelante os sentirías muy felices de tener en arriendo vuestros bienes, vuestras familias y vuestras despreciables vidas. Y todo este desastre, toda esta desgracia y ruina no proviene de vuestros enemigos, sino de un solo enemigo, aquél a quien vosotros habéis elevado a la grandeza, por el cual acudís valientemente a la guerra, y por la gloria del cual no dudáis en poner en peligro vuestras vidas. Sin embargo, el que tanto os domina no tiene más que dos ojos, dos manos y un cuerpo, todo lo que tiene hasta el último de los hombres que habitan el infinito número de nuestras ciudades, además de las ventajas que le proporcionáis para destruiros. ¿De dónde hubiera sacado tantos ojos para espiaros si no se los hubierais dado vosotros? ¿De qué modo tendría tantas manos si no os las cogiera a vosotros? Los pies con los que recorre vuestras ciudades, ¿acaso no son también los vuestros? ¿Cómo llegaría a tener algún poder sobre vosotros si no fuera por vosotros mismos? ¿Cómo osaría atacaros si no contara con vuestro acuerdo? ¿Qué podría haceros si no encubrierais al ladrón que os roba, ni fuerais cómplices del asesino que os extermina o traidores a vosotros mismos? Sembráis vuestros campos a fin de que él los arrase, amuebláis y adornáis vuestras casas para abastecer sus saqueos, alimentáis a vuestras hijas para que él tenga con quien saciar su lujuria, cuidáis de vuestros hijos para que en el mejor de los casos los lleve a sus guerras, los conduzca al matadero o bien los convierta en ministros de su codicia o en ejecutores de sus venganzas; os matáis de fatiga para que él pueda regodearse en sus riquezas y revolcarse en sus sucios y viles placeres. Os debilitáis para que él sea más fuerte y duro a fin de manteneros a raya más fácilmente, y de tanta indignidad, que hasta los animales se avergonzarían de sufrirla de ser capaces de sentirla, podríais liberaros sin siquiera intentar hacerlo, simplemente queriendo hacerlo. Decidíos, pues, a dejar de servir, y seréis hombres libres; no quiero que lo pulvericéis o le hagáis tambalear, sino simplemente que dejéis de sostenerlo y lo veréis, cual un gran coloso privado de la base que lo sostiene, desplomarse y romperse por su propio peso. Pero los médicos aconsejan encarecidamente no poner la mano en heridas incurables y quizás no actúe con prudencia al intentar aconsejar a los que han perdido desde hace mucho tiempo todo conocimiento y ya no sienten su mal, lo cual nos indica que su enfermedad es mortal. Investiguemos, pues, cómo pudo la voluntad de servir arraigarse hasta tal punto, que el amor por la libertad haya dejado de ser un hecho natural. Ante todo, creo que no cabe duda, que si viviéramos en posesión de los derechos que la naturaleza nos ha dado y según las enseñanzas que nos proporciona, obedeceríamos naturalmente a nuestros padres y estaríamos sujetos a nuestra razón, pero no seriamos siervos de nadie. De la obediencia que cada uno de nosotros rinde a sus padres, sin más advertencia que su propia inclinación natural, todos los hombres lo atestiguan. Saber si la razón nace con nosotros o no, cuestión debatida a fondo por los académicos, y tratada por todas las escuelas filosóficas, en este momento creo no equivocarme al decir que existe en nuestra alma una natural semilla de razón, la cual cultivada por el buen consejo y la costumbre florece como virtud y que, por el contario, ahogada por los vicios, que con demasiada frecuencia nos agobian, muere ahogada por ellos. No obstante, en lo que todo el mundo coincide y a lo que nadie puede dar la espalda, es que la naturaleza, ministro de dios y gobernadora de los hombres nos ha hecho a todos por igual, al parecer con el mismo molde, a fin de que nos reconociéramos como compañeros, o más bien, como hermanos. Y si haciendo el reparto de sus obsequios, prodigó alguna ventaja corporal o espiritual a unos en detrimento de otros, jamás pudo querer ponernos en este mundo como en un campo cerrado y no ha enviado aquí a los más fuertes ni a los más astutos como bandidos armados en un bosque para disponer a su capricho de los más débiles, más bien habría que considerar que con estas diferencias entre unos y otros, quiso dar lugar al afecto fraternal, concediendo a unos la facultad de prestar ayuda y a otros la necesidad de recibirla. Por tanto, ya que esa buena madre nos ha dado a todos toda la tierra por morada, nos ha ofrecido un mismo alojamiento y nos ha configurado siguiendo un mismo patrón, con el fin de que cada uno pueda mirar al otro y casi reconocerse en él; si nos ha dado a todos el gran presente de la voz y la palabra para que nos relacionemos y confraternicemos y, mediante la comunicación y el intercambio de nuestros pensamientos, una comunión de nuestras voluntades; si ha procurado por todos los medios conformar y estrechar el lazo de nuestra alianza en sociedad y si ha manifestado en todas las cosas el deseo de que estuviéramos, no sólo unidos, sino también que, juntos, no formáramos, por decirlo así, más que un solo ser, no cabe dudas de que somos todos naturalmente libres, puesto que somos todos compañeros, y no podría caber en la mente de nadie que, al hacernos a todos iguales, la naturaleza haya querido que algunos fueran esclavos. Pero es inútil debatir si la libertad es natural, dado que a nadie se le puede esclavizar sin ultrajarle, y que nada hay tan contrario al mundo o a la naturaleza, siempre razonable, como la injuria. Resulta, pues, que la libertad es natural y que, en mi opinión, no sólo nacemos en posesión de nuestra libertad, sino también con la inclinación a defenderla. Ahora bien, si todavía abrigamos alguna duda y estamos tan envilecidos que somos incapaces de reconocer nuestro bien y al propio tiempo nuestras naturales inclinaciones, tendré que rendiros los honores que merecéis y elevar, por así decir, a ese animal en estado salvaje, para que os enseñe vuestra naturaleza y condición. Los animales, esa obra de Dios, si los hombres no se hicieran los sordos, les gritarían viva la libertad. Algunos de estos animales mueren tan pronto son apresados, al igual que el pez pierde la vida en cuanto es sacado del agua y los hay que se dejan morir en cuanto sienten la oscuridad de su cautiverio y se niegan a sobrevivir a la pérdida de su libertad natural. Si entre los animales hubiera algún tipo de preferencia, harían de su libertad su título de nobleza. Otros, desde los más grandes a los más pequeños, en cuanto se les apresa, oponen tal resistencia con pezuñas, cuernos, picos y patas, que, con ello, manifiestan el valor que conceden al bien que les es arrebatado; y una vez en cautividad, dan tantas muestras del sentimiento de su desgracia, que resulta agradable ver cuánto más prefieren languidecer que vivir y que continúan sobreviviendo más por lamentarse del bien perdido, que por regodearse en su servidumbre. ¿Y qué nos quiere decir el elefante, que después de defenderse hasta la extenuación y ya sin escapatoria, próximo a ser apresado, aprieta sus mandíbulas y rompe sus colmillos contra los árboles, sino que llevado por el gran deseo de continuar siendo libre, tal como es, concibe la idea de comerciar con los cazadores, comprobando si a costa de sus colmillos podrá ser libre y si con su marfil dado en intercambio, pagará el rescate por su libertad? Desde su nacimiento, cebamos al caballo para acostumbrarle a servir y por más que le prodiguemos cuidados, en el momento de domarlos muerde el freno o dan coces cuando les clavamos las espuelas, indicando con ello, en mi opinión, que si obedece no es por gusto, sino obligado por la fuerza. ¿Hace falta añadir algo más? Incluso los bueyes gimen bajo el yugo. Y los pájaros en su jaula se lamentan. Estos versos componía yo antaño y no temo al escribirte, oh Longa, insertarlos aquí, los cuales nunca te leí, ya que por tu gesto de satisfacción, haces que me sienta orgulloso. Así pues, ya que todo aquél que tiene sentimientos y es consciente de ello, siente el mal de la sumisión, y corre tras la libertad; dado que los animales, incluso aquellos que fueron criados para servir al hombre, sólo sirven poniendo de manifiesto su protesta, ¿qué desventura es ésta, que tanto ha podido desnaturalizar al hombre, único ser nacido verdaderamente para vivir en libertad, hasta el punto de hacerle perder el recuerdo de su estado original y el deseo de volver a él? Hay tres clases de tiranos, unos poseen el reino por elección popular, otros por la fuerza de las armas y los demás por derecho de sucesión. Los que lo han adquirido por derecho de guerra se comportan, todo el mundo lo sabe (y tal como se dice), como en país conquistado. Los que nacen reyes no son, por regla general, mucho mejores, antes bien, nacidos y educados en el seno de la tiranía, maman con la leche la naturaleza misma del tirano y consideran a los pueblos que les están sometidos como a siervos hereditarios, y, según sus preferencias a las que se sienten más proclives, avaros o pródigos, tal como son, así utilizan el reino como de su herencia. Aquél a quien ha sido el pueblo el que ha elevado al poder, debería ser, en mi opinión, más soportable y creo que lo sería, a no ser porque desde que se ve por encima de todos, orgulloso de aquello que llaman grandeza, toma la decisión de no abandonarlo. Y, por lo común, estos piensan en transmitir a sus hijos el poder que el pueblo les ha proporcionado y desde el momento en que toman esta decisión, es sorprendente observar cómo superan en vicios y crueldades a los demás tiranos. Y para asegurar la nueva tiranía no disponen de mejor recurso que extender tanto la servidumbre y apartar tanto a sus súbditos de la libertad, que aunque su recuerdo esté aún fresco en la memoria, acaban por olvidarla. Por tanto, a decir verdad, veo claramente que hay entre ellos alguna diferencia, pero no veo en absoluto elección posible, pues, si bien llegan al trono por medios distintos, su manera de reinar es siempre muy parecida. Los que han sido elegidos por el pueblo tratan a éste como si fueran toros que hubiera que domar; los conquistadores disponen de ellos como si fueran su botín de guerra y los sucesores piensan en ellos como si se tratara naturalmente de sus esclavos. A propósito, si por ventura nacieran hoy seres nuevos que no estuvieran acostumbrados a la sumisión, ni hartos de la libertad, y que no supieran siquiera qué es ni la una ni la otra, ni las hubieran oído nombrar, si se les diera a elegir entre ser siervos o vivir en libertad según leyes con las que estuviesen de acuerdo, no cabe ninguna duda que preferirían obedecer solamente a la razón que servir a un hombre, a no ser que fueran como esos israelitas que, sin coacción ni necesidad alguna, se proporcionaron un tirano. Ese pueblo del que jamás leo su historia sin sentir un gran desprecio y casi convertirme en inhumano por alegrarme de tantos males que ello les acarreó. Desde luego, todos los hombres, mientras les queda algo de humanidad, si se dejan someter, es necesario que lo hagan por una de estas dos causas: o forzados o engañados, forzados por las armas extranjeras, como Esparta o Atenas por las fuerzas de Alejandro, o por facciones, como en época anterior la señoría de Atenas cayó en manos de Pisístrato. Por engaño pierden a menudo la libertad, y en este caso no son con tanta frecuencia seducidos por el prójimo, como engañados por sí mismos. Así ocurrió con el pueblo de Siracusa, capital de Sicilia (me dicen que hoy se llama Sarragousse), que presionado por las guerras, sin pensar en otra cosa que en el peligro inmediato, elevó a Dionisio como primer tirano, y puso a su cargo la conducción del ejército, y no se precavió contra él antes de haberle engrandecido tanto, y así, este pájaro, al regresar victorioso, como si no hubiera vencido al enemigo sino a sus propios conciudadanos, se hizo de capitán rey, y de rey tirano. Resulta increíble que el pueblo, desde el momento en que es sometido, caiga tan repentinamente en tal y tan profundo olvido de la libertad que no es posible que se despierte para recobrarla, sirviendo tan francamente y de tan buen grado que al verle se diría, no que ha perdido su libertad, sino que ha ganado su servidumbre. Es verdad que, al principio, se sirve porque se está constreñido por la fuerza; pero los que vienen después sirven gustosamente y realizan voluntariamente lo que sus antecesores habían hecho por obligación. Ello es así porque los hombres que nacen bajo el yugo y son después criados y educados en la servidumbre, sin mirar más allá se contentan con vivir como han nacido, y no pensando en tener otro bien ni poseer otro derecho que aquel con el que se han encontrado, toman por natural el estado en el que nacieron. Y sin embargo no hay heredero tan pródigo o despreocupado que no repase los registros de su padre para comprobar si disfruta de todos los derechos de sucesión o si no se le ha usurpado algo a él o a su antecesor. Pero, desde luego, la costumbre, que tiene tanto poder sobre nosotros, lo ejerce sobre todo para enseñarnos a servir, y tal como cuentan de Mitrídates, quien se habituó a ingerir veneno, es la costumbre la que consigue hacernos tragar sin repugnancia el amargo veneno de la servidumbre. No puede negarse que la naturaleza es la que en buena parte nos encamina hacia donde quiere y nos hace mejores o peores; pero es necesario confesar que la naturaleza tiene menos poder sobre nosotros que la costumbre, porque lo natural, por bueno que sea, se pierde si no es cuidado, y la educación nos hace siempre a su imagen, sea esta la que sea, a pesar de la naturaleza. Las semillas del bien, que la naturaleza deposita en nosotros, son tan pequeñas y delicadas que no pueden soportar el menor choque con una educación antagónica; tampoco se conservan tan cómodamente como degeneran, se funden y se convierten en nada, más o menos como los árboles frutales que, al tener todos su particularidad, conservan su especie mientras se les deja crecer, pero que la pierden en seguida para dar otros frutos muy distintos a los suyos en cuanto son injertados. Las hierbas tienen cada una su propiedad, su naturaleza y su singularidad, sin embargo, el hielo, el tiempo, la tierra, o la mano del jardinero, deterioran o mejoran su calidad; la planta que vimos en un lugar puede ser irreconocible en otro. Quien viera a los venecianos, un puñado de hombres que viven tan libremente que el peor de ellos no querría ser el rey de todos, nacidos y educados de tal manera que no conocen otra ambición que la de observar quién se ocupará con mayor cuidado de mantener la libertad; así enseñados y habituados desde la cuna de tal manera que no aceptarían toda la felicidad de la tierra a cambio de perder la más mínima parte de su libertad; quien haya visto, digo, a esos personajes y fuera después a las tierras del que llamamos gran señor, al encontrar allí a gentes que sólo nacieron para servirle y que, a fin de mantener su poder, le han dedicado toda su vida, ¿pensaría acaso que unos y otros son de la misma naturaleza, o más bien creería que, saliendo de una ciudad de los hombres, ha entrado en un parque de animales? Según cuentan, Licurgo, el legislador de Esparta, había criado dos perros que eran hermanos, ambos amamantados con la misma leche, pero uno criado en la cocina y el otro acostumbrado en los campos al sonido de la trompa y el cuerno de caza, queriendo mostrar al pueblo lacedemonio que los hombres son tal como la educación los hace, puso a los dos perros en pleno mercado, y entre ambos colocó una sopa y una liebre; uno corrió al plato, y el otro a la liebre y no obstante, declaró, son hermanos. Así pues, con sus leyes y su organización política los educó, y les hizo tanto bien a los lacedemonios, que cada uno de ellos tuvo en mayor estima morir de mil muertes que reconocer a otro señor que la ley y la razón. Me complace rememorar una conversación que mantuvieron antaño uno de los favoritos de Jerjes, el Gran Rey de los persas, y dos lacedemonios. Cuando Jerjes preparaba su gran ejército para la conquista de Grecia, envió a sus embajadores por las ciudades griegas a pedir agua y tierra: era la manera que tenían los persas de conminar a las ciudades a que se rindieran. No envió a nadie a Atenas ni a Esparta, porque los que Darío, su padre, había enviado, los atenienses y espartanos los arrojaron a unos dentro de unos fosos y a otros a los pozos, diciéndoles que cogiesen sin dudar la tierra y el agua para llevársela a su príncipe; estas gentes no podían soportar que se atentara contra su libertad ni siquiera con la palabra. Al haber actuado de esa manera, los espartanos cayeron en la cuenta de que habían desencadenado el odio de los dioses, sobre todo de Taltibio, dios de los heraldos, y acordaron enviar a Jerjes, a fin de apaciguarlos, a dos de sus ciudadanos para que se presentaran ante él y dispusiera de ellos como quisiera, resarciéndose de esa manera por los embajadores de su padre que habían matado. Dos espartanos, llamados Esperte y Bulis, se ofrecieron voluntarios para entregarse como pago; allí marcharon, y por el camino llegaron al palacio de un persa llamado Hidarnes, el cual era lugarteniente del rey en todas las ciudades costeras de Asia. Éste les acogió con todos los honores y les ofreció un gran banquete; y, discurriendo la conversación de un tema a otro, les preguntó por qué rechazaban tanto la amistad del rey: Ved, espartanos, les dijo, y conocer por mí, cómo honra el rey a aquellos que le sirven y creedme que, si estuvierais a su servicio, el haría lo mismo por vosotros y si supiera que estáis con él, no tardaríais en ser gobernadores de alguna ciudad de Grecia. Sobre esto, Hidarnes, no podrías aconsejarnos bien, dijeron los lacedemonios, porque el bien que nos prometes, tú lo has experimentado; pero el que nosotros disfrutamos, no lo conoces; has probado los favores de un rey, pero no sabes qué gusto tiene ni cuán dulce es la libertad. Ahora bien, si la hubieras experimentado, tú mismo nos aconsejarías defenderla, no ya con la lanza y el escudo, sino con uñas y dientes. Sólo el espartano dijo lo que había que decir; pero tanto uno como el otro hablaron según habían sido educados, pues no podía ser que el persa hubiera echado de menos la libertad, no habiéndola tenido nunca, ni que el lacedemonio hubiese soportado la sujeción, habiéndola gozado. Catón de Útica, siendo todavía niño y estando aún bajo tutela, entraba y salía a menudo de casa de Sila, el dictador, tanto porque en razón de su rango y de la familia de la que procedía no se le cerraba nunca la puerta, cuanto por el parentesco que los unía. Llevaba siempre consigo a su maestro, como tenían entonces por costumbre los niños de buena familia, se dio cuenta de que en casa de Sila, en su presencia o por mandato suyo, se encarcelaba a unos, o se condenaba a otros, que unos eran desterrados y otros estrangulados, que uno pedía que se confiscasen los bienes de un ciudadano y otro pedía la cabeza. En resumen, todo ocurría no como en casa de un magistrado de la ciudad sino como en casa de un tirano del pueblo; aquello no era un palacio de justicia, sino una fábrica de tiranía. De este modo habló entonces el pequeño a su maestro: Dadme un puñal, que esconderé entre mis ropas; entro a menudo en los aposentos de Sila antes de que se levante, y tengo el brazo lo bastante fuerte como para liberar la ciudad. He aquí unas palabras realmente propias de un Catón; fue éste el comienzo de una vida digna de su muerte. Y aunque no se mencionara su nombre ni su país, simplemente contando los hechos tal como discurrieron, el suceso hablaría por sí sólo, podría afirmarse sin vacilar que era romano y que había nacido en Roma, cuando ésta era libre. ¿Por qué digo todo esto? Desde luego no lo hago porque crea que el país o el territorio sean determinantes, puesto que, en todos los países, en todos los ambientes, es amarga la sumisión y agradable la libertad; sino porque soy de la opinión de que hay que compadecer a aquellos que, al nacer, se encontraron con el yugo al cuello y excusarles o perdonarles si, al no haber conocido el menor atisbo de libertad y al no estar sobre aviso, no se dan cuenta en absoluto del mal que supone ser esclavos. Si existiera un país, como el que describe Homero de los cimerios, donde el sol se mostrara a los hombres bajo otro aspecto y, tras alumbrarlos durante seis meses, los dejara somnolientos en la oscuridad sin volver a visitarles durante el otro medio año; si aquellos que nacieran durante esa larga noche no hubieran oído hablar de la claridad, ¿nos sorprendería que, no habiendo visto la luz del día, se acostumbrasen a las tinieblas en que han nacido, sin desear la luz? Nadie se lamenta de no tener lo que jamás tuvo, y el pesar no viene jamás sino después del placer y consiste siempre en el conocimiento del mal y el recuerdo de la alegría pasada. La naturaleza del hombre es ser libre y querer serlo; pero también su naturaleza es tal que se pliega naturalmente a lo que la educación le dicta. Digamos, pues, que todas las cosas de las que se nutre y a las que se acostumbra son como naturales para el hombre; pero sólo le es innato aquello a lo que le llama su naturaleza simple y no alterada; así, la primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre, como sucede con los más bravos caballos rabones, que al principio muerden el freno y luego gustan de él, y mientras que al principio coceaban al ser ensillados, después se ufanan con sus arneses y, orgullosos, se pavonean bajo la armadura. Dicen que siempre han estado sometidos, que sus padres han vivido así; creen estar obligados a soportar el mal, y se engañan mediante ejemplos, y ellos mismos recurren al tiempo para fundamentar la dominación de aquellos que los tiranizan; pero el tiempo jamás otorga el derecho de hacer el mal, sino que aumenta la ofensa. Siempre se encuentra a algunos mejor dispuestos que otros, los cuales sienten el peso del yugo y no pueden dejar de sacudírselo, quienes jamás se acostumbran a la sumisión y quienes, al igual que Ulises, que por mar y tierra trató siempre de ver el humo de su casa, no pueden dejar de pensar en sus privilegios naturales y recordar a sus predecesores y su estado original. Son éstos los que al tener la mente despejada y el espíritu clarividente, no se contentan, como el populacho, con ver lo que tienen a la vista, sino que miran en todas direcciones y rememoran también las cosas pasadas para juzgar las del porvenir y ponderar las presentes. Son los que, al tener de por sí la cabeza bien puesta, se han tomado la molestia de pulirla por el estudio y el saber. Estos, aun cuando la libertad se hubiese perdido por completo, la imaginarían, la sentirían en su espíritu, e incluso la saborearían y seguirían repudiando la servidumbre por mucho que se la adornase. El Gran Turco advirtió que los libros y la doctrina proporcionan a los hombres, más que cualquier otra cosa, el sentido y el entendimiento de reconocerse como tales. y el odio por la tiranía, esto explica que no tenga en sus tierras a muchos sabios, ni tampoco los solicite. Ahora bien, por lo común el gran celo y la inclinación de aquellos que han conservado a pesar de los tiempos la devoción por la libertad, por muchos que sean, es estéril porque no se ponen de acuerdo entre ellos; bajo el tirano, han sido totalmente despojados de la libertad de obrar, de hablar y casi de pensar, y permanecen aislados en sus fantasías. Así pues, Momo, el dios burlón, aún se mofó poco cuando vio que el hombre que Vulcano había creado carecía de una ventanilla en el corazón para que, por ella, se pudiesen ver sus pensamientos. Se ha dicho que Bruto, Casio y Casca, cuando emprendieron la liberación de Roma, o más bien del mundo entero, no quisieron que Cicerón, ese gran celador del bien público como jamás hubo otro, tomase parte; estimaron su corazón demasiado débil para tan alta empresa; confiaban en su voluntad, pero no estaban seguros de su valor. Y sin embargo, quien quiera sopesar los hechos del pasado y los anales antiguos, hallará muy pocos o ninguno de los que, viendo a su país mal dirigido y en malas manos y tomaron, con buenas, cabales y sinceras intenciones, la decisión de liberarlo no lo hayan conseguido: la propia libertad les allana el camino. Harmodio, Aristogitón, Trasíbulo, Bruto el viejo, Valerio y Dión, tan virtuosamente como lo pensaron, felizmente lo ejecutaron; en tales casos, casi nunca al buen deseo defrauda la fortuna. Bruto el Joven y Casio suprimieron muy felizmente la servidumbre, pero murieron trayendo la libertad, aunque no miserablemente (¿pues qué blasfemia sería decir que hubo algo de miserable en estas gentes, en su muerte o en su vida?), pero sí con gran perjuicio, desgracia y ruina para la República que fue, al parecer, enterrada con ellos. Las otras acciones emprendidas después contra los emperadores romanos no fueron más que conjuras urdidas por algunos ambiciosos a los que no hay que tener lástima por los inconvenientes que sufrieron, pues es fácil darse cuenta que desearon no suprimir, sino remover la corona, pretendiendo expulsar al tirano, pero manteniendo la tiranía. A ésos ni yo mismo les habría deseado suerte, y me alegro de que hayan mostrado con su ejemplo que no se debe abusar del santo nombre de libertad para llevar a cabo malas empresas. Pero, volviendo al hilo de mi discurso, del que casi me había apartado, la primera razón por la cual los hombres sirven de buen grado es la de que nacen siervos y son educados como tales. De ésta se deduce otra, que bajo el yugo del tirano, la gente se vuelve fácilmente cobarde y apocada. Le estoy muy agradecido a Hipócrates, el gran padre de la medicina, por haberse cuidado de ello y haberlo escrito así en uno de sus tratados que tituló, De las enfermedades. Este personaje, mostró desde luego un gran corazón, y bien lo puso de manifiesto cuando el gran rey quiso atraerlo a fuerza de ofrecimientos y grandes presentes, a lo cual le respondió francamente que sentiría muchos escrúpulos para dedicarse a curar a los bárbaros que querían matar a los griegos, y para servirle con su arte a él, que proyectaba someter a Grecia. La carta que le envió se encuentra hoy entre sus escritos y siempre será un testimonio de su buen corazón y de su noble naturaleza. Por lo tanto, es cierto que con la pérdida de la libertad, se pierde a la vez el valor. Las gentes sometidas no sienten ni alegría ni decisión en el combate; encaran el peligro casi como atados y totalmente entumecidos, a manera de algo impuesto y no sienten en su corazón el ardor de la libertad, que hace despreciar el peligro y alimentar el deseo de alcanzar, aun a costa de su muerte, rodeado de sus compañeros de lucha, el honor y la gloria. Los hombres libres disputan por saber quién es el mejor en luchar por el bien general, porque sienten que en él se encuentra el interés particular; todos esperan tener su parte, tanto en la derrota como en la victoria; en cambio, los esclavos carecen de valor guerrero y su débil y blando corazón es incapaz de llevar a cabo grandes empresas. Los tiranos están perfectamente al tanto de todo esto, y al ver cuál es su condición, incluso la propician para debilitarlas aún más. Jenofonte, uno de los historiadores más dignos y de primer rango entre los griegos, escribió un libro en el que hace hablar a Simónides con Hierón, tirano de Siracusa, de las miserias del tirano; obra llena de útiles y sólidas admoniciones y en la que se evidencia cierta gracia particular. Quisiera dios que todos los tiranos que han existido, la hubieran tenido ante los ojos y les hubiera servido de espejo; me cuesta creer que no hubiesen reconocido en él sus propias miserias, ni sentido vergüenza de sus actos. En este tratado se cuenta la penosa situación en que se hallan los tiranos, los cuales, obligados a hacer el mal a todos, a todos temen. Entre otras cosas, afirma que los malos reyes se sirven de extranjeros en la guerra, teniéndoles a sueldo, pues no se atreven a confiar las armas a su pueblo, al que han maltratado de muchas formas. (Ha habido buenos reyes, que también tuvieron a sueldo a tropas extranjeras, como los mismos franceses, pero más en otros tiempos que ahora, aunque con distinta intención, la de preservar a los suyos, sin reparar en gastos, a fin de poner a salvo a sus hombres. Es lo mismo que declaraba Escipión, creo que era el gran Africano, quien prefería salvar a un ciudadano que derrotar a cien enemigos). Pero lo cierto es que el tirano jamás piensa que su poder está totalmente asegurado, mientras no quede por debajo de él nadie con valor. Y así con razón se le puede aplicar lo que Trasón, en Terencio, se vanagloria de haber echado en cara al coronel de los elefantes: ¿haces tanto del bravo Pero esa astucia de tirano, embrutecer a sus súbditos, no se puede conocer con más certeza que por lo que Ciro hizo a los lidios cuando, tras haber conquistado Sardes, la capital de Lidia, y teniendo a su merced a Creso, aquel rey tan rico, y habiéndole hecho prisionero, le comunicaron que los sardos se habían sublevado; no tardó en reducirlos y sujetarlos; mas, no queriendo saquear ciudad tan bella, ni encontrase siempre en la tesitura de mantener en ella un ejército de guarnición, se le ocurrió una genial idea para asegurársela; estableció burdeles, tabernas y juegos públicos, e hizo publicar una disposición mediante la cual sus habitantes podían hacer uso de ellos. Esta disposición resultó tan eficaz que desde entonces nunca más fue necesario echar mano de la espada contra los lidios. Estas pobres y miserables gentes se entretuvieron en inventar todo tipo de juegos, hasta el punto que los latinos han compuesto con ello su vocablo, y lo que nosotros llamamos pasatiempos, ellos lo llaman lude, refiriéndose a Lidia. No todos los tiranos han declarado de manera tan explícita que quisieran corromper a sus gentes, pues lo cierto es que lo que éste ordenó de manera formal y efectiva, la mayor parte lo llevaron a cabo en secreto. En verdad, ésta es la tendencia natural del populacho, cuyo número es siempre mucho mayor en las ciudades, sospecha de aquél que le ama y confía en quien le engaña. No penséis que hay pájaro que caiga más fácilmente en la trampa engañado por el señuelo, ni pez que pique más prontamente el anzuelo cautivado por el cebo, como esos pueblos seducidos por la servidumbre al menor halago que se les haga; y no deja de asombrarnos que se abandonen tan rápidamente por poco que se les adule. Los teatros, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, los animales exóticos, las medallas, los cuadros y otros engaños semejantes fueron para los pueblos antiguos los cebos de la servidumbre, el precio de su libertad y los instrumentos de la tiranía. Este sistema, esta práctica, estas seducciones utilizaban los antiguos tiranos para narcotizar a sus súbditos bajo el yugo. De ese modo, los pueblos embrutecidos encontrando encantadores estos pasatiempos y divertidos por el vano placer que les ponían ante los ojos, se acostumbraron a servir tan neciamente, aunque mucho peor que los niños, que por ver las resplandecientes imágenes de los libros ilustrados, aprenden con ello a leer. Los tiranos romanos tuvieron además otra gran idea: festejar a menudo las decurias públicas, donde se entregaban a los excesos de la gula. El más inteligente y avispado de ellos jamás habría dejado su escudilla de sopa para recobrar la libertad de la república de Platón. Los tiranos mostraban su generosidad repartiendo un cuarto de trigo, una medida de vino y un sestercio, y era lastimoso oír gritar entonces: Viva el rey; los muy estúpidos no se daban cuenta de que no hacían más que recobrar parte de lo que era suyo, y que el tirano no habría podido ofrecérselo si antes no se lo hubiera quitado. Cualquiera de los que hoy atesoraban sestercios y se hartaban en los festines públicos, bendiciendo a Tiberio y a Nerón por su magnanimidad, podía, al día siguiente, verse obligado a entregar sus bienes para satisfacer la avaricia del tirano, a sus hijos para saciar su lujuria y hasta su sangre para alimentar la crueldad de aquellos espléndidos emperadores, y todo ello sin decir una palabra, inertes como una piedra. El populacho siempre ha actuado así: se entrega con pasión a los placeres que no puede disfrutar sin poner en juego su dignidad, y es insensible al dolor que no puede soportar sin envilecerse. No conozco a nadie que en el presente, al oír hablar de Nerón, no tiemble incluso ante el sobrenombre de este monstruo vil, de esta infecta y sucia peste del mundo; y sin embargo, de éste, de este incendiario, de este verdugo, de esta bestia salvaje, puede decirse que, tras su muerte, tan vil como su vida, el noble pueblo romano tuvo tal disgusto acordándose de sus juegos y de sus festines que nada le hubiera costado vestirse de luto en prueba de su dolor; de este modo lo ha descrito Cornelio Tácito, autor serio y fidedigno donde los haya, pero nada debe extrañarnos de un pueblo que había hecho lo mismo antaño a la muerte de Julio César, quien suspendió las leyes y la libertad; en mi opinión no hubo en este personaje nada que merezca la pena, porque su humanidad misma, que tanto se ensalza, fue más perjudicial aún que la crueldad del más salvaje tirano que jamás hubiera existido, porque, a decir verdad, fue esa venenosa dulzura suya la que edulcoró la servidumbre del pueblo romano. Pero después de su muerte, el pueblo que aún conservaba en su boca el sabor de sus banquetes, y en el espíritu el recuerdo de sus prodigalidades, para rendirle honores e incinerarlo, amontonó los bancos de la plaza, y después le erigió una columna como al padre del pueblo (así rezaba la inscripción), y le rindió más honores, por muerto que estuviera, que los que hubiera debido rendir a cualquier otro hombre en el mundo, a no ser a aquéllos que lo habían matado. Los emperadores romanos no olvidaron asumir ante todo el título de Tribuno del pueblo, tanto porque este cargo era considerado santo y sagrado, como porque así estaba establecido para la defensa y protección del pueblo; por este medio se aseguraban la confianza del pueblo, como si fuera suficiente oír el nombre sin percibir los efectos. En la actualidad no son menos perjudiciales los que cometen toda clase de daños escudándose en algunas hermosas palabras sobre el bien público y el bienestar común. Pues tú conoces bien, oh Longa, las fórmulas que en algunos lugares se utilizaban con bastante finura; pero, en la mayoría de los casos, desde luego, no puede haber delicadeza en donde hay tanta impudicia. Los reyes de Asiria, y posteriormente los de Media, raras veces aparecían en público, con el fin de que el populacho creyera que eran algo más que hombres y crear esta ilusión en aquellos que alimentaban su imaginación con cosas que jamás habían visto. Así, todas las naciones que estuvieron largo tiempo sometidas al imperio asirio se acostumbraron a servir gracias a este misterio, y obedecían más a gusto al no saber a qué amo servían, ni tan sólo si ese amo existía, y todos tenían miedo de alguien a quien nadie había visto jamás. Los primeros reyes egipcios apenas se mostraban en público sin llevar un gato, una rama o una luz sobre la cabeza, enmascarados de ese modo podían presentarse como magos y debido a la extrañeza que ello causaba conseguían reverencias y admiración; aunque en gentes que hubieran sido menos necias o hubieran estado menos embrutecidas hubiera sido motivo de chanzas y burlas. Es realmente lamentable oír hablar de cuántas cosas hacían los tiranos del pasado para afianzar su tiranía y de los truquitos a los que recurrían, encontrando siempre al pueblo tan dispuesto a todo que no tenían más que tender la red para que cayera en ella, siendo más fácilmente engañado y sometido cuanto más se burlaban de él. ¿Qué diré de otra patraña que los pueblos antiguos adoptaron como moneda corriente? Creyeron firmemente que el pulgar de Pirro, rey de los epirotas, hacía milagros y curaba a los enfermos del bazo; pero aún dieron más crédito al cuento añadiendo que aquel dedo, tras haberse consumido el cuerpo en el fuego, había sido encontrado ileso entre las cenizas. Así es como el pueblo estúpido cree con devoción las mentiras que él mismo forja y muchos autores así lo afirman, de tal manera que resulta evidente que sólo han recogido los rumores del populacho. Vespasiano, volviendo de Asiria y de paso por Alejandría para dirigirse a Roma a fin de tomar posesión del Imperio, obró muchos prodigios; recompuso a los cojos, devolvió la vista a los ciegos, y así muchas cosas más que no podrían ser creídas, en mi opinión, más que por tontos aún más ciegos que aquéllos a quienes se pretendía curar. Y hasta los mismos tiranos se extrañaban que los hombres pudiesen soportar el que uno solo les perjudicara; se servía de la religión a modo de escudo y, si era posible, tomar prestada alguna muestra de divinidad para el mantenimiento de su malvada vida. Salmóneo, si damos crédito a la sibila de Virgilio en su infierno, por haberse burlado del pueblo y haber intentado hacer de Júpiter, se ve en el averno. A Salmóneo vi también pagando cruel castigo Si aquél que lo único que hizo fue hacer el necio se encuentra ahora muy bien allá abajo, creo que los que han abusado de la religión para hacer el mal, se encontrarán allí en una situación mucho más desagradable. Los nuestros sembraron en Francia algo semejante: sapos, flores de lis, la ampolla y la oriflama; por mi parte, y sea como quiera, no deseo dejar de creer, porque ni nosotros ni nuestros ancestros hemos tenido motivo para ello, pues hemos tenido siempre reyes tan buenos en la paz y tan valientes en la guerra, que aunque nacieron reyes, no parece que hayan sido hechos, como los demás, por la naturaleza, sino elegidos por Dios omnipotente, antes de nacer, para gobierno y conservación de este reino. Y, aunque esto no fuera así, no quisiera entrar en discusión para debatir la verdad de nuestra historia, ni desmenuzarla con el fin de no desvirtuar tan sugerente tema, en el que podrán lucirse aquellos autores que se ocupan de la poesía francesa, ahora no sólo en franca mejoría, sino, como así parece, renovada gracias a poetas como Ronsard, Baif, Du Bellay, quienes en este arte, hacen avanzar tanto nuestra lengua que me atrevo a esperar que pronto no tendremos nada que envidiar a los griegos ni a los latinos sino tan sólo su derecho de ser predecesores. Y, sin duda, haría yo un gran daño a nuestra poesía (pues uso con gusto esta palabra, y no me desagrada, porque aunque muchos la hayan convertido en algo mecánico, yo veo sin embargo a bastante gente capaz de ennoblecerla y de devolverle su brillo primigenio), pero, como decía, le haría un gran daño si le arrebatase ahora estos bellos relatos del rey Clovis, con los que ya me parece ver cómo se entretuvo, complacida, la vena poética de nuestro Ronsard en su Franciade; presiento su alcance, conozco su agudeza y sé su gracia; tratará de la oriflama como los romanos de sus escudos sagrados Escudos caídos del cielo, que decía Virgilio; cuidará de nuestra ampolla, tanto como los atenienses lo hicieron del cesto de Erisictón; hará que se hable de nuestros ejércitos como ellos de su olivo, que se encuentra aún en la torre de Minerva. Desde luego, sería ultrajante por mi parte querer desmentir nuestros libros y pisar el terreno a nuestros poetas. Pero, volviendo al tema que nos ocupa y del que no sé muy bien por qué me aparté, jamás ha sucedido que los tiranos no se hayan esforzado para tener la seguridad de que el pueblo se acostumbre a ellos, no sólo a guardarles obediencia y servidumbre, sino incluso devoción. Todo lo que he dicho hasta aquí sobre los sistemas empleados por los tiranos para someter a las gentes, sólo sirven para el populacho. Llego ahora a un punto que es, en mi opinión, el resorte y el secreto de la dominación, el sostén y el fundamento de la tiranía. Quien piense que las alabardas y los esbirros salvan a los tiranos, se equivocaría bastante a mi juicio. Se apoyan en ellos más por pura formalidad y por empavorecer que porque confíen en ellos. Los arqueros impiden la entrada al palacio a los andrajosos que carecen de cualquier medio, pero no a los que van armados y pueden llevar a cabo cualquier empresa. Desde luego sería muy fácil contar cuántos emperadores romanos escaparon a algún peligro gracias a la ayuda de su guardia pretoriana y los que fueron asesinados por ésta misma. No son las tropas de caballería, ni las compañías de infantería, ni tampoco las armas las que defienden al tirano; puede que en un principio no se dé crédito, pero es cierto. Siempre son cuatro o cinco los que sostienen al tirano; cuatro o cinco los que le subyugan toda la nación; en todo momento han sido cinco o seis los confidentes del tirano, los que se acercan a él por su propia voluntad, o son llamados por él, para convertirse en cómplices de sus crueldades, compañeros de sus placeres, proxenetas de sus voluptuosidades y los que comparten el botín de sus pillajes. Y estos dominan de tal modo a su jefe, que le obligan a autorizar sus propias crueldades. Estos seis tienen a seiscientos que prosperan bajo su protección, y hacen con ellos lo que aquéllos hacen con el tirano. Estos seiscientos tienen bajo su poder a seis mil, a quienes han elevado a cargos de importancia y a quienes otorgan el gobierno de las provincias, o la administración del tesoro público, con el fin de favorecer su avaricia y su crueldad, para ejecutarlas cuando convenga y de causar tantos males por todas partes que no puedan mover un dedo sin consultarles, ni eludir las leyes y sus consecuencias sin recurrir a ellos. Extensa es la continuación de este proceso y quien quiera divertirse siguiendo este filón, verá que no son seis mil, sino cien mil, millones los que se anudan al tirano, sirviéndose de este hilo como Júpiter, que, según Homero, se jactaba de arrastrar hacia sí a todos los dioses si tiraba de la cadena. De ahí vino el aumento del número de senadores bajo Julio César, el establecimiento de nuevas funciones y la institución de cargos; desde luego, esto no se hizo para mejorar y reformar la justicia, sino para crear nuevos apoyos a la tiranía. En suma, se llega a un punto en que, gracias a la concesión de favores, a las ganancias, o las compensaciones que se obtienen con los tiranos, hay casi tanta gente para quien la tiranía es provechosa como para quien la libertad sería deseable. Del mismo modo que, según los médicos, si en el cuerpo humano hay una parte corrompida, aunque el resto esté sano, pronto se reúnen en aquélla los males, del mismo modo, en cuanto un rey se erige en tirano, toda la hez del reino y no me refiero a ese montón de ladronzuelos y desorejados, que no pueden hacer ni mal ni bien en una república, sino a los que están poseídos por una ardiente ambición y una notable avaricia, se acumula a su alrededor y le apoya para tener parte en el botín y convertirse a sí mismos bajo su égida en pequeños tiranos. De ese modo actúan los grandes ladrones y los célebres corsarios; unos recorren el país mientras otros asaltan a viajeros; unos permanecen emboscados y otros al acecho; unos masacran mientras otros saquean; y aunque están Igualmente estructurados en jerarquías y unos sólo sean lacayos y otros los jefes de la asamblea, no obstante no hay uno solo que, en definitiva, no saque algún provecho, si no del botín principal, al menos de lo que se ha encontrado. Se dice que los piratas de Cilicia no sólo se unieron tantos que hubo que enviar contra ellos a Pompeyo el grande, sino que consiguieron firmar alianzas con varias grandes ciudades, al abrigo de las cuales se resguardaban tras cada incursión y a las que a modo de recompensa, cedían parte del botín. Así es cómo el tirano somete a sus súbditos, a unos por medio de los otros, y está protegido por aquellos de los que, si tuvieran algún valor, debería recelar, y como suele decirse, para hendir la madera, hay que emplear cuñas de la misma materia. Ved a sus arqueros, sus guardias y sus alabarderos; no es que no padezcan ellos mismos de la opresión del tirano, pero abandonados de dios y de los hombres están satisfechos de soportar el mal, no para devolvérselo a quien se lo causa, sino a aquellos que lo soportan como ellos y que no pueden revolverse. Sin embargo, viendo a esa gente que adula al tirano para sacar provecho de su tiranía y de la servidumbre del pueblo, me quedo asombrado de su maldad y en ocasiones siento piedad por su estupidez. Pues, a decir verdad, ¿qué otra cosa es acercarse al tirano, sino alejarse de su libertad y, por así decir, abrazar la servidumbre? Que dejen de lado su ambición y se descarguen de su avaricia, y que se miren después a sí mismos y se reconozcan, y verán claramente que los ciudadanos y los campesinos, a quienes pisotean y tratan peor que a presidiarios o esclavos, a pesar de estar tan mal tratados, son, no obstante, afortunados y hasta cierto punto libres. El labrador y el artesano, por muy sometidos que estén, viven tranquilos cumpliendo con aquello que se les manda; pero el tirano ve a los que le rodean halagándole y mendigando sus favores; no basta con hacer lo que les ordena el tirano, sino que deben pensar lo que él quiere que piensen y, a menudo, para complacerle, deben incluso anticiparse a sus deseos. No están solamente obligados a obedecer, sino que deben también complacerle, doblegarse a sus caprichos; atormentarse, matarse a trabajar en sus asuntos, y también disfrutar con su placer, sacrificar sus gustos al suyo, anular su personalidad, despojarse de su propia naturaleza, estar atentos a sus palabras, a su voz, a sus señales y a sus guiños; no tener ojos, pies ni manos como no sea para estar atento a sus deseos, y para adivinar sus pensamientos. ¿Es esto vivir feliz? ¿Puede llamarse a esto vivir? ¿Hay en el mundo algo menos soportable, no digo ya para un hombre sensato, o para un hombre bien nacido sino tan sólo para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común, o, sin más, un resto de humanidad? ¿Qué condición es más miserable que la de vivir así, sin tener nada que sea propio, debiendo a otro el gusto, la libertad, el cuerpo y la vida? Pero se ven obligados a servir para atesorar bienes, como si pudieran ganar algo que fuera suyo, ya que no pueden decir que se posean a sí mismos; y como si alguien pudiera tener algo propio bajo un tirano, quieren hacer que los bienes sean suyos, y no recuerdan que son ellos mismos quienes le dan la fuerza para quitarle todo a todos y no dejar nada de lo que se pueda decir que pertenece a alguien. Saben, no obstante, que nada ata más a los hombres a su crueldad que los bienes, que para él no hay crimen alguno digno de muerte que estar en posesión de ellos; que sólo ama las riquezas y se deshace de los ricos, quienes vienen a presentarse, como ante el carnicero, para ofrecerse de ese modo cebados y engordados, y despertar así su apetito. Esos favoritos no deberían recordar tanto a los que han atesorado muchos bienes por medio de los tiranos como a los que, tras haberlas amasado durante un tiempo, han perdido posteriormente los bienes y la vida; no deberían evocar cuántos han ganado riquezas, sino cuán pocos las han conservado. Recórranse todas las historias antiguas, obsérvense aquellas de las que guardamos memoria, y se verá claramente cuán grande es el número de los que, habiendo ganado por malos medios el favor de los príncipes, empleando su maldad, o abusando de su simplicidad, han sido finalmente aniquilados por ellos y cuanta más facilidad encontraron para encumbrarlos, tanto más llegaron después al conocimiento de su inconstancia para abatirlos; desde luego, de tanta gente como se ha encontrado cerca de tantos reyes nocivos, poca, o ninguna, ha dejado de probar en sus propias carnes la crueldad del tirano al que antes habían azuzado contra los demás. Frecuentemente, tras haberse enriquecido a la sombra de sus favores con el despojo de los demás, ellos mismos le han enriquecido al final con su propio despojo. Incluso los hombres de bien, si alguno puede haber entre los cortesanos del tirano, por mucho que disfruten de este privilegio y por más que reluzca en ellos la virtud y la integridad, que vistas de cerca siempre inspiran hasta a los más malvados cierto respeto, pero como digo los hombres de bien poco pueden durar, han de darse cuenta del mal común y experimentar en ellos la tiranía. Seneca, Burro, Trasea, esta terna de gente de bien, a dos de los cuales su mala fortuna acercó al tirano y puso en sus manos la dirección de sus asuntos, siendo los dos estimados por él, los dos amados, incluso uno de ellos le había educado y tenía como prenda de su amistad la educación de su infancia, estos tres son testimonio suficiente, por su muerte cruel, de cuán poca seguridad hay en el favor de un amo perverso. Y, de hecho, ¿qué amistad puede esperarse de aquel que tiene un corazón tan duro como para odiar su reino, que, paradójicamente, le obedece dócilmente, y que, por no saber amar se empobrece a sí mismo y destruye su imperio? Ahora bien, si se quiere decir que aquéllos se encontraron con dichos inconvenientes por haber vivido rectamente, que se observe detenidamente el entorno de aquél y se verá que aquellos que vivieron en su gracia y se mantuvieron en ella por medios maliciosos no duraron más. ¿Quién ha oído hablar de amor más desprendido y de afecto más obstinado, quién ha leído jamás algo parecido a la constante y entregada dedicación de aquél a Popea? No obstante, posteriormente él mismo la envenenó. Agripina, su madre, mató a su marido Claudio para entregarle el imperio; para favorecerle, jamás tuvo ningún escrúpulo para hacer o sufrir lo que fuese necesario. Sin embargo, su propio hijo, fruto de sus entrañas, aquél a quien ella misma había convertido en Emperador, después de varias tentativas fracasadas, finalmente le quitó la vida; y aunque no hubo nadie que censurara tan justo castigo, sin embargo, provocó una desaprobación general el saber que había sido su propio hijo, por quien tanto había hecho. ¿Quién fue más fácil de manejar, más simple y, por mejor decir, más tonto que Claudio, el emperador? ¿Quién se ha sentido nunca más atraído por una mujer que él por Mesalina? Y al final la puso entre las manos del verdugo. La simpleza sería el atributo de los tiranos si ésta consistiera en no saber hacer ningún bien. Pero es difícil saber por qué, en definitiva, por poca inteligencia que posean, ésta se despierta para ser especialmente crueles con los suyos. Son bien conocidas las palabras de aquel otro (4) que, al ver descubierta la garganta de su mujer, a quien amaba locamente, y sin la cual parecía que no supiera vivir, la arrulló con estas bellas palabras: Este hermoso cuello sería cortado tan pronto lo ordenase. He aquí porque la mayor parte de los tiranos antiguos fueron asesinados por sus mismos favoritos, quienes conociendo la naturaleza de la tiranía, desconfiaban de la voluntad y del poder del tirano. Así fue asesinado Domiciano por Estéfano, Cómodo por una de sus amantes, Antonino por Macrino, y así casi todos los demás. Esta es la razón de por qué un tirano nunca es amado ni ama él mismo jamás; la amistad es algo sagrado, sólo la conocen los hombres de bien, y sólo se mantiene fuerte por el amor mutuo y se alimenta no tanto de beneficios, como por una vida honorable; lo que hace que un amigo esté seguro de otro es el conocimiento que tiene de su integridad; tiene como garantía de ello la naturaleza de su carácter amable, su confianza y su constancia. No puede haber amistad donde hay crueldad, deslealtad o injusticia; y cuando se reúnen los infames, se trata de una conspiración, nunca de una asociación amistosa; no se aman, se temen; no son amigos, sino cómplices. Ahora bien, aunque todo esto no constituyera un obstáculo, aun así sería difícil encontrar en un tirano un amor seguro, pues al estar por encima de todos, y al no tener nadie a su altura, se encuentra ya más allá de los límites de la amistad, que tiene su auténtico fundamento en la igualdad, que no busca nunca la diferencia, sino que es siempre igual. He aquí por qué existe entre los ladrones (eso dicen) alguna fidelidad en el reparto del botín, entre ellos se sienten iguales y compañeros; y si no se estiman entre sí, al menos se temen los unos a los otros, y no quieren debilitar su fuerza creando divisiones. En cambio, los favoritos del tirano nunca pueden estar seguros, porque ellos mismos le han demostrado que lo puede todo y que ningún derecho ni deber alguno le obliga a nada, así que el tirano pasa a creer que su voluntad es la única razón, careciendo por ello de compañeros y por lo tanto se ve en la necesidad de ser el amo de todos. Así pues, es de lamentar que, ante tantos y tan claros ejemplos y ante un peligro tan notorio, nadie quiera escarmentar en cabeza ajena, y que tanta gente se aproxime voluntariamente al tirano sin que haya nadie lo bastante perspicaz y atrevido como para decirle lo que le dijo, según narra el cuento, el zorro al león que se hacía pasar por enfermo: Iría muy a gusto a verte a tu guarida, pero veo muchas huellas de animales que van en dirección a ella y ninguna en sentido contrario. Estos miserables ven resplandecer los tesoros del tirano, observando con admiración su esplendor y, seducidos por su magnificencia se aproximan a él sin caer en la cuenta de que se introducen en la llama que inexorablemente los consumirá; así el sátiro indiscreto, como cuentan las fábulas antiguas, al ver alumbrar el fuego hallado por Prometeo, lo encontró tan hermoso que fue a besarlo, y se quemó. Al igual que la mariposa, que esperando obtener algún placer se mete en el fuego porque reluce, y prueba su otra virtud, la de quemar, como cuenta el Poeta toscano (5). Pero, suponiendo que esos favoritos escapen de las manos de aquel a quien sirven, jamás se salvan del que le sucederá; en caso de ser bueno, lo propio es que les exija estrecha cuenta de sus actividades; y si fuera malo y semejante a su predecesor, no dejará de rodearse a su vez de sus propios favoritos, quienes, por lo general, no se contentan con ocupar el lugar de los otros si no poseen también sus bienes y sus vidas. ¿Cómo puede alguien, conocedor de esos peligros y con tan poca seguridad, querer aspirar a ocupar lugar tan desafortunado y servir con tantas dificultades a amo tan peligroso? ¡Oh Dios! ¿Puede darse mayor molestia y martirio que pasar día y noche discurriendo diferentes modos de agradar a un hombre a quien se teme más que al resto del mundo? Tener que estar siempre con los ojos abiertos y atento el oído, para observar por donde vendrá el golpe, para descubrir las emboscadas, para espiar el semblante de sus compañeros, advertir quién le hace traición, sonreír a cada uno y sin embargo tener miedo de todos; no tener enemigos declarados ni amigos seguros, ocultando siempre, bajo un rostro risueño, un corazón apesadumbrado, sin nunca poder presentarse jovial ni tampoco atreverse a estar triste. Pero es un placer considerar lo que les revierte este gran tormento y el bien que pueden esperar de sus esfuerzos y de su miserable existencia. El pueblo tiene tendencia a no acusar al tirano de los males que padece, sino a sus consejeros; el pueblo, la nación entera, todos, hasta los campesinos y los labradores, dan a conocer sus nombres, descubren sus vicios, lanzan contra ellos mil ultrajes, mil insultos, mil maldiciones; todas sus oraciones, todas sus voces se dirigen contra ellos; reprochándoles todas las desgracias, todas las enfermedades y toda la miseria se las atribuyen a ellos; y si alguna vez les rinden en apariencia algún homenaje, en el fondo de su corazón los maldicen y sienten ante ellos más temor que ante un animal salvaje. He aquí la gloria, he aquí el honor que reciben por su servicio a las gentes, las cuales, aunque hubieran despedazado su cuerpo, no estarían todavía, eso parece, lo bastante satisfechas, ni medio resarcidas de su sufrimiento, sino que incluso después de muertos, quienes les suceden jamás son tan negligentes como para que el nombre de estos traga-pueblos no sea ennegrecido con la tinta de mil plumas, y su reputación desgarrada en mil libros, y sus mismos huesos, por así decir, arrastrados por la posteridad, castigándoles por su perversa vida, incluso tras su muerte. Aprendamos pues de una vez, aprendamos a obrar bien; miremos al cielo y, o bien por nuestra dignidad o por amor a la virtud, dirijámonos a dios todopoderoso, seguro testigo de nuestros actos y justo juez de nuestras faltas. Por mi parte pienso sin temor a equivocarme, que no hay nada más contrario a dios, tan bondadoso y justo, que la tiranía, reservando allá abajo para los tiranos y sus cómplices algún castigo particular. NOTAS (1) Hommeau, en el manuscrito: era un diminutivo de hombre en el francés antiguo.
|
||||||||||||||||||||||||
| 2005-2025
©opyleft - www.absolum.org
- absolum.org[en]gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||

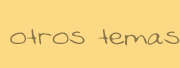



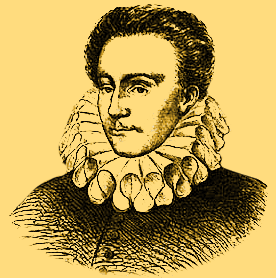 publicado por primera vez en 1574
publicado por primera vez en 1574